No son famosas por ello, pero las mutaciones han dado origen a toda la diversidad y riqueza biológica que nos rodea. Estas alteraciones en las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN) han acompañado a los seres vivos desde sus orígenes. Sin el concurso de estos inesperados errores, no existiría la abundancia ni la variedad de formas que pueblan el planeta. Todas las características que muestran los seres que basan su existencia en el ADN o el ARN han ido apareciendo por los cambios progresivos que sufrían estas moléculas: desde las hojas de las plantas hasta el pelaje de los mamíferos, pasando por sus complejas rutas metabólicas. Cualquier rasgo biológico en el que pensemos no existía hasta que una mutación al azar lo originó.
A pesar de su relevancia, solamente en ocasiones puntuales les prestamos atención. Por ejemplo, cuando alteran la dinámica de un virus creando nuevas variantes que dificultan la superación de una pandemia. Sin embargo, estos cambios suceden constantemente. Tenían lugar hace miles de millones de años cuando se originó la vida, y es posible que mientras lees este texto también algo esté alterándose en el ADN de alguna de tus células. Bajo un mismo término describimos el mecanismo culpable de eventos trascendentes, como el origen de nuestros tumores y el de nuevas especies en la historia de la vida, y el responsable de otros sucesos anodinos, como la pérdida de una molécula de adenina en una región insulsa del genoma de una célula de un folículo piloso o en el ADN de la hoja de un árbol.
Esta disparidad de consecuencias nos obliga a tomar conciencia de que hay que aceptar que el término engloba situaciones con un mismo origen pero repercusiones muy distintas. Son cambios en el material genético, ADN o ARN (hablaremos principalmente del primero), susceptibles de transmitirse. Es decir, en su definición más básica, es un cambio en un texto, en el manual de instrucciones de los seres vivos dependientes de material genético. Lo que no podemos anticipar es si esa alteración se va a consolidar o propagar ni si tendrá importancia para su portador y su descendencia.
El motor biológico más incomprendido
Cualquier cambio en las piezas que conforman el ADN podemos convalidarlo por mutación: pérdidas, ganancias, reordenamientos, translocaciones, etcétera. Las formas de mutar son numerosas, pero no hace falta entrar en detalles: es mucho más esclarecedor centrarse en analizar lo variopinto de sus efectos. En el ADN (o ARN) de un virión o partícula viral (un soldado del ejército de virus), una mutación puede implicar que sintetice una de las moléculas de proteína que lo rodean con una forma tridimensional sutilmente distinta a la de otros miembros de su especie. Esto podría ocurrir si, al ser mutante, el material genético del virión tuviese alteradas algunas letras en el texto que dicta cómo construir la proteína. Imaginemos que produce una proteína novedosa que luce aspecto de interrogación (¿) en lugar de la forma original de exclamación (¡). Esto podría evitar que los anticuerpos del sistema inmunitario del hospedador reconociesen a la nueva proteína, si utilizaban la original como referencia para localizar al agente invasor.
Este tipo de situación se repite frecuentemente en la evolución de nuestros agentes patógenos, a los que la mutación ayuda azarosamente a escapar de nuestras defensas. No obstante, también ocurre con similar probabilidad que la modificación en el material genético del virus dote a la proteína de una nueva forma tridimensional que no es lo suficientemente distinta (por ejemplo, I) como para impedir que las defensas del hospedador la reconozcan. Una mutación no es otra cosa más que un cambio, trascendente o no; todo dependerá de dónde, cuándo y cómo ocurra y cuánto material genético se altere.
De hecho, para ilustrar la amplitud de situaciones que abarca un mismo término, podemos empezar con una división muy sencilla. En las clases de medicina, la mutación se explica como el origen de numerosos procesos oncológicos que descontrolan a las células y como la causante de horribles síndromes. Por el contrario, al hablar de evolución en biología, se define como la fuente única de toda la variabilidad de la vida; la responsable, por ejemplo, de que las aletas de los peces diesen lugar a extremidades que permitieron a los vertebrados poblar la tierra firme hace unos 400 millones de años, o la causa de que nuestra especie sea un primate capaz de hablar. La mutación también es la fuente de la variedad de formas y colores que adquieren plantas, animales, hongos, etcétera. Sin esas alteraciones no habría bioquímica, o mejor planteado: no habría flores de colores ni mariposas, ni cerebros para observarlas y disfrutarlas.

Mutaciones cotidianas e invisibles
Un panorama tan diverso como el que rodea el estudio de este fenómeno exige abrir una serie de interrogantes: ¿es normal que mute el ADN? ¿Por qué se producen las mutaciones? ¿Ocurren al azar? ¿Por qué distintas alteraciones tienen distinta importancia? ¿Pueden conseguir que en las generaciones venideras aparezcan seres humanos con garras de metal, como en los superhéroes de ficción?
Empecemos por la primera pregunta: ¿es esperable que el ADN mute? Sin duda, la respuesta es sí. El material genético es susceptible de estropearse, como todo lo material. El ADN y el ARN son ácidos grandes y complejos que encadenan largas sucesiones de pequeñas moléculas que se pueden ver degradadas, alteradas, desordenadas o modificadas de distintas maneras, al igual que cualquier compuesto químico.
Todo ello ocurre a pesar de que el material genético siempre se encuentra protegido, porque reside en el interior más profundo de nuestras células (el compartimento llamado núcleo que tenemos hongos, plantas y animales) o habita resguardado por una armadura de membranas y proteínas en virus y bacterias. Además, el ADN posee una estructura química robusta que permite preservar de forma extraordinaria el ordenamiento de sus piezas. Precisamente esa colocación de moléculas de forma ordenada codifica los mensajes; la modificación de esta disposición de elementos es la que puede traer consecuencias.
Una misma causa, mil consecuencias
El ADN es una macromolécula especialmente sólida, pero muy exigida y explotada en sus labores. Entre sus tareas cotidianas, debe ser leído por ciertas moléculas de la célula que capitanea. Así tiene que ocurrir para que se puedan aplicar las órdenes que el ácido desoxirribonucleico recoge en sus genes, pero, además, ha de ser copiado profusamente. El texto que alberga debe transmitirse idéntico a las nuevas células que se forman. En nuestro cuerpo, algunas células se renuevan a diario, lo cual implica, entre otros detalles, copiar la extensa molécula de ADN completa como quien replica un enorme texto letra a letra. Por ejemplo, nuestro intestino posiblemente sea del todo distinto de cómo era la semana pasada. La diferencia es indetectable porque se ha reconstituido siguiendo las mismas instrucciones, leyendo nuestro ADN personal y particular, pero, sin duda, es otro órgano. En resumen, la función rutinaria del material genético implica que debe pasar por procesos de copiado permanente que lo exponen a introducir erratas.
Además, hay que recordar que el material genético, sea el nuestro, el de un árbol o el de un virus, está expuesto a las inclemencias del ambiente: agentes químicos, radiaciones, interacciones moleculares, oxidación, etcétera. Todo ello también promueve que ocurran mutaciones. No olvidemos que el ADN es un conjunto de moléculas enlazadas, y, como tal, está sometido a las alteraciones que provocan las fuerzas físicas y químicas. Prueba de ello es que cuanto más tiempo llevamos viviendo, más mutaciones acumulamos, arriesgándonos a que alguna de ellas desencadene un proceso oncológico y ponga en jaque la exquisita coordinación que requiere un cuerpo.
Y no solo es un problema de envejecimiento, sino que de serie ya venimos algo mutados. Se estima –burdamente– que todos nacemos con al menos un centenar de mutaciones en nuestro material genético que no existían en el de nuestros padres del que procede. ¡Y todo esto antes de empezar a utilizar, copiar y exponer nuestro ADN!
¿Y por qué distintas mutaciones tienen distinta importancia?
Pensemos en el ejemplar de la revista que tienes en tus manos. Imagina que todas las hojas que ocupa este artículo apareciesen completamente en blanco. Si has perdido el contenido de media docena de páginas, seguramente pensarías que tu ejemplar está seriamente dañado. Y al contrario, si solamente apareciese una errata en una palabra del texto –por ejemplo, una e en medio de la palabra mutación–, el defecto podría ser pasado por alto, porque el mensaje se transmite igualmente. Ambas serían mutaciones, pero de distinto calado. No tiene la misma importancia si se logra trasmitir el mensaje que si este queda abortado.
Es difícil anticipar la importancia de una mutación. Las generalizaciones sirven de poco cuando se estudia este mecanismo. Podemos suponer que uno de los factores que afecta a la relevancia del cambio es la cantidad de ADN implicado, pero no es el único. Si mantenemos la metáfora de esta revista, hay mutaciones de una sola letra del texto del ADN, otras que afectan a palabras o frases y otras a artículos o revistas completas. Habitualmente, se cumple la lógica, y es más probable que produzcan un resultado impactante las mutaciones que afectan a áreas más grandes de material genético, pero puede no tener efecto si esa región se encuentra inactiva o juega un papel secundario. Inversamente, un simple cambio de letra en una frase clave desencadena enfermedades como la anemia falciforme.
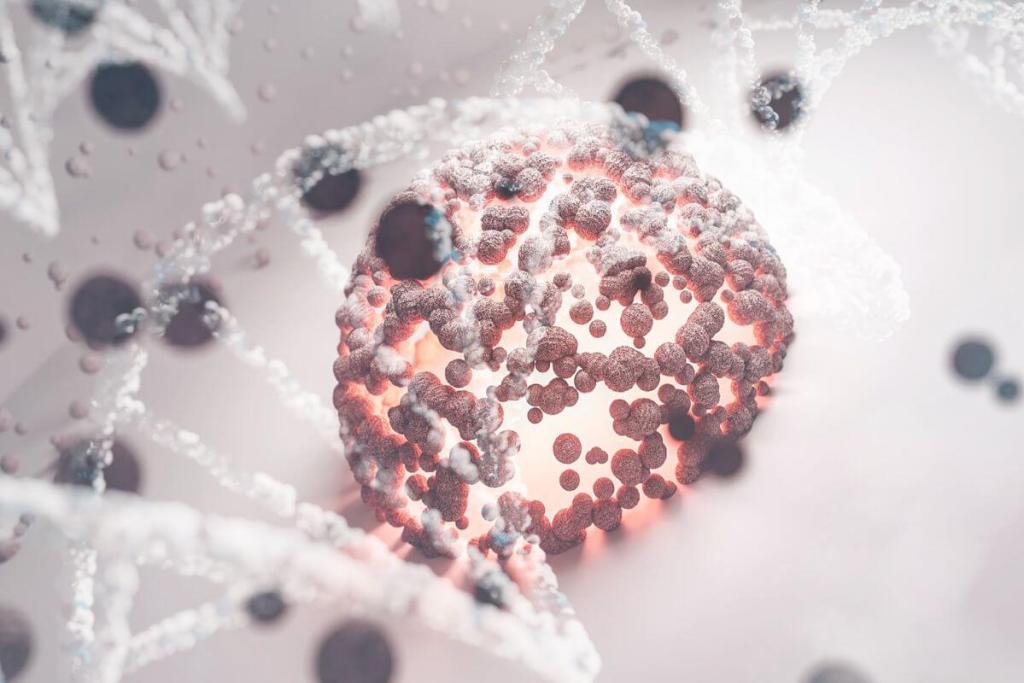
Todos nacemos ya mutados
Otro factor determinante para evaluar la trascendencia de una mutación es el lugar y el momento del desarrollo del portador en que ocurre. Pensemos de nuevo en nuestra propia existencia, remontándonos hasta la concepción. Hubo un día en que fuimos un óvulo que acababa de recibir un espermatozoide. Ambos juntaron sus aportaciones de ADN para producir la que sería nuestra molécula personal y única. Ese óvulo fecundado, nuestra primera célula, empezó enseguida a copiarse, a dividirse, al compás de lo dictado por el nuevo ADN. Primero dio lugar a dos células, luego a cuatro, a ocho… En las divisiones sucesivas, cada una de las células iba leyendo distintas partes de las copias de nuestro particular ADN, que dotaban a los linajes celulares de un destino: un grupo acabaría constituyendo el sistema nervioso; otro, las extremidades; otro, el hígado, etcétera.
En esa dinámica, un cambio en la molécula de ADN de una célula que fuera a ser la madre de todas las que formaran –por ejemplo, nuestro sistema nervioso– se propagaría a millones de ellas. Pero si esa mutación afectara a una parte del texto del ADN cuyas instrucciones no participan en la construcción del, no importaría. Es decir, las modificaciones que ocurren en etapas tempranas del desarrollo pueden copiarse en millones de células derivadas y es más probable que tengan consecuencias visibles. Por el contrario, una alteración en la etapa adulta –imaginemos una célula de la piel– tiene, en principio, menos potencial: podría simplemente producir un lunar (aunque también podría dar lugar a un tumor).
Todavía más interesantes son las implicaciones en nuestras células reproductoras. Como se ha dicho, una mutación en una célula de nuestra piel, pulmón o hígado puede causarnos una enfermedad o un cáncer que nos elimine. O puede carecer de efecto. Ocurra lo que ocurra, solamente adquiere importancia en nuestro cuerpo y no más allá, porque morirá con él. Quizá sea muy trascendente para el individuo, pero no para la historia de la vida. Por el contrario, si ocurre en uno de nuestros óvulos o espermatozoides, y ese ejemplar resulta el elegido para dar lugar a un descendiente, el hijo adquirirá la mutación en su primera célula y, por consiguiente, en los 40 billones que se generarán a partir de ella. No solo eso, sino que las células reproductoras de nuestro vástago también la portarán, y, como consecuencia, todos sus futuros descendientes. Es decir, no es lo mismo que tu revista tenga una página en blanco porque se ha introducido accidentalmente una hoja vacía, a que ocurra en los miles de ejemplares de la tirada porque se ha estropeado la máquina impresora. Lo primero te afectaría a ti, lo segundo al total de los ejemplares y a las futuras tiradas.
La mutación como lotería genética
Al margen de las enfermedades, las mutaciones también ostentan el mérito de ser el mecanismo que ha generado toda la variabilidad de la vida. La existencia de seres dispares como los animales, las plantas, los hongos, las bacterias y todo lo que puebla el planeta con ADN en su interior se explica porque el material genético que se originó hace unos 4000 millones de años ha ido acumulando mutaciones. No obstante, no debemos olvidar que son errores aleatorios; lo esperable es que el resultado sea adverso. Imaginemos una orquesta que se dispone a tocar una obra sinfónica. Si desafinamos un instrumento al azar, lo más probable es que el concierto resulte desastroso, al menos peor que si hubiera una completa armonía.
Sin embargo, a lo largo de la historia de la vida ha habido suficientes intentos y tiempo, mucho tiempo, para que hayan surgido errores que han dado lugar a novedades funcionales. Nuestro cerebro no tiene recursos para procesar lo que significa que miles de millones de seres vivos hayan replicado su ADN miles de millones de veces durante miles de millones de años. De hecho, si tecleásemos letras al azar en una hoja en blanco una cantidad de veces equivalente, muchas veces obtendríamos textos coherentes. De forma análoga han aparecido nuevos mensajes en las secuencias genéticas que crean novedades en los seres, algunas de las cuales han resultado operativas, ya sean mejores, iguales o peores que la versión original. Funcionan y sus portadores sobreviven y, por tanto, las trasmiten. De ahí venimos todos, de esa acumulación de errores. Eso sí, no cabe duda de que la mayoría de los cambios han provocado modificaciones nocivas y deletéreas, frases sin sentido, pero los resultados desastrosos no los observamos. Solo está entre lo vivo aquello que surgió por azar, funcionó y pudo transmitirse.
Por ello, de la mutación se dice que tiene carácter preadaptativo, que quiere decir que las alteraciones ocurren independientemente de su trascendencia, y solamente las que son adaptativas, las que permiten la supervivencia de sus portadores y no les dificultan la existencia, tienen papeletas para perdurar. Si son nocivas y destruyen al portador, no se trasmiten, así que carecen de importancia evolutiva. Ni siquiera vemos su rastro, igual que no detectamos la mayoría de los abortos espontáneos que ocurren en las primeras etapas de la gestación por mutaciones tempranas (se estima que suceden en la mitad de las fecundaciones). Resulta complicado asumir la importancia que tiene en nuestra existencia un fenómeno que acontece al azar.
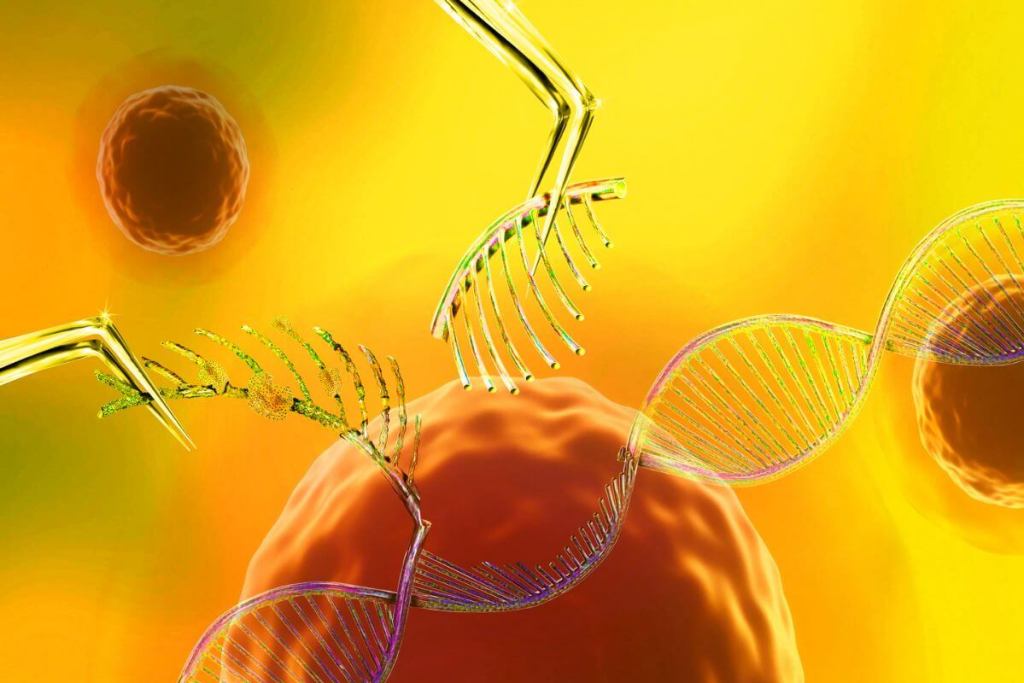
El azar tiene sus preferencias
Eso sí, no debemos caer en otro de los trampantojos habituales que no regala el estudio de la mutación. Que el azar sea su motor desencadenante no quiere decir que todas las alteraciones sean posibles, ni tampoco equiprobables. De hecho, hay numerosas mutaciones que reaparecen frecuentemente más de lo que correspondería en un reparto al azar de papeletas. Bien conocidos son algunos casos de cáncer que se disparan por daños o errores frecuentes en nuestro genoma (por ejemplo, producidos por la conocida mutación del gen KRAS). Ciertas zonas de nuestro ADN son más susceptibles de modificarse que otras, porque cada especie tiene sus puntos débiles, igual que ciertos coches tienden a sufrir averías en el embrague y otras marcas queman antes los frenos. La razón fundamental es que la molécula de ADN adquiere conformaciones tridimensionales que dejan regiones más expuestas que otras.
Sin embargo, la existencia de ciertas alteraciones recurrentes no nos permite anticipar, ni mucho menos, a dónde se encamina nuestra especie, por mucho que la ficción se haya empeñado en presentar propuestas originales. La mutación es un cambio sobre el material preexistente, sobre una molécula orgánica que dirige a otros compuestos químicos, así que no parece probable que vaya a permitirnos desarrollar esqueletos metálicos o visión láser. Aunque los cambios futuros tampoco tienen por qué ser simples o aburridos, más allá de los meros cambios en la coloración de la piel, los ojos o el pelo. Quizá incluso demos lugar a nuevas especies, si resistimos suficiente tiempo entre los supervivientes del planeta.
La vida escribe con lo que tiene
Durante mucho tiempo se creyó que a lo largo del proceso evolutivo solo ocurrían pequeños cambios graduales y progresivos, y hoy sabemos que eso no es cierto. Hasta la aparición de la genética del desarrollo, se postulaba que todas las novedades de la vida se habían producido paulatinamente, y que carecíamos de restos de algunas especies en el registro fósil que nos impedían ver ese proceso de transición paulatina. El hallazgo de ciertos genes, fundamentales en los seres pluricelulares (los bautizados como genes homeóticos), permitió concluir que no era necesario buscar los eslabones perdidos entre los animales con aletas y aquellos con extremidades, o entre los distintos tipos de flores en las plantas.
Las mutaciones que implican grandes cambios, particularmente en la evolución, son posibles. La alteración de algunos genes produce pequeños efectos, pero las de otros, como los citados homeóticos –esencialmente en etapas tempranas del desarrollo–, causan enormes reorganizaciones corporales. Todo ello a pesar de que no hay nada que diferencie marcadamente un gen homeótico de otro cualquiera; unos y otros no son más que distintas porciones de la molécula del ADN.
De nuevo, la mutación nos regala su característica manía de resultar difícilmente predecible en sus consecuencias. Eso sí, en cualquier caso, no podemos olvidar que la vida siempre trabaja sobre material preexistente. Es decir, aquellas novedades que surjan tendrán que aparecer modificando un texto escrito en el idioma que emplea el código del ADN, que solamente utiliza unos ladrillos concretos para construir los organismos vivos, los aminoácidos, que son el andamiaje de las proteínas. Por tanto, no es esperable que desarrollemos la capacidad de disparar rayos por los ojos, pero no es grave porque es mucho más interesante tener cerebros desarrollados que nos permiten entender la vida. Y, estos sí, surgieron por mutación.




