El siglo XXI está siendo testigo de avances médicos revolucionarios que están transformando de una forma radical la práctica y comprensión de la medicina. Nos encontramos inmersos en una era de descubrimientos innovadores, desde la llegada de las terapias génicas y células madre hasta avances en inteligencia artificial aplicada a la salud. Estamos redefiniendo los límites de lo posible y ofreciendo promesas a corto plazo de tratamientos más eficientes, personalizados y accesibles.
La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza con sistemas de diagnóstico mucho más precisos que permiten realizar predicciones de enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo cual se derivará en los próximos años en una mejora espectacular en la atención y en el tratamiento. De forma paralela la telemedicina y la salud digital brindan el acceso a la atención médica remota y mejoran la gestión de la salud.

A lo largo del 2023 se han producido enormes avances en el campo de la medicina, de los cuales la aprobación de la primera terapia con CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas), la culminación de años de ciencia básica y aplicada, ha sido el hito sanitario más importante.
Las bacterias también se “vacunan”
En 1987 se describió por vez primera unas regiones en las que se repetían exactamente el mismo fragmento de ADN muchas veces, dos años después se encontraron repeticiones idénticas con el mismo patrón muy cerca de otras.
El gran salto se produjo en 1995 cuando se secuenció por vez primera el genoma completo de un ser vivo, una bacteria. A partir de entonces se fueron secuenciando más genomas, descubriendo que en algunos de ellos había secuencias repetidas cortas y regularmente espaciadas. A continuación, los investigadores se dieron cuenta que las secuencias que había entre las repeticiones variaban, y las bautizaron como “espaciadores”.
Fue en el año 2001 cuando se acuñó el acrónimo CRISPR para referirse a esas secuencias repetidas y un año después se hallaron los genes asociados (CAS).
En el verano de 2003 un científico español –Francis Mojica- descubrió que algunas de las secuencias espaciadoras procedían de virus que infectaban a ese microrganismo y que el tener un espaciador concreto, que coincidía con la secuencia del virus, impedía que este pudiera infectar eficazmente a esa bacteria. De alguna forma se trataba de un sistema defensivo adaptativo frente al virus.
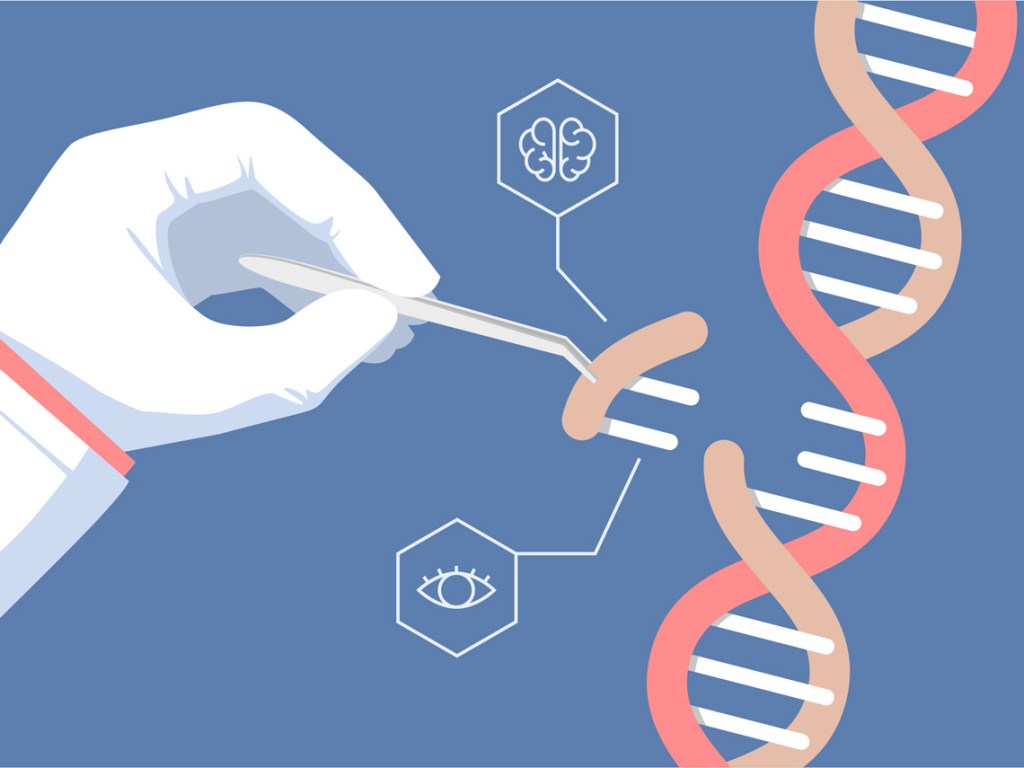
Tiempo después la microbióloga francesa Emmanuelle Charpentier y la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna descifraron el mecanismo molecular exacto de CRISPR-Cas9, una técnica basada en la enzima Cas9 que actúa como una tijera molecular capaz de cortar hebras de ADN en ubicaciones específicas. Por este descubrimiento, ambas investigadoras fueron galardonadas con el Premio Nobel de Medicina en el año 2020.
Nacimiento de la “Medicina CRISPR”
En marzo de 2020 se marcó un hito trascendental al administrar la primera terapia génica CRISPR-Cas9 a una persona que padecía una rara dolencia conocida como LCA10 (amaurosis congénita de Leber 10), una forma de ceguera infantil para la cual no existía ningún tratamiento efectivo. Esta innovadora terapia hizo posible la eliminación de una mutación específica presente en el gen responsable de la enfermedad. Sin embargo, la aprobación de esta terapia por parte de las autoridades sanitarias se hizo esperar.
No fue hasta noviembre del 2023 cuando la agencia reguladora de medicamentos del Reino Unido otorgó su aprobación a la primera terapia basada en CRISPR para personas afectadas por anemia falciforme o beta-talasemia. Apenas unas semanas después, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) también aprobó el tratamiento de la edición genética para la anemia de células falciformes.
Este procedimiento terapéutico implica la extracción de células madre sanguíneas de la médula ósea, su posterior aislamiento en entornos de laboratorio y el uso de las tijeras moleculares para realizar cortes precisos en el genoma, justo en el punto donde se encuentra la anomalía genética.
Las células, de manera natural, reparan el corte uniéndose nuevamente, desactivando así el gen defectuoso. Luego, se emplea quimioterapia para eliminar las células sanguíneas enfermas en la médula ósea y se transfunden las células madre modificadas. En cuestión de semanas, el paciente comienza a contar con células sanas en su sistema circulatorio.
Desarrollo responsable y ético
Desgraciadamente no todo son buenas noticias, las tijeras CRISPR también tienen su cara B, ya que la edición del genoma humano plantea una serie de interrogantes sobre la modificación de embriones o células germinales. Hay que tener en cuenta que el impacto que se produce no solo afecta al individuo, sino también a generaciones futuras, lo cual genera dilemas éticos en la modificación genética.
Otro aspecto que no es baladí y que tiene que ser tenido en consideración es la equidad y accesibilidad, puesto que la posibilidad de modificar genes para prevenir enfermedades podría aumentar lsa preocupaciones de crear una brecha social entre aquellos que pueden permitirse pagar este tipo de terapias y los que no.
Un desafío añadido es la inquietud que todavía existe en cuanto a seguridad y control de los usos, esto es, los posibles efectos secundarios imprevistos y los propósitos no médicos de las tijeras CRISPR.
Sin duda alguna en los próximos años asistiremos al desarrollo ético y legislativo de esta tecnología, de forma que sea posible garantizar un uso responsable en beneficio de la humanidad.
Referencias:
- García, M., & Pérez, A. (2021). "Ethical Considerations in CRISPR Therapies". En López, J., & Martínez, S. (Eds.), Ethics in Genetic Engineering (pp. 87-105). Academic Press. ISBN: 123-456-789.
- Robinson, E., & White, C. (2020). "Challenges in CRISPR-Cas9 Clinical Applications". En Proceedings of the International Symposium on Gene Editing, January 15-18 (pp. 42-50). Boston, USA.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). "Advances in CRISPR-Cas9 Gene Therapy: A Contemporary Review". Journal of Genomic Medicine, 5(3), 150-165. DOI:10.1234/jgm.2022.12345




