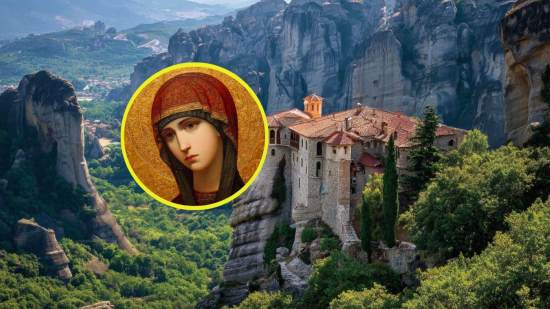¿Quién no ha visto en las películas medievales a doncellas, caballeros y nobles vistiendo ropas de vistosos colores? Estamos acostumbrados a un mundo de
la moda en color y parece imposible que alguna vez haya estado sumido en una gris monocromía. Pero así ha sido; el mundo no era tan colorido antes del siglo XIX.
La costumbre de teñir la ropa se remonta al Neolítico, como atestigua el textil encontrado en el asentamiento de Çatalhöyük, en el sur de Anatolia. Allí se hallaron rastros de tintes rojos, posibles de ocre –pigmentos de óxido de hie- rro de arcilla–, que, junto con los marrones y naranjas, fueron los primeros colores que usamos para tintar la ropa. Les siguieron los azules, amarillos y, finalmente, los verdes.
Los tejidos policromados o multicolores aparecieron en el tercer o segundo milenio antes de nuestra era: se han encontrado telas con una urdimbre rojo-marrón y una trama de color amarillo ocre en las pirámides egipcias de la sexta dinastía (2345–2180 a. C.) en Saqqara.
El mundo de los tintes se mantuvo más o menos igual, buscando nuevas fuentes de colores naturales, hasta mediados del siglo XIX. Entonces la diosa fortuna sonrió a William Henry Perkin, un adolescente que trabajaba como ayudante del entonces famoso químico alemán August Wilhelm von Hofmann, profesor en el Royal College en Londres.
Hofmann estaba fascinado con los derivados químicos del alquitrán de hulla, una sustancia negra y pegajosa que se obtiene destilando ese tipo de carbón en ausencia de aire; así se extraían la mayor parte de los compuestos volátiles atrapados en su interior y la convertía en coque. Mediante este proceso se obtenía el gas necesario para el alumbrado. La llama del gas de hulla, de color amarillo, iluminó las calles de Londres en 1812, permitió conciertos vespertinos en el Brighton Pavilion a partir de 1821 y leer el periódico en casa en 1829. Pero la destilación de la hulla también tenía sus inconvenientes. El principal era un residuo negro, maloliente y fangoso generado durante el proceso: el alquitrán. Completamente inútil, las destilerías lo arrojaban al río o el estanque más próximos. A mediados del siglo XIX, el Támesis estaba tan contaminado que el Parlamento tuvo que cerrar a causa del hedor. El problema era grave: no podía dejar de producirse el gas necesario para el alumbrado y no se podía seguir envenenando el agua. Tras diversos intentos por resolverlo, un grupo de químicos alemanes dio con la solución: destilar también el alquitrán. Gracias a ello obtuvieron un cierto número de productos útiles, como el quero- seno para las lámparas de aceite o el fenol, de donde se podía obtener fácilmente antisépticos o la propia aspirina, el ácido acetilsalicílico.
Un día Hofmann se preguntó si podría sintetizar quinina a partir de alguno de los derivados del alquitrán. Si lo conseguía, los beneficios que obtendría serían enormes, pues el Imperio británico estaba embarcado en una serie de guerras tanto en América como en Asia y la malaria estaba diezmando sus tropas: el general Anopheles –mosquito que transmite esta enfermedad– iba ganando la batalla.
Durante las vacaciones de Semana Santa de 1856, el joven Perkin decidió emplear su tiempo libre buscando una forma de producir quinina en el minilaboratorio que tenía montado en el pequeño apartamento de su casa. Pensó que tal vez la obtendría oxidando una molécula orgánica extraída del alquitrán de hulla, la anilina –un compuesto que huele a pescado podrido–. Fracasó en su intento, pero, en compensación, sus avispados ojos descubrieron algo tremendamente interesante: al limpiar con alcohol el frasco con el que había estado trabajando, cuyo resultado era una extraña sustancia negra, el agua se había teñido de morado. Perkin tenía tan solo dieciocho años.

Siguiendo el consejo de un amigo, envió una muestra de su colorante a una empresa textil escocesa: la respuesta fue que servía bien para teñir la seda, pero no para el algodón. Por entonces los dos colorantes principales que se empleaban eran el azul índigo y el rojo alizarina, ambos extraídos de sendas plantas. Perkin decidió patentar su descubrimiento y, con los ahorros de su padre y de su hermano, lo convirtió en un proceso industrial. El nuevo tinte, la púrpura de anilina, recordaba al color de los pétalos de la malva silvestre.
El descubrimiento de Perkin fascinó a los modistos franceses y rápidamente se descubrió que podía aplicarse al algodón si este era tratado de forma previa. Siendo París el centro de la moda mundial, muy pronto el malva de Perkin hizo furor en todo el mundo. Incluso la reina Victoria se apuntó a esta tendencia cuando, en 1862, apa- reció en un acto público –la Exposición Real– con una larga prenda teñida con este tinte.
Y lo más importante: algo aparentemente tan frívolo como el mundo de la moda fue lo que impulsó la aparición de un nuevo tipo de industria, la química.
Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante.