Transcurridas poco más de dos décadas del siglo xxi nos quedan pocas dudas de que nuestro universo se rige por leyes cuánticas. La mecánica cuántica, junto a su extensión la teoría cuántica de campos, se puede considerar la mejor teoría jamás construida por la humanidad. Gracias a la cuántica hemos podido indagar en la esencia misma de la materia, nos ha permitido entender la estructura atómica y las partículas elementales. Pero no solo eso, la cuántica nos ha dado las herramientas para entender cómo funcionan las mismas estrellas e incluso cómo era el mismo universo en su evolución más temprana.

Pero aún hay más, es gracias a la cuántica que podemos imaginar con nuevas tecnologías. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que encender tu teléfono móvil y enviar un mensaje es una constatación experimental de que las leyes de la cuántica han podido capturar aspectos muy fundamentales de nuestra realidad. La lista de avances producidos por la cuántica es inabarcable. Los transistores y microtransistores, el láser, las resonancias magnéticas, cualquier elemento donde la interacción materia y luz sea importante, y un largo suma y sigue.
La revolución de la teoría gravitatoria
Todos estos éxitos de la cuántica y muchos otros no hacen otra cosa que indicar lo que ya hemos comentado. Nuestro universo es un universo cuántico. Y sin embargo, esta impresionante afirmación nos enfrenta a una de las preguntas más peliagudas de la física. La cuestión esencial es que nosotros vivimos en un rango de tamaños, velocidades y energías en las que los comportamientos cuánticos nos son ajenos completamente. A nuestro alrededor, las leyes que parecen determinar el comportamiento de los sistemas son las leyes clásicas. La cuántica está ahí, sin duda, pero está escondida tras un velo que aún no hemos sabido rasgar del todo. Y esto nos lleva de cabeza desde la mismísima aparición de la cuántica hace ya más de un siglo.
Pensemos en lo siguiente, cuando Albert Einstein introdujo su relatividad general, su teoría gravitatoria, supuso toda una revolución. En esta teoría la gravedad no es una fuerza, sino que es la manifestación de la relación dinámica entre la estructura geométrica del espaciotiempo y las energías y flujos de energías que están presentes en el mismo. Esto se alejaba sustancialmente de la teoría newtoniana en la que la gravedad es una fuerza, aunque realmente no sepamos a qué se debe dicha fuerza en ese contexto. Es evidente que para movernos por nuestro entorno usual, la teoría de Newton de la gravedad es más que suficiente. Con ella podemos entender cómo se desliza un cuerpo por un plano inclinado, cómo funciona un péndulo, cómo se comporta un cuerpo que lanzamos hacia arriba y vuelve a caer por la acción de la gravedad. Incluso, la gravedad newtoniana es suficiente para llevar astronautas a la Luna. Es decir, en nuestro día a día, la relatividad general no es relevante. Entonces, ¿cuál es la visión correcta de la gravedad? En sentido estricto, la que nos proporciona la relatividad general, pero claro, en el ámbito en el que nos movemos, con masas pequeñas y velocidades pequeñas, resulta que la relatividad general nos devuelve la ley de la gravitación de Newton. Es decir, que en el límite apropiado, la relatividad general contiene a la gravedad newtoniana. Esta es una prueba de que la relatividad general es una buena descripción de la gravedad porque en el límite apropiado nos devuelve una ley, la de Newton, que sabemos fehacientemente que funciona. Esto es muy importante para que toda la visión de la física sea consistente y, además, es muy hermoso.

¿Dónde está el límite?
Volvamos a la cuántica. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos y electrones. Estos elementos son claramente cuánticos en esencia, pero, de algún modo, cuando hablamos de balones, coches, barcos, aviones o nosotros mismos, la naturaleza olvida sus rasgos cuánticos. Si la cuántica es una teoría válida, ha de ser consistente con el resto de la física. Así, nos podemos formular las siguientes preguntas: ¿en qué límite y de qué modo podemos recuperar la física clásica a partir de la cuántica?
Centremos esta discusión presentando los elementos esenciales de la cuántica. Por un lado, tenemos que en cuántica hay una distinción fundamental entre lo que podemos conocer de un estado y lo que podemos medir en él. Esto hace que los sistemas físicos estén descritos por lo que llamamos estados cuánticos del sistema. Un estado cuántico no es más que una representación matemática que contiene todo lo que podemos conocer del sistema, ahí está contenida toda la información relevante del mismo. Por otro lado, las cosas que podemos medir se representan por objetos matemáticos denominados observables. Los observables será cosas como la posición del sistema, su velocidad (mejor dicho su momento que en física no relativista no es más que el producto de la masa del sistema por su velocidad), su energía, su momento angular que representa si el sistema está en rotación o su espín, por mencionar alguno.
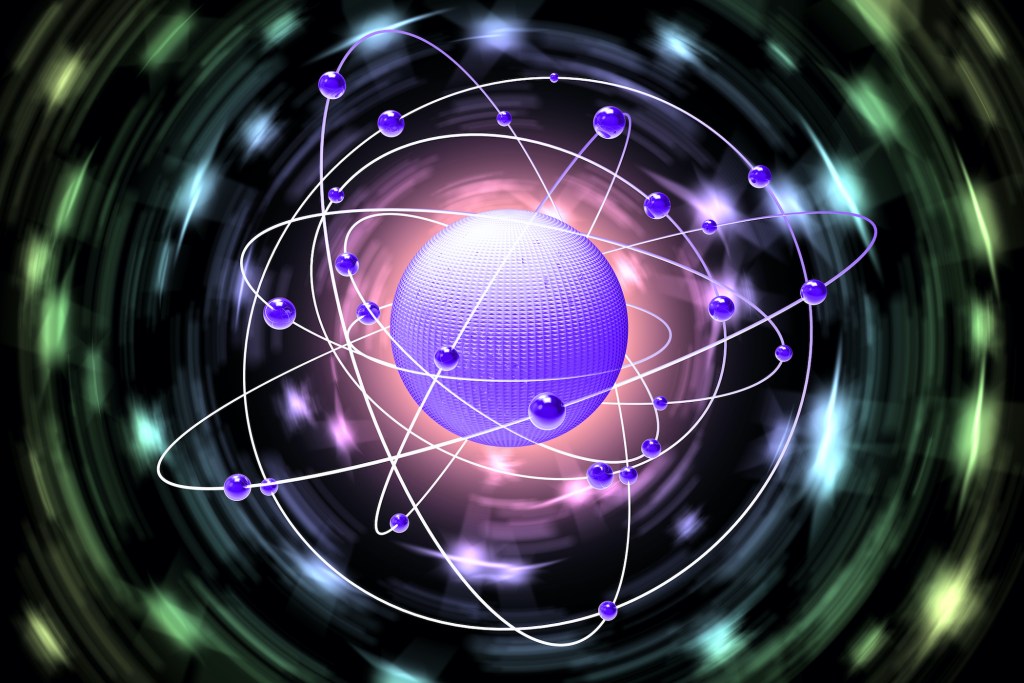
En física clásica esta distinción no existe, el estado del sistema y lo que podemos medir de él es lo mismo. En física clásica asumimos que un sistema físico tiene una posición y una velocidad bien determinadas en todo momento, al igual que una energía o un momento angular. Para dar el estado de un sistema físico clásico solo hemos de dar un listado de los valores de todas las características físicas que nos interesen y estas características siempre se pueden medir. Es más, podríamos diseñar experimentos en los que medir todas esas características simultáneamente. Será más o menos difícil de implementar un dispositivo experimental que las determine todas simultáneamente pero no hay ningún impedimento conceptual para ello.
Sin embargo, en cuántica tenemos el conocido como principio de indeterminación (que en realidad es un teorema dentro de la teoría) que nos dice que existen pares de magnitudes observables que no pueden ser determinadas simultáneamente en un sistema cuántico. El par más famoso de todos, los sujetos a la indeterminación es la posición y el momento en la dirección.
Desde el punto de vista matemático esto es un conmutador entre dos operadores lineales que actúan sobre un espacio de Hilbert. Afortunadamente, este objeto se puede interpretar fácilmente en términos coloquiales. Lo que nos dice es que no es lo mismo medir la posición y después el momento que hacerlo al revés. Esas medidas no-conmutan. Si yo mido la
posición y luego el momento obtendré una cosa diferente que si mido el momento y luego la posición. La conclusión de este hecho nos parece escandalosa. Lo que nos quiere decir es que los sistemas cuánticos no tienen definidos los valores de estas magnitudes a no ser que las midamos y que el hecho de medir una de estas cantidades afecta a la posterior medida de la otra magnitud. Esto no ocurre en clásica. En clásica este conmutador debería de ser nulo.
Pero fijémonos en que este conmutador depende de la constante de Planck h dividida por 2 pi, lo que se conoce como h-barra. Y aquí tenemos la primera propuesta para conseguir obtener la física clásica a partir de la cuántica. La constante de Planck tiene unidades de energía multiplicada por tiempo, conocidas por unidades de acción. En las unidades usuales de energías y tiempos, Julios y segundos, tiene un valor extremadamente pequeño de 1,054 571 817·10^(-34) J·s . Y esta constante aparece en todas las fórmulas de la cuántica, de los conmutadores a la ecuación de Schrödinger.

Parece que tenemos una salida, para recuperar la física clásica a partir de la física cuántica solo hemos de tomar el límite cuando la constante ħ tienda a cero. Haciendo eso está claro que el conmutador anterior es nulo con lo cual implicaría que podríamos medir simultáneamente posiciones y momentos y que están siempre bien definidos en el sistema. Desgraciadamente esta es solo una buena idea que no funciona en general.
Hemos de seguir buscando otra idea y hay una que es casi evidente. Los sistemas que nos rodean están compuestos por una cantidad ingente de partículas, del orden de 10^23 o más. ¿Puede que se recupere el comportamiento clásico de los sistemas cuando el número de partículas que lo conforman sea muy grande? Lo que nos estamos preguntando es, si un sistema cuántico está compuesto por partículas, ¿recuperaremos el comportamiento clásico cuando el número de partículas se haga infinito?
La respuesta tampoco es satisfactoria porque aunque hay sistemas en los que ocurre así, hay otros en los que el comportamiento cuántico no se suprime aumentando el número de partículas que componen el sistema. El motivo de todo esto es que la cuántica tiene una riqueza impresionante. Sabemos que en cuántica podemos tener estados de los sistemas que están compuestos por una combinación de estados que clásicamente son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, nosotros podemos tener una partícula cuántica preparada en un estado en el que hay una combinación de estados con distintas energías. En este caso, ¿cuál es la energía que vamos a obtener al hacer una medida en este sistema? No lo sabemos. La cuántica nos dice que podremos obtener uno u otro resultado. Pero no nos dice cuál saldrá en una medida determinada. Lo que sí nos dice es con qué probabilidad podremos obtener uno u otro. Estas probabilidades vienen dadas por los (módulos) cuadrados de los coeficientes que acompañan a cada estado en la superposición anterior. Lo que es más hiriente, cuando efectuamos la medida el estado inicial cambia y se transforma únicamente en el estado correspondiente a la energía que hayamos medido.
Esto, como es evidente, está en total contraste con lo que pasa en física clásica y nos hace plantearnos muchas cuestiones. ¿Por qué no podemos ver superposiciones y solo obtenemos valores concretos? ¿Qué hace que el estado cambie de esta forma? ¿Por qué la cuántica solo nos da probabilidades de obtener medidas y no predice resultados de las mismas con total certeza?

Decoherencia cuántica
La respuesta más popular a todo esto es lo que se llama la decoherencia cuántica. Los sistemas cuánticos están sumergidos en un ambiente. Este ambiente es todo lo que no es el sistema que nos interesa estudiar y en ese ambiente habrá otros elementos cuánticos que están interactuando con nuestro sistema de interés. La idea central, concebida en los años 70 del pasado siglo, es que la interacción entre nuestro sistema de estudio y el ambiente hace que los efectos cuánticos se mitiguen y que en estas superposiciones se supriman muchas de las posibles opciones. Es decir, es la interacción sistema/ambiente la que genera un proceso dinámico en el cual se destruyen las superposiciones cuánticas y nos devuelve un único resultado. Evidentemente, este proceso es complicado y por eso algunas veces se selecciona un resultado y otras veces otro. La teoría de la decoherencia es fundamental hoy día para establecer el límite clásico de un sistema cuántico. También es un elemento esencial para conseguir tener un computador cuántico operativo. En un computador cuántico esperamos tener miles de partículas que han de estar en superposición cuántica y entrelazadas entre sí. Para que esto sea estable y no se pierdan las características cuánticas hemos de aislar muy bien el sistema de partículas. Podemos decir que la computación cuántica es una lucha continua contra la decoherencia. Justamente lo que deseamos es alejarnos del comportamiento clásico en este caso. Lo conseguiremos.
Este artículo se publicó en el número de coleccionista de Muy Interesante nº. 25, Mundo cuántico.




