La formulación final de la mecánica cuántica se puede considerar madura entre los años 20 y 30 del pasado siglo xx. Durante este siglo, la cuántica nos ha sorprendido en innumerables ocasiones con predicciones de fenómenos que distan mucho de nuestras vivencias cotidianas. Y durante todo ese tiempo hemos puesto en jaque a la mecánica cuántica diseñando experimentos en los que se buscaba, y se sigue buscando, una brecha por la cual mostrar que la cuántica no es la última palabra. No hemos encontrado ninguna de esas brechas buscadas.
Este es el día a día en ciencia, uno tiene teorías y modelos que predicen el comportamiento de los sistemas en tal o cual fenómeno y esto se ha de someter al escrutinio experimental. Respecto a la cuántica, hay poca duda de su potencia a la hora de explicar fenómenos y de predecir resultados experimentales. Con la cuántica hemos aprendido a entender la materia a un nivel de precisión inimaginable un siglo atrás. También hemos desarrollado tecnologías que han cambiado nuestras vidas y, sin duda, lo seguirán haciendo por mucho tiempo.

Dudar de nuestras teorías
En sentido estricto tenemos evidencias experimentales de lo acertado de la cuántica cada vez que usamos nuestros dispositivos electrónicos. Cada vez que notamos que los objetos a nuestro alrededor son sólidos. Cuando vemos las líneas espectrales de la luz capturada de alguna estrella lejana. Cuando se estudian los sucesos en las colisiones de nuestros aceleradores de partículas. La lista es interminable y, sin embargo, no es totalmente satisfactoria.
La obligación última en ciencia es la de dudar de nuestras teorías. En ciencia, lo interesante es contrastar los datos experimentales, que es como nos habla la naturaleza, con las predicciones teóricas. Así podemos llevar al límite nuestras teorías y confiar en ellas tanto en cuanto no somos capaces de encontrar fenómenos experimentales que no podemos explicar con ellas.

Esto último ha sido especialmente crítico en cuántica por varios motivos. Por un lado, porque la teoría está completamente alejada de nuestras intuiciones físicas y tenemos graves problemas para interpretar sus resultados. Por otro lado, los requisitos técnicos para llevar a cabo experimentos en los que realmente estemos convencidos de que estamos midiendo justo lo que queremos medir para explorar el rango cuántico de la naturaleza son extremadamente exigentes.
Afortunadamente, estamos viviendo en una época dorada en este tema. La tecnología se ha desarrollado lo suficiente como para poder diseñar experimentos que antes solo podían ser imaginados, los famosos experimentos mentales (en física se suele hablar de los gedankenexperiment). Y esto no se circunscribe únicamente a la cuántica, también estamos viviendo una total revolución en nuestra capacidad de desafiar a la relatividad general en astronomía y astrofísica gracias a tecnologías como la óptica adaptativa y, cómo no, a la posibilidad real de observar ondas gravitacionales.
Seguro que no es una sorpresa que a lo largo del siglo de vida que ha tenido la cuántica se han realizado innumerables experimentos. Podemos decir con total confianza de que la cuántica los ha superado todos. En este artículo vamos a describir los dos experimentos más emblemáticos de la cuántica. Para justificarnos vamos a recurrir a dos voces autorizadas, la de Richard Feynman y la de Erwin Schrödinger, dos de los físicos que contribuyeron de forma más determinante en la puesta de largo de la mecánica cuántica como marco conceptual de la física.
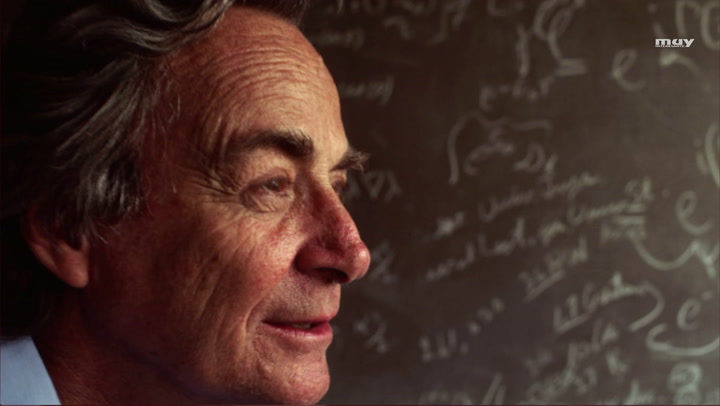
Richard Feynman, en sus Lecciones de Física, escribió sobre el experimento de la doble rendija donde dijo:
—Examinaremos un fenómeno que es imposible, absolutamente imposible, de explicar de algún modo clásico y que contiene el corazón de la mecánica cuántica. En realidad, contine el único misterio—.
Quizás se vino un poco arriba porque hay otro fenómeno que es más cuántico, si cabe, que el de la doble rendija. Ese no es otro que el entrelazamiento del que Schrödinger dijo en su artículo «Discusión de las relaciones de probabilidad entre sistemas separados»:
—Yo no lo identificaría como «un» sino «el» rasgo característico de la me- cánica cuántica, el que contiene enteramente su diferenciación de las líneas de pensamiento clásicas. Mediante la interacción, los dos representantes o funciones de onda han quedado entrelazados—.
Entrelazamiento cuántico
Comencemos por el entrelazamiento porque posteriormente haremos uso de él para hablar del experimento de la doble rendija. El entrelazamiento no es otra cosa que correlaciones que se dan entre sistemas físicos que se nos antojan independientes y que pueden estar muy alejados el uno del otro (y esto es un punto importante). Pero empecemos comentando lo que «no» es el entrelazamiento. Supongamos que tenemos a Alicia y a Berto como dos avezados físicos experimentales que están muy alejados el uno del otro. Y supongamos que tenemos a Carla que va a preparar un experimento. Carla tiene una bola negra y una bola blanca. Carla mete estas bolas en sendas cajas que envía a Alicia y a Berto. La «magia», que no es tal, es que cuando Alicia abra su caja, y conocedora de las condiciones experimentales, podrá deducir de qué color es la bola que contiene la caja de Berto y viceversa. Aquí no hay nada sorprendente, no hay nada cuántico. Evidentemente, si sabemos que tenemos una bola blanca y una bola negra, si en nuestra caja vemos la bola blanca, sabemos que en la otra está la bola negra. No hay más que hablar.

Pero el entrelazamiento cuántico es una situación mucho más desquiciante que esta. En cuántica, las propiedades físicas de los sistemas no suelen estar bien definidas porque podemos tener estados superpuestos. Seamos más precisos en esto. Ahora Carla tiene un sistema cuántico en el que podemos medir su valor y solo podemos obtener el resultado blanco o negro. Pero Carla puede preparar el sistema de forma que esté en una combinación de estos dos estados.
Si Alicia recibe este sistema cuántico, la teoría nos dice que no tiene un valor definido hasta que no se haga una medida en el mismo. Cuando Alicia mire, observará que su sistema es blanco o negro con una determinada probabilidad.
Ahora supongamos que estamos en una situación experimental como la que hemos descrito antes, pero con dos sistemas cuánticos en los que podemos medir su color y que Carla le envía uno a Alicia y otro a Berto.
Estos dos estados son estados aceptables de estos dos sistemas, pero son estados muy diferentes. Imaginemos que Carla ha enviado sus cajas con sus sistemas cuánticos en un estado determinado. A la vista de este estado, Alicia no puede saber de ningún modo qué resultado va a obtener antes de medir, puede salirle blanco o negro, eso se realizará en la medida experimental. En la misma situación está Berto. Pero es más, supongamos que Alicia mide y encuentra que su sistema es blanco, ¿puede deducir lo que le va a salir a Berto? Pues el resultado es que Alicia no gana ninguna información sobre el sistema de Berto al efectuar su medida.
La situación es diametralmente opuesta si Carla ha enviado sus cajas con sus sistemas cuánticos preparados en el estado dado. En esta ocasión tampoco es posible, ni para Alicia, ni para Berto, saber qué resultado de la medida sobre sus sistemas van a obtener. Puede salirles blanco o negro con una determinada probabilidad. Pero, ojo, ahora saben que hay una correlación entre sus resultados. Si a Alicia le sale blanco a Berto le saldrá negro y viceversa. Pero todo ello se plasma físicamente solo en el momento de la medida, los sistemas no son ni blancos ni negros hasta que no se efectúa una medida. Lo único que sabemos es que las medidas estarán correlacionadas. Este es un estado entrelazado cuántico para estos sistemas.
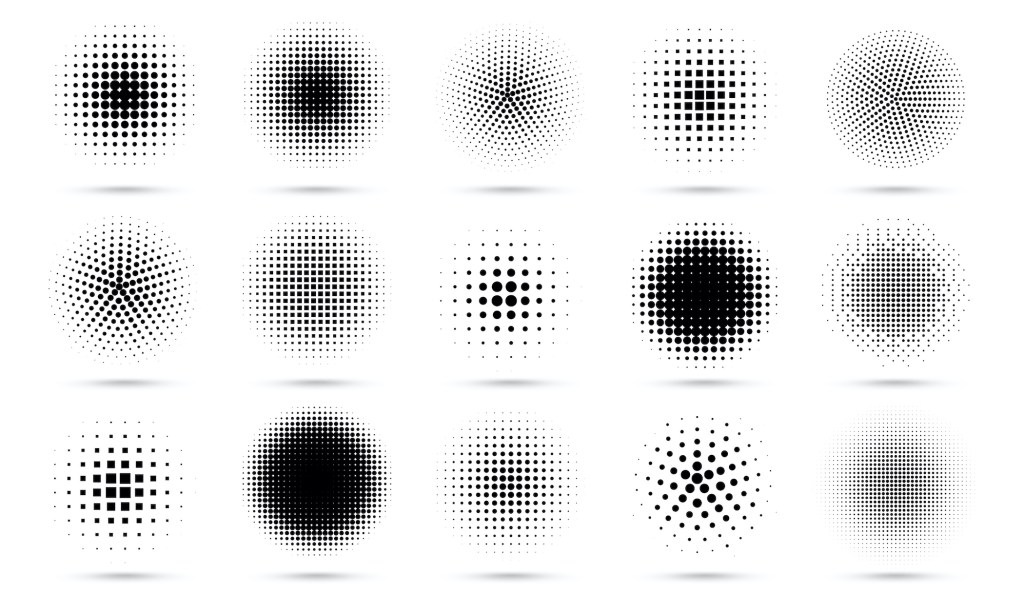
Cuando se descubrió esto, surgió una duda atroz entre los padres de la mecánica cuántica. Esta duda es complicada de explicar y de entender, pero afortunadamente podemos simplificarla para tener la opción de vislumbrar lo peliagudo de la cuestión. La pregunta que se hicieron fue: ¿cómo podemos estar seguros cuando hagamos este experimento de que la naturaleza sí sabe que los sistemas siempre tienen la propiedad de su color bien definida? ¿Cómo distinguimos entre la primera versión, la clásica, del experimento y la segunda, la cuántica?
La respuesta a estas preguntas, que se formularon sobre la década de los años 30 del pasado siglo, estuvo mucho tiempo en el ámbito de la especulación física y filosófica. Pero en los años 60, John Bell, un físico de partículas irlandés que trabajaba en el CERN, dio la clave para poder testear estas cuestiones experimentalmente. Bell estudió cómo serían las correlaciones entre sistemas clásicos y los sistemas cuánticos entrelazados cuando se podían medir varias características físicas a voluntad por parte de los experimentadores. En nuestro ejemplo solo hemos medido el color, pero Bell generalizó esto para medidas de más cosas. Y encontró que en esta situación las predicciones clásicas, asumiendo que todo está bien determinado siempre, y las cuánticas, que las magnitudes físicas toman valores determinados solo al medirlas, eran diferentes. Bell demostró esto como un teorema y encontró unas desigualdades que ahora llevan su nombre. Si la naturaleza es clásica y todo está determinado, los datos experimentales son consistentes con las desigualdades de Bell. Si la naturaleza es cuántica, las desigualdades de Bell no se respetan.
En 2022, el Premio Nobel de Física fue hacia tres de los primeros físicos que trabajaron en los aspectos experimentales del entrelazamiento. Hacer estos experimentos no es sencillo porque hay que cuidar muy bien que no haya resquicios en la ejecución de los mismos que confundan la interpretación de los datos experimentales.
Experimento de la doble rendija
Pasemos a los experimentos de doble rendija. La cuántica nos dice que cuando una partícula es lanzada contra dos rendijas minúsculas y bien separadas entre sí, al poner un detector tras las rendijas veremos aparecer un patrón de interferencia. Es decir, veremos zonas en las que llegan las partículas y otras zonas en las que nunca llegan las partículas. Esto será así aunque lancemos las partículas una a una. La clave de esto es que la cuántica nos dice que no podemos saber qué camino ha tomado una partícula para ir de la fuente al detector, así que hemos de considerar todas las posibilidades. Por tanto, el formalismo tiene en cuenta que las partículas individuales pasan por las dos rendijas a la vez y, por tanto, interfieren igual que lo haría cualquier onda. Pero lo más curioso es que nosotros detectamos las partículas como entidades completas, es decir, al detectarlas se comportan como entes localizados pero al pasar por las rendijas como entes deslocalizados capaces de interferir.
Estos experimentos se han realizado lanzando, uno a uno, electrones, con neutrones, con moléculas de un tamaño aceptable y siempre se ha encontrado el resultado predicho por la cuántica. Pero, lo más loco de todo es que si en nuestro dispositivo experimental tenemos la posibilidad de medir de algún modo por la rendija que ha pasado la partícula, el patrón de interferencia desaparece y solo veremos que llegan partículas en las zonas del detector enfrentadas a las rendijas. Es decir, que solo con la posibilidad de conocer la rendija por la que ha pasado la partícula destruye la interferencia.
Un detalle importante es que en estos experimentos se tiene especial cuidado en asegurar que solo hay una partícula en juego en cada prueba experimental. Es decir, se lanza una partícula a las dos rendijas y se detecta tras ellas y luego se lanza la siguiente y así sucesivamente. El efecto de la interferencia no está asociado a que interfieran distintas partículas en vuelo, sino que es un efecto cuántico puro. Estos experimentos nos muestran indefectiblemente que la superposición, la combinación de pasar por la rendija 1 y la rendija 2, es un hecho intrínseco a la descripción cuántica de la naturaleza.

Es más, hay experimentos de doble rendija que usan partículas entrelazadas. Se crea un par entrelazado y un miembro del par se lanza contra las rendijas y el otro, que se mueve en dirección contraria, va a un detector. Lo que se verifica experimentalmente es que las partículas que no pasan por la doble rendija ¡también presentan un patrón de interferencia! Y, por supuesto, si diseñamos algún método de poder deducir por cuál de las rendijas han pasado las partículas, el patrón desaparece. El ejemplo arquetípico de estos experimentos son los realizados por Birgit Dopfer en el grupo de Anton Zeilinger presentados en 1998.
Conocer más y mejor estos fenómenos nos permitirá avanzar en nuevas tecnologías como los ordenadores cuánticos que dependen crucialmente de la superposición de estados cuánticos y el entrelazamiento.
Este artículo se publicó en el número de coleccionista de Muy Interesante nº. 25, Mundo cuántico.




