A mediados de los años 90, en pleno auge de la cultura digital naciente, un grupo reducido pero influyente de pioneros tecnológicos empezó a construir una narrativa que marcaría a toda una generación: la idea de que Internet era algo radicalmente nuevo, un espacio que no podía ni debía ser gobernado por las estructuras tradicionales del poder. En aquel contexto, un texto corto pero provocador se convirtió en símbolo y en grito de guerra: la Declaración de la Independencia del Ciberespacio.
La firmó John Perry Barlow, poeta, ex letrista de los Grateful Dead y cofundador de la Electronic Frontier Foundation. Barlow no era ingeniero, pero entendía como pocos el espíritu contracultural que animaba a los primeros habitantes de la Red. Su declaración fue publicada el 8 de febrero de 1996 desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, apenas unos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la controvertida Telecommunications Act, una ley que extendía la regulación de las telecomunicaciones al incipiente mundo digital.
El texto comenzaba con una frase que resumía toda su ambición: “Gobiernos del mundo industrial, vosotros, gigantes cansados de carne y acero, yo vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente”. Con tono solemne, casi bíblico, Barlow proclamaba que los gobiernos no tenían jurisdicción sobre Internet, porque este era un espacio que no pertenecía a ninguna nación, construido por sus propios ciudadanos según sus propias reglas.
La declaración era breve, apenas dieciséis párrafos, pero contenía una carga simbólica enorme. Rechazaba de plano cualquier intento de legislar el ciberespacio desde el mundo físico, afirmando que Internet se regía por su propia lógica, por una ética basada en el consenso, en la cooperación, y no en la coerción. Era, en esencia, una utopía digital.
El manifiesto se convierte en bandera
Lo que siguió fue una difusión sin precedentes para un texto político sin respaldo institucional. En menos de tres meses, la declaración fue reproducida en más de 5.000 páginas web. A los nueve meses, algunas fuentes señalan que esa cifra superaba las 40.000. En una época anterior a las redes sociales, fue uno de los primeros grandes fenómenos virales de Internet.
En universidades, foros, listas de correo y primeras comunidades virtuales, el texto fue leído como una constitución informal de un nuevo mundo. Barlow se convirtió en una figura de culto entre programadores, libertarios, emprendedores digitales y activistas que veían en Internet un vehículo de emancipación. Algunos llegaron a compararlo con Thomas Jefferson, no solo por el estilo de su declaración, sino por el espíritu fundacional que parecía animarla.
Incluso surgieron iniciativas para materializar esa visión. El Cyberspace Law Institute creó un sistema de “magistrados virtuales” para resolver conflictos en línea de forma autónoma, sin recurrir a la justicia tradicional. Se experimentó con sistemas de arbitraje descentralizado, con contratos inteligentes y normas comunitarias como forma de autorregulación.
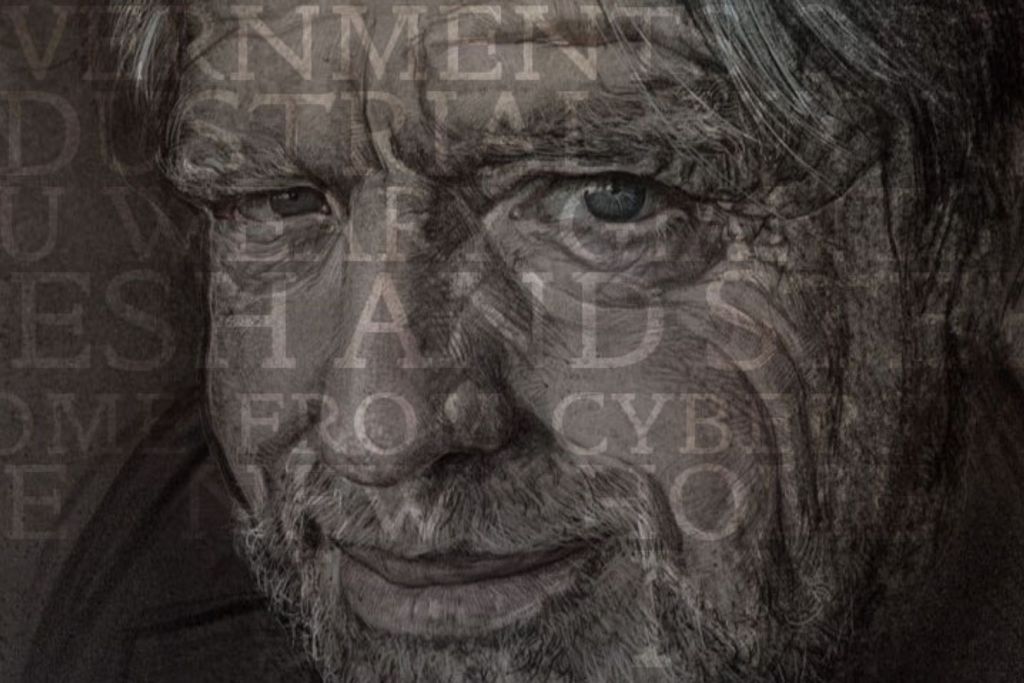
Una idea poderosa… pero ingenua
Pero el manifiesto de Barlow no tardó en despertar también críticas. Muchos expertos en derecho y tecnología señalaron que el ciberespacio no estaba tan desligado del mundo físico como él sugería. Los servidores tenían ubicación, los usuarios vivían bajo jurisdicciones nacionales y las infraestructuras eran operadas por empresas reales, sujetas a leyes reales. Aquel sueño de independencia empezaba a mostrar sus límites.
Además, el optimismo de Barlow ignoraba la creciente concentración de poder en manos privadas. A medida que Internet se comercializaba y las grandes plataformas emergían, quedó claro que la Red no iba a ser el paraíso horizontal que muchos imaginaban. Lo que en los 90 parecía una tierra libre pronto se transformó en un entorno dominado por corporaciones con algoritmos opacos, términos de servicio ininteligibles y modelos de negocio basados en la vigilancia.
Para 2004, el propio Barlow empezó a mostrar cierta distancia respecto a su declaración. Admitió que había sido demasiado optimista, aunque nunca renegó del espíritu del texto. De hecho, en una entrevista más tardía aseguró que seguía creyendo que Internet era “naturalmente inmune a la soberanía”, aunque reconocía que el mundo había cambiado.
La política llegó tarde
La historia de esa declaración se convirtió en un símbolo de algo más profundo: el desfase entre la velocidad de la innovación tecnológica y la lentitud del aparato político. Mientras los pioneros del ciberespacio construían un mundo nuevo, los gobiernos no sabían muy bien qué hacer. La mayoría no entendía cómo funcionaba la Red, ni qué implicaciones tendría para la economía, la privacidad o la democracia.
Cuando finalmente reaccionaron, el ecosistema ya estaba moldeado. Intentaron legislar desde fuera, imponer reglas a posteriori, controlar contenidos, fiscalizar plataformas. Pero Internet había crecido sin ellos. Era un campo de batalla cultural, económico y geopolítico donde la regulación llegaba siempre con retraso.
Lo ocurrido con la Declaración de la Independencia del Ciberespacio es una advertencia histórica. Una demostración de que, si la política se desentiende de la tecnología en sus fases iniciales, luego le será mucho más difícil recuperarla.
Un patrón que se repite
El caso de Internet no es único. Como explica Geoff Mulgan en Cuando la ciencia choca con el poder, recientemente publicado por la editorial Pinolia, la misma desconexión entre ciencia y política se observa en otros ámbitos: desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial. Los gobiernos tienden a reaccionar solo cuando la tecnología ya ha transformado la sociedad. Pero para entonces, los marcos institucionales ya están desfasados y la regulación es una carrera cuesta arriba.
Mulgan no propone un regreso al control autoritario ni a la tecnofobia. Lo que plantea es más ambicioso: construir una nueva forma de gobernanza en la que la ciencia no se convierta en poder autónomo, pero tampoco quede a merced de los intereses corporativos o la ignorancia política. Y para eso, recuerda, hay que aprender del pasado.
La declaración de 1996 fue un acto de fe, y como todo acto de fe, tuvo su belleza y su peligro. Encarnó un sueño de libertad digital que inspiró a millones, pero también encubrió las dinámicas de poder que se estaban gestando. Hoy, al mirar atrás, es imposible no ver en ella una paradoja: fue al mismo tiempo una profecía y un espejismo.

Sobre Cuando la ciencia choca con el poder, de Geoff Mulgan
En un momento en que las decisiones políticas más urgentes —desde el cambio climático hasta las pandemias— dependen de conocimientos científicos cada vez más especializados, el libro Cuando la ciencia choca con el poder, del británico Geoff Mulgan, llega como una herramienta clave para comprender los dilemas que atraviesan las sociedades contemporáneas. No se trata de un ensayo más sobre ciencia o sobre política, sino de una obra profundamente analítica que plantea una pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente cuando lo hace la ciencia?
Mulgan parte de una tesis sencilla, pero demoledora: vivimos en un mundo en el que el conocimiento científico se ha convertido en un factor central de poder, pero las estructuras democráticas apenas han aprendido a gestionarlo. La ciencia avanza, propone y transforma; la política reacciona, duda y, a menudo, queda desbordada. Y sin embargo, ambos mundos están condenados a entenderse, aunque lo hagan con lenguajes y lógicas muy distintas.
El autor, con una trayectoria que abarca tanto la teoría como la práctica de las políticas públicas, sabe de lo que habla. Fue asesor del gobierno británico, dirigió la influyente Nesta y ha dedicado buena parte de su carrera a explorar cómo las sociedades pueden usar la inteligencia colectiva para resolver problemas complejos. Esa experiencia se nota en cada página del libro, que equilibra el rigor con la claridad y ofrece una lectura estimulante tanto para especialistas como para lectores curiosos.
Uno de los mayores aciertos de Mulgan es no caer en la idealización de la ciencia ni en la demonización de la política. Por el contrario, muestra cómo ambas tienen fortalezas y limitaciones. La ciencia busca verdades basadas en evidencia, pero no siempre es neutral ni inmune a intereses; la política, por su parte, representa valores, necesidades y aspiraciones, pero también puede ser miope o manipulable. Entre ambos mundos se abre una tensión que este libro disecciona con lucidez.

El recorrido histórico que ofrece Mulgan es particularmente valioso. Desde los usos geopolíticos de la ciencia durante la Guerra Fría hasta los laboratorios que definen hoy el futuro de la biología, el autor nos recuerda que el conocimiento nunca ha estado del todo separado del poder. La ciencia ha sido, en muchos casos, una herramienta de prestigio nacional, de control militar o de expansión económica. Pero hoy, más que nunca, necesitamos encontrar formas de gobernarla sin sofocarla, y de integrarla en los procesos democráticos sin tecnocratizarlos.
Lejos de limitarse a diagnosticar el problema, el libro se atreve a ofrecer propuestas. Mulgan apuesta por nuevas formas de participación, por instituciones más abiertas al conocimiento y por sistemas capaces de deliberar con tiempo y perspectiva sobre las consecuencias de la innovación. No propone un manual, pero sí un marco útil para repensar cómo podemos vivir en una sociedad donde la ciencia no se convierta en un nuevo dogma, ni la política en un obstáculo para el progreso.
Quizás el mayor valor de Cuando la ciencia choca con el poder sea su capacidad para plantear preguntas que nos incumben a todos. ¿Quién decide qué se investiga? ¿Qué lugar ocupan los ciudadanos en un mundo definido por decisiones técnicas? ¿Cómo evitamos que la gobernanza científica quede en manos de unas pocas grandes corporaciones o de élites académicas aisladas?
Con un estilo claro, un enfoque multidisciplinar y una visión profundamente democrática, Mulgan ha escrito un libro imprescindible para quienes quieran entender el siglo XXI no como una sucesión de avances tecnológicos, sino como un campo de disputa sobre el futuro común. Porque si algo deja claro esta obra, es que la ciencia importa, pero su dirección —y su sentido— también deben ser una elección política.
Referencias
- Barlow JP. A Declaration of the Independence of Cyberspace. Electronic Frontier Foundation. Publicado el 8 de febrero de 1996. Consultado el 6 de abril de 2025




