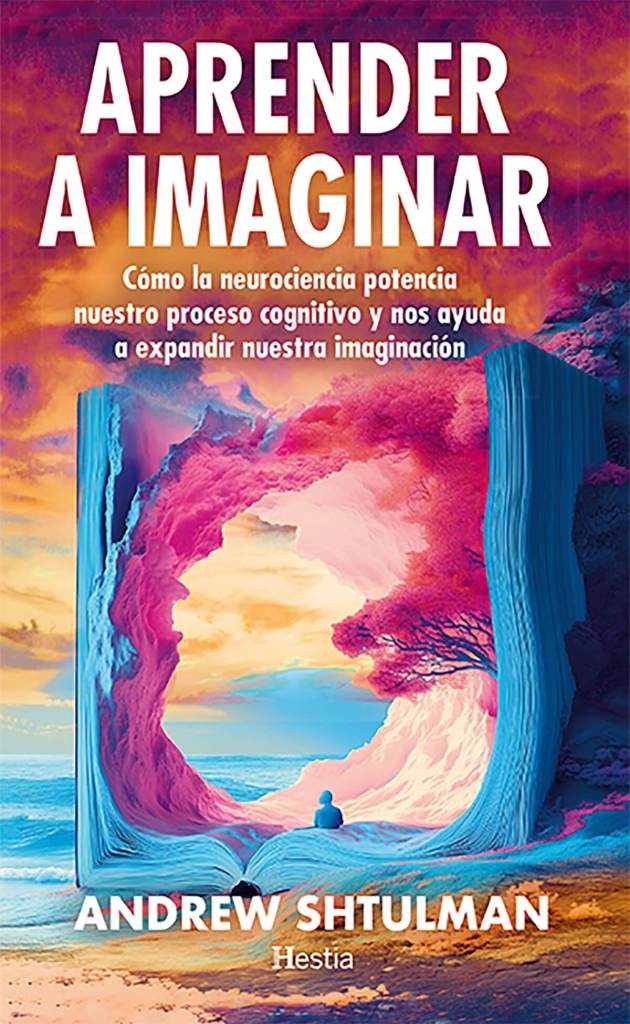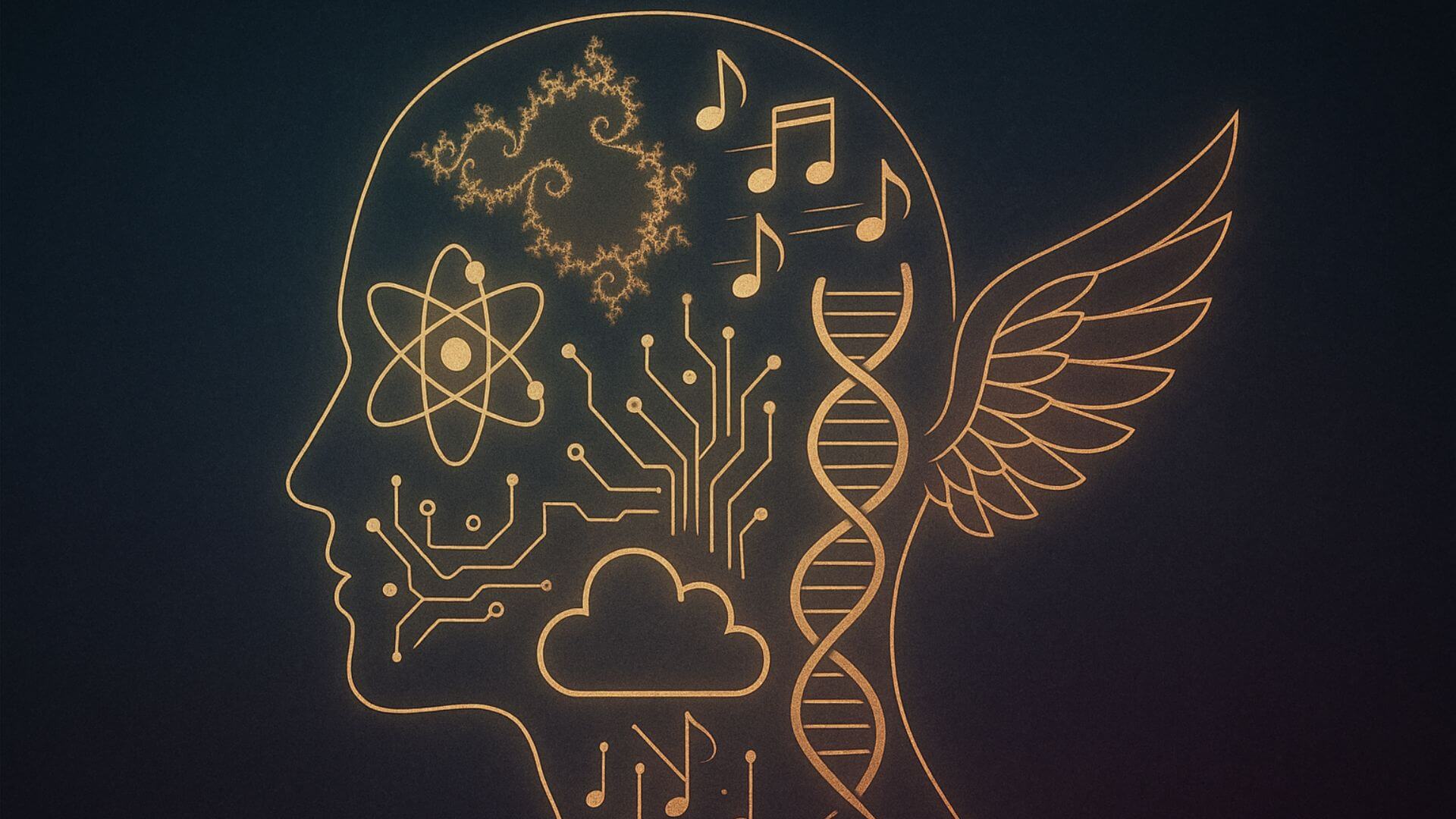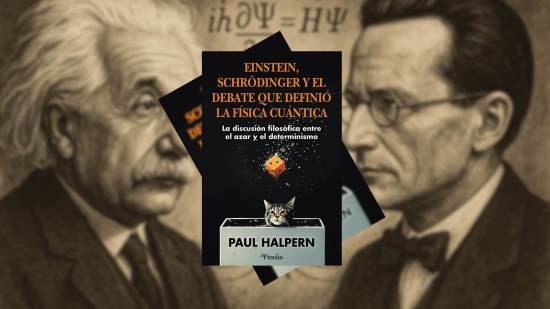El libro Aprender a imaginar (Hestia, 2025), del psicólogo cognitivo Andrew Shtulman, propone una idea provocadora: la verdadera imaginación no es un talento que florece en la infancia y se desvanece con la edad, sino una capacidad que se cultiva y crece con el conocimiento. A lo largo de sus páginas, el autor desmonta la creencia romántica de que los niños son los grandes genios creativos. En cambio, sostiene —basado en décadas de investigación— que la imaginación madura es más potente, precisamente porque se apoya en principios adquiridos, en comprensión profunda y en la capacidad de conectar ideas aparentemente lejanas.
Shtulman, profesor en Occidental College y especialista en cómo las personas desarrollan conceptos científicos, combina en esta obra rigor académico y claridad expositiva. A través de ejemplos fascinantes y experimentos reveladores, muestra cómo conceptos como la selección natural, la retroalimentación o los procesos emergentes no solo explican el mundo, sino que nos dan herramientas para imaginar mundos nuevos. Aprender a imaginar no es solo un libro sobre ciencia cognitiva: es una invitación a pensar mejor, a ver más allá de lo evidente y a expandir nuestra mirada sobre lo posible. Traemos algunas ideas que aparecen en este fantástico libro.
Un pájaro que nos hace pensar distinto
En las llanuras africanas vive un ave tan peculiar como desconcertante: el obispo colilargo (Euplectes progne). Su cola es larguísima, casi tan larga como su propio cuerpo, y ondea como una bandera negra en el cielo. Es hermosa, sí, pero también torpe, llamativa y muy poco práctica. Le dificulta volar, le impide alimentarse con agilidad y lo convierte en blanco fácil para depredadores como águilas y halcones. Además, este exceso de plumaje le exige un gasto energético elevado, lo que lo hace más propenso a enfermar y morir joven.
Entonces, ¿por qué existe esa cola? ¿Por qué los machos heredan un rasgo que claramente los perjudica?
Desde una mirada religiosa, uno podría pensar que es una decisión extraña de la creación. Desde la evolución clásica, la duda persiste: ¿cómo puede prosperar una característica que reduce la supervivencia? La clave está en cambiar de lente: no pensar en lo que ayuda a vivir más, sino en lo que ayuda a reproducirse más. Es decir, no mirar la selección natural, sino otro principio más específico y revelador: la selección sexual.

Cuando atraer vale más que sobrevivir
La selección sexual es un concepto que Darwin propuso en 1871. A diferencia de la selección natural, que favorece los rasgos que aumentan la supervivencia, la selección sexual promueve los que aumentan el atractivo ante posibles parejas. Si las hembras prefieren a los machos con colas largas, estos se reproducen más, aunque vivan menos. De esta forma, el rasgo se transmite y se amplifica con cada generación.
Los investigadores pusieron esta idea a prueba en experimentos concretos: recortaron, alargaron o mantuvieron intactas las colas de varios obispos colilargos. El resultado fue claro: los de cola alargada tuvieron más crías. Sobrevivieron menos, sí, pero dejaron más descendencia. Eso basta para que la evolución los premie.
Este principio no se aplica solo a un pájaro. También ayuda a explicar las colas del pavo real, los cantos exagerados de ciertas ranas y hasta las astas desproporcionadas de los ciervos. Son características que parecen absurdas si solo se piensa en la supervivencia, pero tienen todo el sentido si se piensa en el cortejo.
Una herramienta para ver lo invisible
El caso del obispo colilargo es un excelente ejemplo de cómo un principio —en este caso, la selección sexual— puede hacer que algo extraño se vuelva comprensible. Pero más allá de entender un solo fenómeno, lo valioso es que el principio nos permite conectar muchos fenómenos distintos bajo una misma lógica. Lo que antes parecía una excepción se convierte en parte de un patrón más amplio.
Los principios tienen ese poder: amplían lo que podemos imaginar como posible. No solo explican, sino que abren puertas a nuevas explicaciones. Nos enseñan a mirar con otros ojos.
La causa detrás de las cosas
Uno de los motores más potentes del pensamiento humano es la causalidad: entender qué produce qué. Desde que somos pequeños, estamos hambrientos de causas. “¿Por qué se rompió?”, “¿Por qué me dieron esto?”, “¿Por qué pasó aquello?”... gran parte de nuestras primeras conversaciones están llenas de estas preguntas.
No nos basta con saber qué ocurrió, queremos saber por qué. Y no nos convence cualquier respuesta: buscamos las que explican, no las que simplemente describen.
Este impulso de buscar causas es el mismo que alimenta la ciencia. Cuando descubrimos una relación causa-efecto, podemos prever lo que pasará, entender lo que pasó y cambiar lo que está pasando. Saber por qué algo ocurre nos da poder sobre el mundo.
Del contacto al concepto
Hay relaciones causales que son intuitivas: empujas una pelota y rueda. Tiras de una cuerda y algo se mueve. O ves que alguien actúa con una intención clara: abre la nevera para buscar comida. Estas relaciones son fáciles de captar desde niños.
Pero hay otras mucho más complejas: ¿cómo se transmite una enfermedad?, ¿por qué flota un barco?, ¿qué es exactamente la gravedad? Estas no se ven ni se tocan. Se aprenden. Son parte del mundo invisible que solo se vuelve claro cuando entendemos los principios científicos que lo organizan.
Aquí entra en juego algo crucial: nuestra capacidad de construir una imaginación causal. Es decir, no solo entender lo que pasa delante de nosotros, sino imaginar cómo podría funcionar lo que no vemos. Esa imaginación se amplía cuando aprendemos principios que conectan fenómenos distintos: la selección natural, los bucles de retroalimentación, los procesos emergentes...
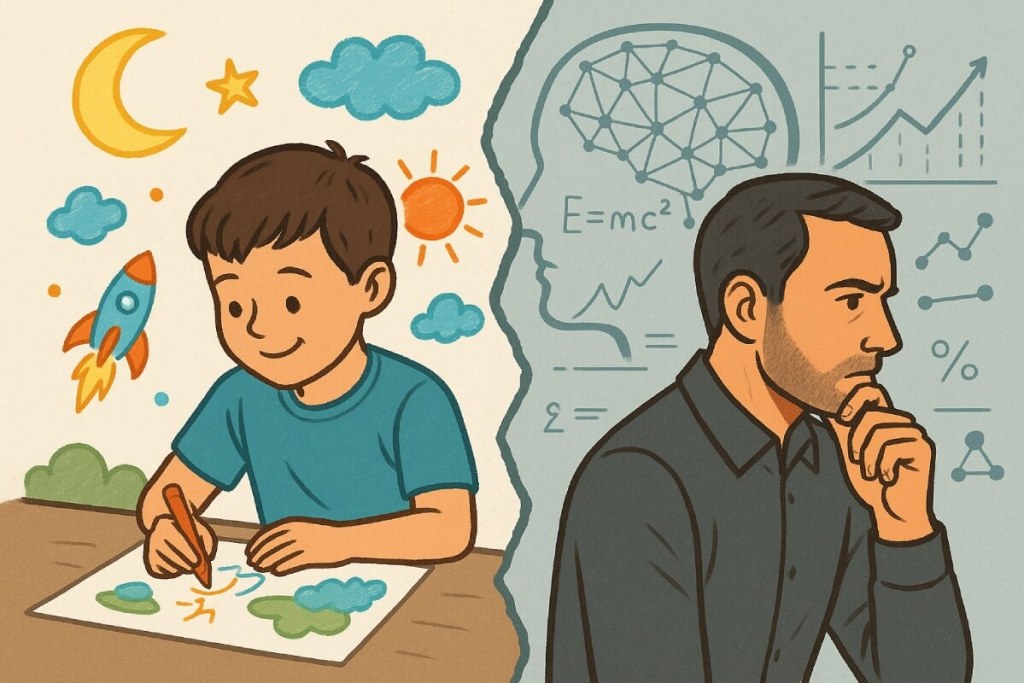
El principio de emergencia: orden sin plan
Tomemos como ejemplo el principio de emergencia. Hay fenómenos que no son resultado de un plan, ni de la acción de un agente, sino de muchas pequeñas interacciones acumuladas. Así funcionan los ecosistemas, donde depredadores y presas se autorregulan sin quererlo. Cuando hay muchas presas, aumentan los depredadores. Cuando hay demasiados depredadores, escasean las presas, y el ciclo vuelve a comenzar.
Ese mismo principio explica otras realidades muy distintas: las tormentas, las bandadas de aves, los mercados financieros, las ciudades... y hasta la conciencia humana. Lo que parece diseñado a propósito es, en realidad, el producto colectivo de muchas partes pequeñas interactuando.
Nuestra mente, acostumbrada a buscar una causa clara o una intención, tiene dificultades para entender estos procesos. Pero una vez que los comprendemos, nuestra forma de ver el mundo cambia radicalmente.
Entender no es solo saber, es ver con otros ojos
Cuando aprendemos un principio, no solo adquirimos información. Cambia la forma en que percibimos las cosas. Un geólogo no ve simplemente piedras, ve historias de terremotos y placas tectónicas. Un matemático no ve un triángulo, ve una estructura lógica con propiedades que se pueden aplicar en miles de contextos. Un buen jugador de Tetris no ve bloques, ve huecos que puede llenar con precisión milimétrica.
Eso es lo que ocurre cuando internalizamos un principio: se vuelve parte de nuestra manera de ver el mundo. Nuestra percepción se afina, se vuelve experta.
La abstracción: ir más allá de los detalles
Ahora bien, los principios más útiles son los que podemos aplicar a muchos casos distintos. Eso requiere abstracción: aprender a ver más allá del ejemplo específico. Es un proceso difícil, porque tendemos a enfocarnos en los detalles particulares de cada situación. Pero si logramos identificar las relaciones comunes entre distintos ejemplos, podemos descubrir principios que sirven para navegar nuevos desafíos.
Un buen ejemplo es el de Rutherford, el físico que comparó el átomo con el sistema solar. Vio que los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Esa analogía, aunque no fuera perfecta, permitió un avance enorme en nuestra comprensión de la materia. Fue un salto de imaginación guiado por un principio compartido.
La ciencia, al final, es una forma de mirar
Quizá lo más importante no sea memorizar datos científicos, sino aprender a pensar como un científico. Eso no significa saber fórmulas o usar bata blanca. Significa hacerse las preguntas correctas, buscar causas en lugar de quedarse con coincidencias, comparar situaciones, abstraer principios, ver patrones.
Significa cultivar una mente curiosa y estructurada al mismo tiempo.
Los principios científicos no solo organizan el conocimiento. También lo expanden. Nos ayudan a ver conexiones que antes no veíamos, a pensar en posibilidades que antes ni imaginábamos. Nos permiten entender por qué un pájaro lleva una cola absurda, por qué hablamos como hablamos, por qué se forma un arcoíris, o por qué cambian los ecosistemas. Y, quizás lo más importante, nos enseñan que el mundo es más complejo, más bello y más interconectado de lo que parece.
Aprender principios es aprender a ver. Y eso, en última instancia, es aprender a entender.