Cuando el famoso químico francés Antoine Lavoisier presentó a mediados del siglo XVIII una lista de los elementos que componían el mundo los dividió en cuatro grupos. Por un lado estaban los metales, como el plomo y el calórico. A ambos habría que añadir también el éter, fluido sutil que llenaba el espacio y permitía a la luz viajar por él, y los fluidos eléctrico y magnético.
Estos cinco se mantendrían como sustancias enigmáticas, ambiguas e inaccesibles hasta bien entrado el siglo XIX. «Son los imponderables, el calor, la electricidad y el amor, quienes gobiernan el mundo», escribiría el médico y fino humorista americano Oliver Wendell Holmes en 1858.
El calor, ese fluido sutil
Desde hacía tiempo que se pensaba que el calor era una sustancia, pero Lavoisier convirtió esta idea en un modelo coherente. El calórico era una sustancia en todo distinta al resto de los elementos, exceptuando la luz. Al igual que ella, se trataba de un fluido sutil sin una estructura particular y capaz de infiltrarse por los intersticios de la materia más dura para calentar los objetos, como hace la luz al atravesar el cristal.
Compuesto por partículas indestructibles, el calórico de Lavoisier tenía una sorprendente propiedad: no poseía masa detectable. Por si esto no fuera poco, los átomos de calórico tampoco se comportaban como cabía esperar en la materia ‘normal’: entre ellos se repelían, pero eran atraídos por la materia ordinaria. Ahora bien, al tratarse de un fluido material compuesto por átomos indestructibles debía cumplir la ley de conservación de la materia. Por tanto, no podía ser creado ni destruido; lo que un cuerpo ganaba otro lo debía perder. De modo tan sencillo explicaba por qué los cuerpos fríos se calientan y por qué el calor pasaba de los cuerpos calientes a los fríos, igual que el agua fluye colina abajo.

El calor es movimiento
Esta explicación del calor de Lavoisier era la más extendida y aceptada, pero había un grupo de científicos irreductibles, la mayor parte de ellos provenientes de la mecánica, que defendían que todos los fenómenos físicos básicos, como el calor, la luz, las reacciones químicas, la electricidad o el magnetismo, se podían explicar mediante procesos mecánicos.
En apoyo a esta visión se esgrimía el conocido hecho de que el rozamiento producía calor y fuego. Tampoco podían dejar de apuntar que existían ciertas conexiones entre sustancias tan diferentes como la luz y el calor, o entre luz, calor y electricidad, y que ciertos procesos químicos producían sonido, luz y calor. Pero, sobre todo, el calor servía para mover cosas: ahí estaba la máquina de vapor. Todas las claves a favor del calor como expresión del movimiento estaban aquí, pero nadie había conseguido establecer exactamente qué tipo de relación había entre ellas.
Quizás veamos más fácil hacerlo si imaginamos la materia compuesta por innumerables y pequeñísimas pelotitas: los átomos. Entonces el calor no es otra cosa que el reflejo en el mundo que conocemos de los rapidísimos e imperceptibles movimientos atómicos.
De hecho, cuanto más rápidos se mueven los átomos de un gas, mayor es la temperatura que podemos medir. Esta interpretación del calor en términos de la constitución atómica de la materia viene desde tiempos del griego Demócrito.
Pero el primer planteamiento razonablemente serio se lo debemos al inglés John James Waterson. En 1845 presentó un trabajo en la prestigiosa sociedad científica Royal Society, donde demostraba que la presión de un gas sobre las paredes de un recipiente se podía explicar en función de los choques de las moléculas del gas contra ellas. El trabajo fue rechazado y archivado porque para sus colegas de la Sociedad les era difícil creer que los átomos se pudieran mover libremente por el interior del recipiente, de pared a pared, y que las propiedades de los gases se redujeran a simple mecánica.
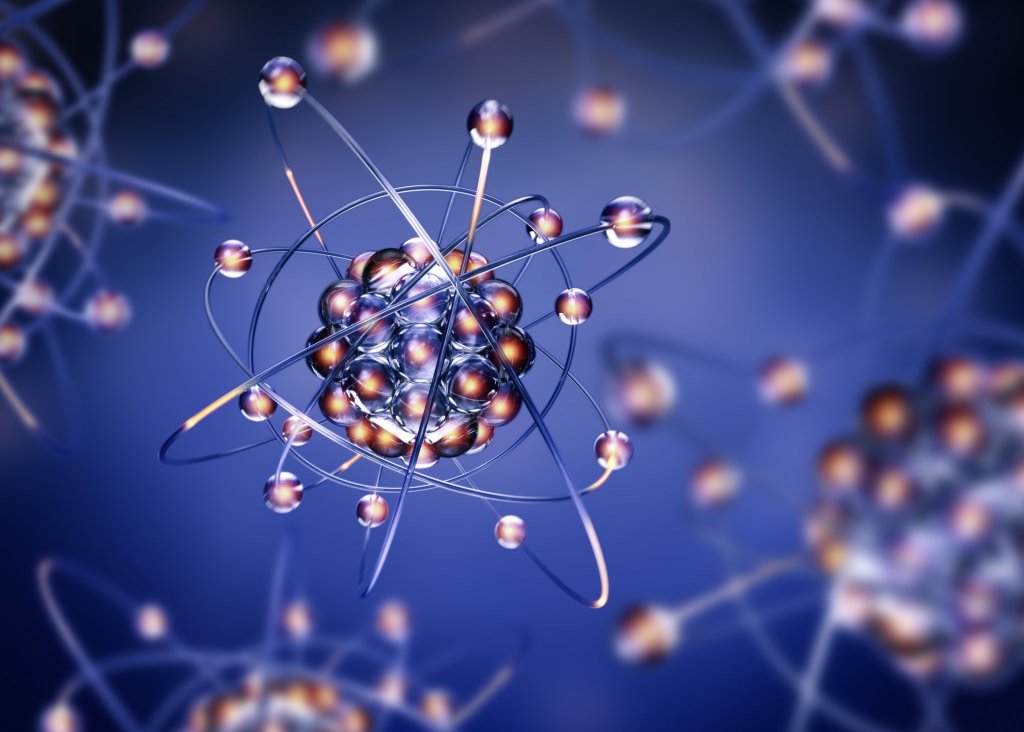
Presentado y olvidado
Waterson también actuó con poca previsión al olvidar mencionar que uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, Daniel Bernoulli, había escrito algo parecido en su clásico tratado de 1738 Hidrodinámica. Quizá si lo hubiera mencionado, sus colegas de la Royal Society se lo hubieran pensado un poco más antes de rechazarlo. Pero las desgracias nunca llegan solas. Si su artículo fue rechazado, lo mismo sucedió con su ponencia ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en su reunión anual de 1851. En ella dijo que dos gases tienen la misma presión y temperatura cuando tienen el mismo número de átomos por unidad de volumen y cuando la energía asociada al movimiento de los átomos, o sea, la energía cinética de cada átomo, es la misma.
Aunque ahora sabemos que esta sugerencia era esencialmente correcta, acababa de comparar dos magnitudes que, al parecer de sus honorables colegas, eran imposibles de comparar: la energía asociada al movimiento de las partículas con la temperatura del gas. De este modo daba respuesta a una incógnita planteada desde hacía 2 000 años: ¿qué es la temperatura? Waterston, quizá abrumado por la falta de interés por parte del resto de los físicos, fue incapaz de ver toda la riqueza de su propuesta.




