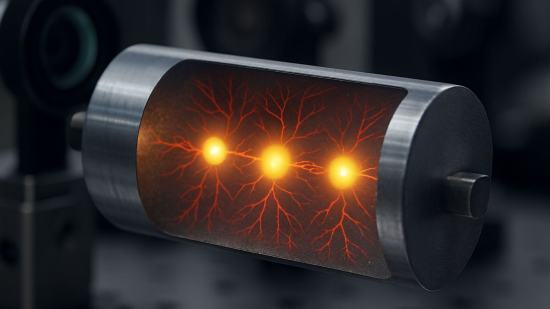El Sol produce energía mediante la fusión nuclear, principalmente mediante lo que se conoce como la cadena protón-protón, en la que mediante sucesivas reacciones, cuatro protones acaban fusionándose en un núcleo de helio. Durante esta cadena de reacciones, además de crearse esta partícula alfa como resultado final, también se emiten algunas partículas en pasos intermedios. Concretamente rayos gamma (luz muy energética) y neutrinos. Los rayos gamma se habrán transformado en luz visible e infrarroja para cuando abandonen el Sol, por lo que no podemos obtener evidencia electromagnética directa de esta reacción, así que tenemos que contentarnos con los neutrinos.
Por su naturaleza, los neutrinos apenas interactúan con la materia que los rodea y son capaces de escapar del Sol sin inmutarse. Apenas unos segundos después de crearse como subproducto de la fusión nuclear abandonan el Sol en grandes cantidades, esparciéndose por el universo. Algunos de estos neutrinos llegarán hasta nuestro planeta, algo más de ocho minutos más tarde de haberse creado. Pero el hecho de que puedan escapar del núcleo solar tan fácilmente hará que sean increíblemente difíciles de detectar a su paso por la Tierra. A pesar de eso, conociendo bien cómo interactúan con la materia, es posible construir detectores de neutrinos que funcionen.
Se han construido varios detectores de neutrinos a lo largo de las décadas. El primero fue construido en la mina Homestake, en Dakota del Sur, en EEUU a kilómetro y medio de profundidad, con la intención de bloquear cualquier radiación cósmica que pudiera generar ruido en el experimento. Este detector utilizaba una reacción por la cual un neutrino puede chocar con un átomo de cloro-37, transformándolo en uno de argón-37. Se utilizaron 400 000 litros de un compuesto químico del cloro y la predicción era que, de los diez mil billones (10^16) neutrinos provenientes del Sol que atravesarían el detector cada día, al menos uno de ellos interactuara con el cloro creando argón. Lo que se observó al cabo de varios años de funcionamiento del experimento es que se detectaban menos de la mitad de los neutrinos esperados. Algo similar ocurrió en el resto de experimentos, como el soviético-estadounidense SAGE y el europeo-estadounidense GALLEX o el japonés Kamiokande. Todos ellos fueron capaces de detectar neutrinos, pero a un ritmo en torno a la mitad de lo esperado. Esta discrepancia recibió el nombre de “problema de los neutrinos solares”.

Puesto que cada experimento funcionaba con una metodología diferente, se podía descartar que el problema tuviera su origen en el diseño de los experimentos. Eso significaba que o bien no se producían tantos neutrinos en el Sol como predecían nuestros modelos teóricos o no todos ellos alcanzaban la Tierra. Las reacciones de fusión nuclear se conocen en demasiado detalle y las observaciones sismológicas del Sol coinciden demasiado con lo predecido por el Modelo Solar Estándar como para suponer que están equivocadas, por lo que el problema debía estar en las propiedades de los neutrinos, que no se conocían en tanto detalle.
Efectivamente se descubrió que esto era así y que el problema de los neutrinos solares surgía porque no éramos capaces de observar todos los tipos de neutrinos, sino tan solo los conocidos como neutrinos electrónicos. Estas partículas son leptones, como los electrones, pero sin carga eléctrica y vienen en tres familias (o generaciones diferentes). Además de los electrones, existen dos partículas con exactamente las mismas propiedades pero mayor masa, conocidas como muones y tauones, por las letras griegas mu y tau. Existen también los correspondientes neutrinos, por lo que tenemos neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tauónicos. Tradicionalmente se ha considerado que los neutrinos, de ninguna de las tres generaciones, tenían masa, pero si tuvieran una masa muy pequeña podrían sufrir las conocidas como “oscilaciones de neutrinos”. Estas oscilaciones implican que, en su trayecto del Sol a la Tierra, los neutrinos pueden oscilar entre las diferentes generaciones. En el Sol se crean en principio neutrinos electrónicos únicamente, pero éstos podrían transformarse en los otros dos tipos, que a su vez se transformarían cada uno en los dos tipos restantes, oscilando por tanto la cantidad de cada tipo de neutrinos durante el trayecto.
Esto es posible porque los neutrinos se comportan de forma diferente cuando interactúan con otras partículas y cuando viajan libres. Cuando interactúan lo hacen bajo las etiquetas de electrónico, muónico y tauónico, conocidas como “sabores”. Mientras que cuando viajan lo hacen bajo etiquetas de masas concretas. De esta forma, un neutrino de un sabor concreto será en verdad una superposición (una mezcla) de neutrinos de tres masas diferentes y un neutrino de una masa concreta será una superposición de neutrinos de tres sabores diferentes. Al crearse un neutrino electrónico en el Sol tendrá un sabor concreto. Al comenzar su viaje, sin interactuar con más partículas, adoptará una masa concreta, lo cual le dará una superposición de sabores diferentes. De esta forma cuando lo detectemos, estaremos recibiendo neutrinos de una masa concreta pero no de un sabor concreto y si nuestro experimento solo es capaz de detectar neutrinos electrónicos, detectará menos de los que se crearon originalmente en el Sol.
Referencias:
- Waltham, Chris (June 2004). "Teaching neutrino oscillations". American Journal of Physics. 72 (6), doi:10.1119/1.1646132
- Eric Chaisson, Stephen McMillan, 2017, Astronomy Today, Prentice Hall