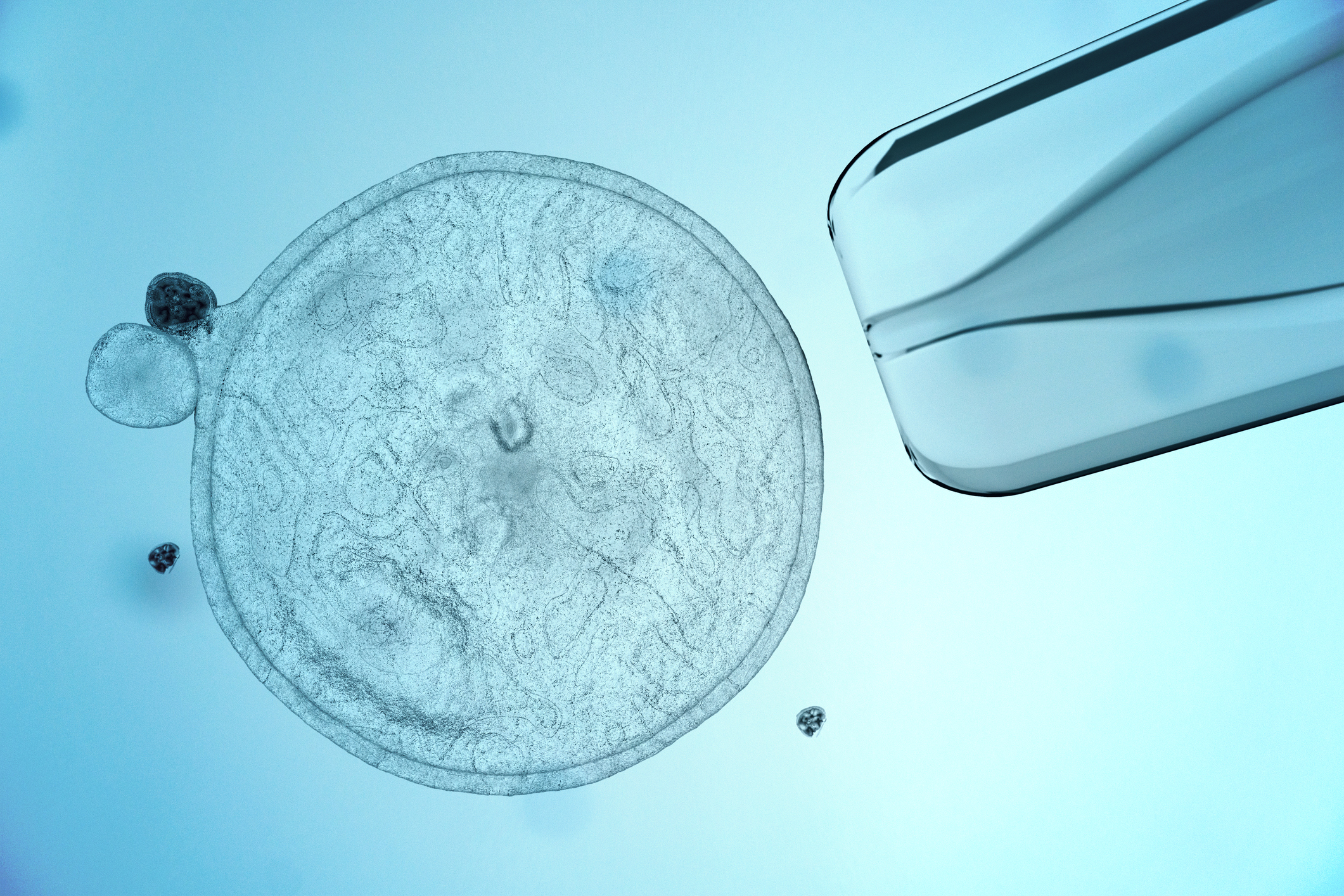Imagina células sanguíneas llevando por tus venas no sólo el oxígeno necesario para la supervivencia de las células, sino también medicinas. Imagina sangre que pueda ser deshidratada y almacenada durante meses, o incluso años, y que se puede transportar a cualquier lugar, incluso al espacio. Imagina que pueda utilizarse en transfusiones de sangre sin riesgo a contraer ninguna enfermedad. Esto es lo que vende la prometedora biología sintética.
El término fue acuñado en 1974 el genetista polaco Waclaw Szybalski cuando escribió: “Hasta ahora hemos estado trabajando en la fase descriptiva de la biología molecular... Pero el verdadero reto comenzará cuando entremos en la fase de la biología sintética. Entonces desarrollaremos nuevos elementos de control y los añadiremos a genomas existentes o construiremos otros totalmente nuevos”. Esta combinación de bioquímica con genética plantea dos preguntas que, hoy en día, estamos más cerca de poder contestar: ¿Cuántos son los genes mínimos necesarios para que exista vida? ¿Es posible construir un ser vivo ex novo?
¿Cuántos genes necesita un ser vivo?
Responder a la primera de ellas implica conocer lo que se llama el genoma mínimo. Por eso desde hace un par de décadas los genetistas se afanaban por comprender microorganismos como Buchnera aphidicola. Está directamente emparentada con la conocida Escherichia coli, una bacteria habitual de nuestro intestino, pero posee 8 veces menos genes, lo que la convierte en una de las bacterias de menor tamaño genómico conocido.

Un patrimonio genético tan exiguo es consecuencia de su forma de vida, en simbiosis en el interior de las células de diversas especies de pulgones. La relación es tan estrecha que ninguno de los dos organismos puede vivir sin el otro: la bacteria suministra al pulgón aminoácidos esenciales y éste le corresponde con un ambiente estable y materiales para su supervivencia. Por eso Buchnera se ha deshecho con el tiempo de los genes responsables de funciones celulares prescindibles en el protegido ambiente del interior del pulgón, como los que le permiten respirar anaeróbicamente.
Identificar el genoma mínimo necesario para que una bacteria pueda subsistir exclusivamente en condiciones controladas de laboratorio, tiene tres ventajas: primera, un genoma pequeño es fácil de fabricar y manejar; segunda, con tan escasa batería de genes el microorganismo hospedador no sobreviviría en el exterior y no podría escaparse del laboratorio; y tercera, la bacteria no desperdiciaría ni tiempo ni recursos de su esfuerzo bioquímico en tareas que no sean las buscadas.

En junio de 2007 científicos del Instituto de John Craig Venter (JCVI), el bioquímico y empresario que secuenció el genoma humano, conseguían trasplantar el genoma completo de Mycoplasma micoides a otro de una especie diferente, Mycoplasma capricolum. En enero del año siguiente Venter y su colaborador de tiempos del Proyecto Genoma Humano, Hamilton Smith -premio Nobel en 1978 y Príncipe de Asturias en 2001-, anunciaban la creación del primer ADN sintético de la historia, obtenido a partir del Mycoplasma genitalium, un parásito del ser humano que vive donde su nombre dice. Para ello contaron con la inestimable ayuda del mejor técnico capaz de manejar grandes trozos de ADN: una célula viva. “Tuvimos problemas usando E. coli, así que empleamos una levadura”, explicó Smith.
El primer organismo sintético
Y en mayo de 2010 daban el paso final: crear el primer organismo sintético de la historia de nombre Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0. O Synthia, como la han bautizado coloquialmente los investigadores. Para ello sintetizaron un ADN a partir del genoma de M. mycoides y lo trasplantaron al interior de M. capricolum. Para Smith fue como cambiar el sistema operativo de un ordenador: “El genoma es el sistema operativo de la célula. El citoplasma es el hardware que hace falta para ejecutar el genoma. Los dos juntos hacen que una célula funcione”.
Conceptualmente el logro de Venter no aportó nada. Tecnológicamente, fue todo un tour de force, pues es muy complicado manipular grandes trozos de ADN, sobre todo si se quiere que se ensamblen siguiendo una secuencia con total precisión. Pero lo realmente importante es la idea radical que lleva implícita: de un plumazo se ha borrado la división entre lo vivo y lo no-vivo: Venter probó que podemos manipular la materia para crear vida donde nunca ha existido. Ahora bien, las incógnitas de la vida siguen estando ahí. Frances Arnold ha dejado muy clara la situación: “Podemos escribir lo que queramos. El problema es que no sabemos qué escribir”.
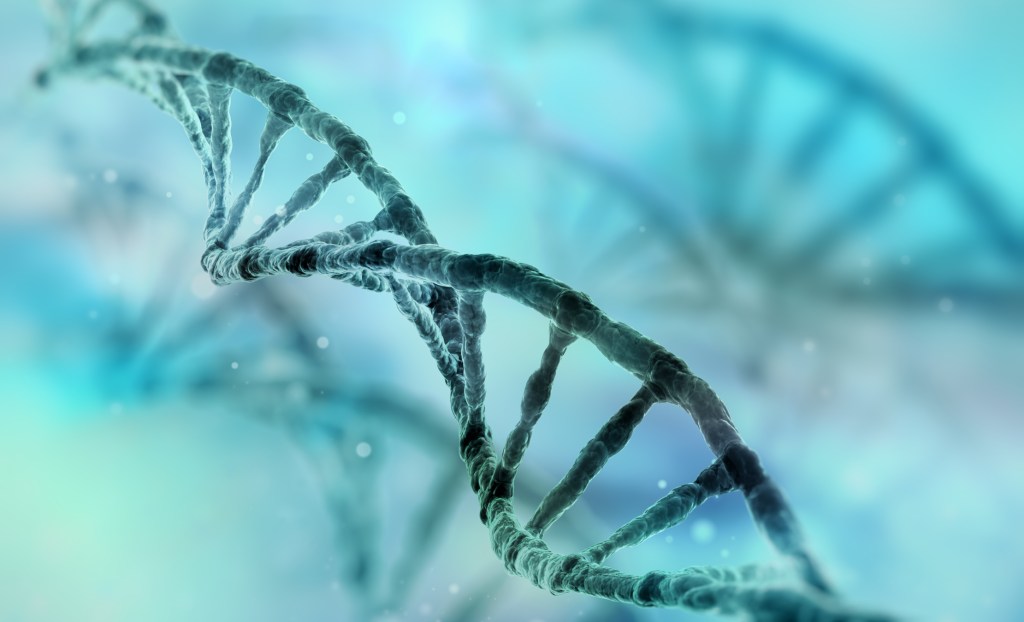
Quito genes, pongo genes
Desde entonces, los científicos han estado trabajando para reducir ese organismo a sus componentes genéticos mínimos. En 2016, los investigadores del JCVI anunciaron la creación de JCVI-syn3.0, una célula bacteriana con un genoma extremadamente simplificado. Esta cepa fue diseñada eliminando genes no esenciales, dejando solo aquellos considerados cruciales para la función celular básica. El término "syn3.0" indica que esta versión es el tercer intento en la serie de células sintéticas desarrolladas por el JCVI. Claro que la bacteria era demasiado minimalista, y en 2021 volvieron a agregar 19 genes a esta célula, incluidos los siete necesarios para la división celular normal, para crear la nueva variante, JCVI-syn3A. Esta variante tiene menos de 500 genes. Para poner ese número en perspectiva, las bacterias E. coli que viven en nuestro intestino tienen alrededor de 4 000 genes, y una célula humana tiene alrededor de 30 000.

Identificar esos siete genes adicionales llevó años de esfuerzo meticuloso por parte del grupo de biología sintética del JCVI, que tiene un importante reto por delante. Como explicó Elizabeth Strychalski, coinvestigadora del proyecto y jefa del Grupo de Ingeniería Celular del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) -que participó en el proyecto, afirmó: "Queremos entender las reglas de diseño fundamentales de la vida. Si esta célula puede ayudarnos a descubrir y entender esas reglas, entonces estamos listos para comenzar".
¿Podremos construir en un futuro cercano una célula sintética completa y viable?