En el último tercio del siglo XI la basílica de Santiago era un santuario sobradamente conocido en el Occidente europeo. Para consolidar su carácter internacional y la universalidad del culto jacobeo la sede comenzó un proceso de promoción de la devoción a Santiago el Mayor a través de una serie de recursos:

En primer lugar, la fijación por escrito de las diferentes leyendas que circulaban en torno a Santiago, su predicación en Hispania y la traslación de los restos en el Liber Sancti Iacobi, el Libro de Santiago. Para esta obra, hoy conocida con el nombre de su manuscrito más antiguo, el Códice Calixtino (ca. 1160), se compuso una completa y compleja liturgia para las fiestas de Santiago que incluían sermones, misas, y composiciones musicales en la naciente polifonía aquitana. A esto se añadió también una colección de milagros del santo, un elemento fundamental en cualquier santuario medieval para demostrar su intercesión ante la divinidad. Por último, se incluyó una completa guía práctica para el peregrino que es uno de los más interesantes ejemplos de literatura periegética de la Edad Media y que nos aporta una gran cantidad de información no solo sobre la peregrinación medieval sino sobre la propia ciudad de Santiago y su catedral en el siglo XII.
En segundo lugar, la fijación de una insignia oficial de la peregrinación jacobea que la distinguiese de las de Roma y Jerusalén: la vieira que todavía hoy es portada por los peregrinos jacobeos.
Por último, la construcción de un nuevo santuario —la basílica románica— que fuese suficientemente capaz para la acogida de grandes masas de peregrinos y, al mismo tiempo, acorde con las necesidades que imponía la nueva liturgia romana surgida de la Reforma Gregoriana y que había sido asumida en Compostela al menos desde el año 1070.
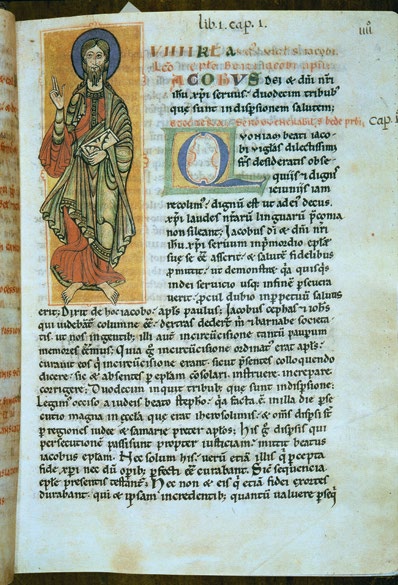
Con este complejo plan de promoción, Compostela dejó de ser un pequeño santuario del Finis terrae para convertirse en una importante urbe destino de una de las peregrinaciones mayores de la cristiandad y centro de producción artística de primer orden a nivel europeo.
La construcción de la basílica románica. Promotores y artistas
A finales del siglo XI el culto sobre los restos del apóstol Santiago se realizaba en la antigua basílica construida en tiempos del rey Alfonso III (866-910). Esta, a pesar de haber sido concebida con una envergadura que superaba a sus compañeras del reino asturiano se había quedado pequeña para acoger a los peregrinos que cada vez en mayor número se aproximaban a venerar las reliquias de Santiago el Mayor. Era una iglesia del todo inadecuada para un santuario cuyo prestigio internacional iba en aumento y que aspiraba a ser reconocida como sede apostólica.
Por todo esto el obispo Diego Peláez (1070-1088) emprende hacia el año 1075 la difícil empresa de comenzar un nuevo templo mucho más ambicioso y adaptado a su función y a los nuevos vientos europeos que traían el románico como expresión artística de la reforma de la Iglesia. Para ello, el obispo contó, además de los recursos propios del santuario, con una generosa «subvención» por parte del rey Alfonso VI (1065-1109) que demostraba el interés de la monarquía por el pujante centro de peregrinación galaico.

Para la construcción de la gran basílica románica, sus mentores y arquitectos partieron de las experiencias del primer románico francés, fundamentalmente de las zonas de Normandía y Auvernia, donde durante el siglo XI se había desarrollado una arquitectura con una gran complejidad estructural y espacial. De hecho, siempre se ha relacionado el planteamiento original de Santiago con el de la iglesia de la abadía de Santa Fe de Conques (Rouergue, Francia) comenzada más de una década antes y en la que se había desarrollado todavía más el ya complejo sistema estructural y espacial de las iglesias de la vecina región de Auvernia.

La iglesia de Santiago, aun partiendo de esta tradición, se plantea con una mayor amplitud y perfección planimétrica y estructural que la convirtieron en un edificio único y, sobre todo, muy adecuado a las funciones que debía desarrollar un santuario de peregrinación que, además, aspiraba ya a convertirse en catedral de la entonces diócesis de Iria. Es, de hecho, una construcción que llama todavía hoy la atención por sus grandes dimensiones, su larga nave central y su transepto con colaterales, tribunas sobre ellas y un deambulatorio que rodea una espaciosa capilla mayor. Múltiples capillas coronan la parte oriental tanto en el transepto como en la girola, multiplicando los altares donde venerar reliquias y celebrar la eucaristía. Todo el conjunto está abovedado y reforzado con arcos fajones que descargan los empujes de la bóveda sobre pilares cruciformes en el interior y contrafuertes en el exterior.
Los peregrinos medievales tenían que quedar, por fuerza, impresionados ante esta potente mole sobresaliendo, todavía más entonces que hoy, de entre el caserío de la ciudad con las nueve torres que tenía y que se distribuían entre la fachada occidental, las fachadas del transepto y el crucero.

Pero todo este despliegue arquitectónico se encontró con una serie de problemas previos para los que no siempre fue fácil hallar una solución satisfactoria. El primero de ellos era la pendiente del terreno que aumentaba progresivamente hacia occidente. El segundo era liberar un espacio ya densamente ocupado en el año 1075, cuando comienzan las obras. El obispo Peláez tuvo, de hecho, que negociar con las comunidades monásticas de Antealtares y de Santa María de la Corticela, que tenían sus iglesias al lado de la basílica de Santiago, para que estas cediesen parte de su terreno para implantar la gigantesca iglesia que pretendía construir.
Solucionadas estas cuestiones «administrativas», las obras dieron comienzo, como suele ser habitual en las iglesias medievales, por la cabecera. Fueron dirigidas por el Maestro Bernardo y por Roberto, que coordinaban a cincuenta canteros que levantaron entonces las tres capillas orientales de la girola dedicadas al Salvador, a San Pedro y a San Juan, los muros perimetrales entre ellas y las cimentaciones del resto del deambulatorio. Muy probablemente se iniciaron también entonces los trabajos de nivelación y cimentación del muro este del transepto.
Hoy en día, al exterior, el conjunto de la cabecera de la catedral apenas se puede contemplar en su pureza románica debido a la «fachada telón» barroca que se levantó en el siglo XVII hacia la actual plaza de la Quintana. Sin embargo, si caminamos por el interior del deambulatorio, a pesar de las reformas de época moderna que enmascararon en parte la arquitectura románica de la basílica, sí podremos contemplar la obra realizada por el Maestro Bernardo, el genio que concibió la basílica, y sus canteros.
En la capilla central de la girola, dedicada al Salvador, se dejó constancia del inicio de la construcción del mismo modo que hoy hacemos en nuestras obras públicas con una placa conmemorativa. En este caso se utilizó un doble recurso: la imagen y el texto unidos en dos capiteles que en la entrada de la capilla representan al rey Alfonso VI y al obispo Diego Peláez, escoltados por unos ángeles que sostienen cartelas en las que el texto inscrito los recuerda como promotores de una obra sagrada.

Las bases de un ambicioso proyecto
El soporte elegido para estas representaciones, el capitel, estaba pasando, en este momento de la historia del arte románico, de ser un simple elemento con función arquitectónica a convertirse en soporte privilegiado para la imagen. Son, además, imágenes que cuentan, que transmiten un contenido, unas veces ligado a la memoria, como los comentados capiteles fundacionales y, en otras —la mayoría—, de carácter moral. En estas figuras románicas el tópico de «una imagen vale más que mil palabras» se hace más oportuno que nunca.
La girola de la nueva basílica de Santiago y las capillas radiales que todavía sobreviven están, de hecho, llenas de capiteles figurados en los que vemos, un sinfín de animales reales y fantásticos que nos observan desde lo alto: leones, águilas, arpías, sirenas, grifos… que conforman un verdadero bestiario moralizado y se nos presentan como modelos de comportamiento de acuerdo con el dogma cristiano. Para los que no siguiesen el camino recto estos capiteles muestran también su destino fatal a través de representaciones del infierno entre las que encontramos temas muy habituales en la plástica románica como la mujer lujuriosa atormentada por serpientes y sapos o el monje mordido por horribles dragones.

Este primer capítulo de la historia de la basílica de Santiago en el que, como vimos, se ponen las bases de uno de los proyectos más ambiciosos de la Europa románica tuvo su fin en el año 1088 cuando el rey Alfonso VI (1065-1109) apartó al obispo Diego Peláez del episcopado por cuestiones políticas.
La sede entró entonces en un periodo complicado que debió de afectar a las obras. El nombramiento de Dalmacio como obispo en 1094 no cambió la situación de inestabilidad ya que murió en 1096, después de regresar del Concilio de Clermont de 1095 donde había conseguido, sin embargo, de manos del papa Urbano II una vieja aspiración de la sede: el traslado definitivo de la antigua ciudad romana de Iria a Compostela. La nueva basílica románica de Santiago se convertía por fin en catedral.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.




