En la vasta historia de Roma, el 21 de abril del 753 a. C. se erige como una fecha icónica, celebrada como el día de la fundación de la ciudad por Rómulo. Sin embargo, la historia real de Roma es mucho más compleja y fascinante que este simple relato. Esta fecha y la figura de Rómulo, adornadas por la emblemática Loba Capitolina, son el resultado de una construcción histórica y cultural que ha evolucionado a lo largo de los siglos.
El erudito Marco Terencio Varrón, escribiendo en el siglo I a. C., fue una figura clave en la creación de la datación de la fundación de Roma. En un tiempo en que los datos históricos eran escasos y en gran medida interpretativos, Varrón estableció una fecha simbólica que se ha mantenido en el imaginario colectivo. Sin embargo, la realidad es que esta datación es una invención que refleja más la perspectiva de su época que hechos históricos verificables.
El desfase temporal entre la supuesta fundación y los registros históricos que nos han llegado es significativo. Los relatos sistemáticos sobre el origen de Roma, como los de Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso, fueron redactados varios siglos después, durante el periodo final de la República. Esta brecha temporal de alrededor de ocho siglos significa que las historias que conocemos son una amalgama de tradiciones orales y escritos posteriores que se construyeron y adaptaron con el tiempo.
Las leyendas sobre el origen de Roma están profundamente arraigadas en la mitología, combinando elementos locales con influencias griegas. La historia de Eneas, el héroe troyano que, tras la caída de Troya, funda Lavinium y luego Alba Longa, conecta la Roma mitológica con la guerra de Troya, creando una narrativa que intenta llenar los vacíos temporales entre los distintos ciclos legendarios.
La historia de Rómulo y Remo, los gemelos criados por una loba, es otro ejemplo de cómo las leyendas griegas y latinas se entrelazan. La fundación de Roma, con su trasfondo mitológico, no solo pretendía explicar el origen de la ciudad, sino también glorificar su grandeza y la conexión con el pasado épico del mundo mediterráneo.

Este complejo entramado de mitos y realidades ofrece una visión enriquecedora de cómo los romanos posteriores reinterpretaron su historia para consolidar su identidad imperial. Para profundizar en estos temas y explorar la riqueza de la historia romana, te ofrecemos un extracto del primer capítulo de "Historia de Roma" de Santiago Castellanos, publicado por Pinolia.
El origen de Roma
Habrá leído usted en más de una ocasión que Roma se fundó el 21 de abril del año 753 a. C. Le sonará eso, y también el nombre de Rómulo como fundador, así como la imagen de la Loba Capitolina. Después de todo, son iconos de nuestra civilización occidental. Lamento decepcionarle. En el estado actual de los conocimientos sobre las fuentes y la arqueología romana, ni la supuesta fundación por sí misma puede explicar el origen de Roma, ni la fecha es segura. En realidad, se trata de una datación inventada. En dicha invención tuvo un papel determinante un erudito muy posterior a los hechos. Tan posterior que escribía ocho siglos después de la presunta fecha que él mismo proponía para el origen de su ciudad. El tipo se llamaba Varrón. Como diría el agente 007, Bond, James Bond: Varrón, Marco Terencio Varrón. Y a la vista está que su hallazgo ha hecho furor. Hoy en día se maneja como la fecha simbólica de la supuesta fundación de Roma, y las redes sociales se inundan de felicitaciones de cumpleaños a Roma cada 21 de abril. Yo mismo participo en las mías (@biclarense), siempre y cuando se explique que se trata de una fecha simbólica.
La siguiente idea que quiero colocar es el desfase cronológico que tenemos. Si asumimos la datación tradicional del siglo VIII a. C. para el origen de Roma, década arriba, década abajo, tenemos el punto de inicio. Incluso si lo llevamos hacia el siglo VIII, como quieren algunos especialistas en la Roma arcaica, también es un punto de referencia inicial. A partir de ahí, el punto de llegada del grueso de las noticias sistemáticas que han llegado hasta nosotros es muy posterior. Porque fue a finales de la República cuando se «formatearon» las informaciones codificadas de un modo sistemático (Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso) sobre el origen de Roma. Así que el desfase es de casi ocho siglos y, como mínimo, de siete.
Suelo explicar esto en conferencias con una línea del tiempo imaginaria, que puede ser el escenario o, en clase de Facultad, la tarima. El punto más a la izquierda del público o de los alumnos (a mi derecha, puesto que hablo de cara a ellos) es ese siglo VIII, y el otro extremo es la época de Augusto. Esos siete u ocho siglos. Pues bien, si hace el esfuerzo de imaginarme haciendo el tonto con esa línea del tiempo, piense que me voy moviendo de un lado al otro. Que es lo que hago en las charlas. Porque creo que ayuda a situar a quienes me escuchan, a los audientes que dirían los romanos, y ver que en ese túnel del tiempo hay algunos momentos de ash, de luz, en los que se escribieron cosas sobre su historia. Recuerde las primeras líneas con las que he empezado la presentación de este libro, la alusión a los iPad. Es decir, a los Annales de los tiempos remotos. Junto a la densa tradición oral de las familias poderosas que conservaban las gestae maiorum, las gestas de sus ancestros, aquellos documentos fueron la base empírica escrita, los datos, sobre los que construir las primeras historias romanas. Ciertamente, en su mayor parte se han perdido. Pero en ese túnel del tiempo se han conservado algunos fogonazos, como la luz de las estrellas que han explotado y que llegan mucho tiempo después hasta nosotros.

Son destellos que surgen aquí y allá, en el siglo IV, y sobre todo desde el siglo III a. C.: tal fragmento, tal referencia, tal relato, siempre conservado en compilaciones posteriores. En cierto modo, es como una serie de riachuelos que convergen en un río principal, que es la tradición que llegará hasta los días de Tito Livio, por ejemplo, que sistematizó y dio su formato personal a todos esos riachuelos, en este caso las fuentes que pudo consultar y que se han perdido para nosotros. Pero ese es ya el punto final al que me refería, en los últimos días de la República y los primerísimos del Imperio, siete u ocho siglos posterior al origen de Roma.
Y, en ese paseo en un estrado de conferencia o en la tarima del aula de la Facultad, me detengo repentinamente cuando sabemos que hay hitos de datos o de historias que se recogieron durante esa línea del tiempo. Es decir, cuando aparecen esos fogonazos, esos islotes de luz, de información, tan repentinos. Dicho con otras palabras: ni Tito Livio ni Dionisio, los del final de esa línea del tiempo, se inventaban nada. Las leyendas, los mitos, los datos sobre el origen de Roma habían circulado desde antiguo. Y algunos autores fueron recogiendo esos datos.
El material acumulado es lo que llamamos Analística. Se llama así porque se basa en los Annales Maximi, esos iPads que le decía antes en la presentación de este libro. Las tabletas en las que el pontifex maximus anotaba los acontecimientos más destacados de cada año. Aunque he de avisarle que algún historiador y filólogo muy solvente se ha planteado que quizás fuera al revés. Que acaso la Analística aumentara la importancia de esos Annales para darse el prestigio suficiente como para que sus datos fueran más creíbles. Sea como fuere, en esa línea del tiempo habrá autores que hasta nosotros han llegado solamente por fragmentos, pero que Livio o Dionisio sí pudieron consultar.
La idea según la cual Roma fue fundada no es cosa nuestra. No es que la hayamos inventado en nuestros días. No es que solamente Varrón le diera una fecha, sino que la tradición historiográfica romana la asentó firmemente. La monumental historia romana que escribió Tito Livio —más o menos contemporáneo de Varrón— en los últimos días de la República y primerísimos del Imperio de Augusto, se llamó, no por casualidad, Ab Vrbe Condita, es decir, «Desde la fundación de la Ciudad». Claro que, cuando Varrón y Livio escribían, Roma era ya la dueña de casi todo el Mediterráneo y de su entorno norteafricano, europeo, y próximo asiático. Aún se conquistaron después algunas zonas más, pero para entonces el IMPERIVM ya era una realidad geopolítica. De hecho, Varrón murió en la época en la que Octavio fue proclamado Augustus por el Senado, y Livio aún sobrevivió algunos años más a ese momento.
Hoy se calcula que el mundo romano, en época imperial, englobaba a unos sesenta millones de personas. También para entonces estaba muy asentada la voluntad imperialista en la élite dirigente romana. Precisamente en la Eneida, que funcionó como una suerte de épica de New Age que suponía Augusto, se recuerda que el romano estaba destinado a dominar a los demás pueblos. Unas pocas décadas después, Plinio el Viejo, que murió en los días de la erupción del Vesubio (79) que se llevó por delante Pompeya y Herculano, anota en su Historia Natural que el destino de Roma no era otro que civilizar al mundo.
Hoy se calcula que el mundo romano, en época imperial, englobaba a unos sesenta millones de personas.
Así que semejante Imperio necesitaba un origen esplendoroso. Y ese fue el motivo por el que, tradiciones que venían de lejos, de muy lejos en el tiempo, terminaron siendo fechadas. Más aún, recibieron una versión poética de la mano de Virgilio. La Eneida es, ante todo, un canto a la grandeza del origen de Roma. Pero esos días, los de Varrón, los de Livio, o los de Virgilio, eran posteriores, muy posteriores, no solo al origen de Roma, sino incluso a las ideas principales que corrían sobre dicho origen. Se limitaron, como diríamos nosotros de nuestros ordenadores y smartphones, a «formatearlas», a hacer updates, «actualizaciones».
Los romanos posteriores al origen asumieron que su ciudad había sido fundada por Rómulo. Circulaban dos grupos de leyendas al respecto, una de matriz local, latina, y otra vinculada al exterior, en concreto a la enorme in€uencia de los griegos. Ambas circularon con cierta prontitud, y hay algunas evidencias de que, al menos, eran conocidas y difundidas en la época de la República antigua, en torno a los siglos V y IV a. C. De hecho, la relación de Eneas con el origen de Roma ya es recogida en una versión griega, con matices, por Helánico de Lesbos, lo cual nos lleva al siglo V a. C. Así que la leyenda ya circulaba como mínimo en esa fecha o, más probablemente, con anterioridad. Y es el ejemplo principal, pero había varios relatos que vinculaban al mundo épico y mítico helénico con el origen de Roma y con el Lacio. Después de todo, era el trasunto mitológico de los contactos antiguos entre colonos y comerciantes griegos y el mundo local latino. No obstante, había numerosas variantes de los héroes míticos principales, y los detalles de- nitivos se fueron formando más tarde, ya muy avanzada la República.

La leyenda local, la de Rómulo, fue quedando adherida a los relatos sobre la relación del Lacio con la mitología y la cultura griega. De hecho, entroncaba con el gran mito de la Hélade: la guerra de Troya. Desde Schliemann, en el siglo XIX, se considera que la Ilion de los griegos, la Troya de los romanos, está en el yacimiento turco de Hisarlik. No es este el momento de discutir la historicidad de la guerra de Troya, que es la base de los poemas homéricos. Aunque déjeme decirle que, con las excavaciones de los últimos años, especialmente de los alemanes de la Universidad de Tubinga, la cosa parece bastante probable. No necesariamente con los detalles que proporciona la Ilíada, pero sí es factible ese conflicto entre aqueos/griegos y troyanos. De hecho, otras excavaciones, las de la antigua capital del Imperio hitita (también en la Turquía actual), arrojan apasionantes datos escritos en sus archivos. De ellos podría deducirse ese conflicto entre aqueos y Wilusas (en hitita), es decir, Ilion. Lo que los romanos llamarían Troya.
Sea como fuere, lo que nos interesa ahora, es que el mito contaba que el troyano Eneas, huyendo del escenario de la guerra, terminó arribando, tras varios periplos diversos, en el Lacio. Repito que hay numerosas variantes sobre todo esto, y que los linajes entre los héroes de filiación griega y su contacto con el mundo latino son más complicados y se abre un abanico de alternativas en el que no puedo entrar ahora. Me remito solamente a la versión más extendida y sucinta.
Así que, según la leyenda que terminó extendiéndose con más fuerza, Eneas fue recibido por el rey Latino, monarca de los Aborígenes. La palabra tiene una etimología clarísima, Aborigines en latín, esto es, «los que estaban allí desde siempre». El propio nombre del rey no deja de ser una personificación, una simplificación, como suele ser habitual en las mitologías del Mundo Antiguo. El mero hecho de que hubiera múltiples ramificaciones y variantes sobre la conexión entre la mítica griega y la latina ya es muy interesante. Los griegos estuvieron interesados en el Lacio porque tenían intereses comerciales muy cerca desde el siglo VIII, y de ahí la entrada del Lacio y multitud de versiones en los circuitos míticos helénicos.
En otros términos: los griegos estaban interesados en incluir al Lacio en sus rutas míticas. Pero también ocurría a la inversa. El papel de Eneas permitía a los romanos posteriores buscar un origen en lo más granado del mercado mitológico mediterráneo, lo que otorgaba grandeza a su propio origen. Por cierto, que una de las familias de la nobleza romana se haría descender de Eneas y, como este, de la mismísima Venus: la familia de los Iulii, los Julios, a la que pertenecerá un tal Cayo Julio César.
El problema que presentaba todo esto era la cronología. Más que un problema, era un problemón. Según los cronógrafos griegos, la supuesta guerra de Troya habría tenido lugar muy a comienzos del siglo XII a. C. En nuestra manera de fechar, claro. Griegos y romanos tenían sus propios sistemas de datación que no tienen nada que ver con el nuestro. Si el ciclo de Eneas se fechaba en ese horizonte, quedaba muy lejos el del (también supuesto) fundador de Roma, Rómulo. Recuérdese que los romanos posteriores situaban a Rómulo en lo que nosotros llamamos el siglo VIII a. C. Así que para unir los dos ciclos legendarios —el de la guerra de Troya y Eneas huyendo y llegando finalmente al Lacio, por un lado, y el local de Rómulo, por otro— implicaba un lapso cronológico tremendo. Había que rellenar, literalmente, varios siglos.
Y el problema se solucionó con una invención. Otra. Para salvar esa distancia en el tiempo, ambos ciclos quedaron unidos por la dinastía albana. ¿Qué es esto? Según la leyenda, o una de las variantes más extendidas, Eneas se había unido a Lavinia, hija de ese (también supuesto) Latino, rey de los Aborígenes, que en realidad personi ca el mundo de las comunidades del Lacio. Y el propio Eneas habría fundado la ciudad de Lavinium; su hijo Ascanio habría hecho lo propio con otra ciudad, Alba Longa.

Sus descendientes gobernaron, en el ciclo mítico, esa nueva ciudad durante generaciones: así se cubría el socavón de varios siglos. Hasta llegar a Numitor, que fue destronado por su hermano Amulio. Este condenó a su sobrina, Rea Silvia, o Ilia en otras versiones, a ser vestal y, de ese modo, a no poder tener relaciones sexuales y tampoco descendencia. Pero Silvia apareció embarazada. Adujo que el fruto de su vientre era producto nada más y nada menos que del dios Marte. Y dio a la luz a gemelos: Rómulo y Remo. Se contaba que Amulio había dado orden de asesinar a los bebés. Pero el sicario encargado de hacerlo los terminó depositando en un recipiente y en el río Tíber, hasta que el agua los terminó frenando en un punto de la orilla. Repito que hay múltiples variantes en el conjunto de la leyenda. Los gemelos fueron amamantados por Luperca, una loba, precisamente en el punto al que habían arribado a la orilla del río, concretamente a la altura de la Higuera Ruminal. Ese lugar fue venerado durante siglos.
Otras versiones, que intentaban racionalizar el mito, dejaban caer que no se trataba de una lupa en el sentido del animal, sino en el de una meretriz. Después de todo, lupa (de ahí, por ejemplo, «lupanar») signi caba también eso, prostituta. La tradición se enriquecía con la mención al pastor Faústulo y a su esposa Acca Laurentia, que habrían criado a los pequeños después de recogerlos en aquel lugar donde la loba los había salvado, a la altura de la Higuera Ruminal. Alguna variante hacía de Laurentia la prostituta en cuestión. Una vez crecidos, el pastor les reveló su verdadero origen. Acudieron a Alba Longa, asesinaron a Amulio, y repusieron a Numitor.
La leyenda continuaba: decidieron fundar su propia ciudad en la zona en la que la loba les había salvado. Llegados a ese punto del curso del Tíber, Rómulo eligió el Palatino, y Remo el Aventino, dos de las colinas de lo que iba a ser Roma. Los detalles de la leyenda incluyen presagios y motivos religiosos, tan presentes en cualquier mitología fundacional del Mundo Antiguo. El punto culminante refería que Remo osó saltar la primera muralla que Rómulo había construido en el Palatino, y que este lo mató.
A partir de ahí, la leyenda coloca en Rómulo todas las características de un oikistés, un fundador de ciudades, en el magma de colonias propias del mundo griego fundadas desde el siglo VIII. Con su arado ha trazado el surco sagrado y ha construido la primera muralla. Entre otras cosas, la tradición le atribuía el nombramiento de un Consejo de ancianos. Toda vez que el Consejo remitía a la idea de senex, «anciano», de ahí nuestros conceptos «senil» o «senectud». Por eso se llamó Senatus, Senado. Y la leyenda le atribuyó la creación de otras primerísimas instituciones. Sobre todas ellas, la del propio rex, el rey.
Siendo él, claro, el primero de ellos.
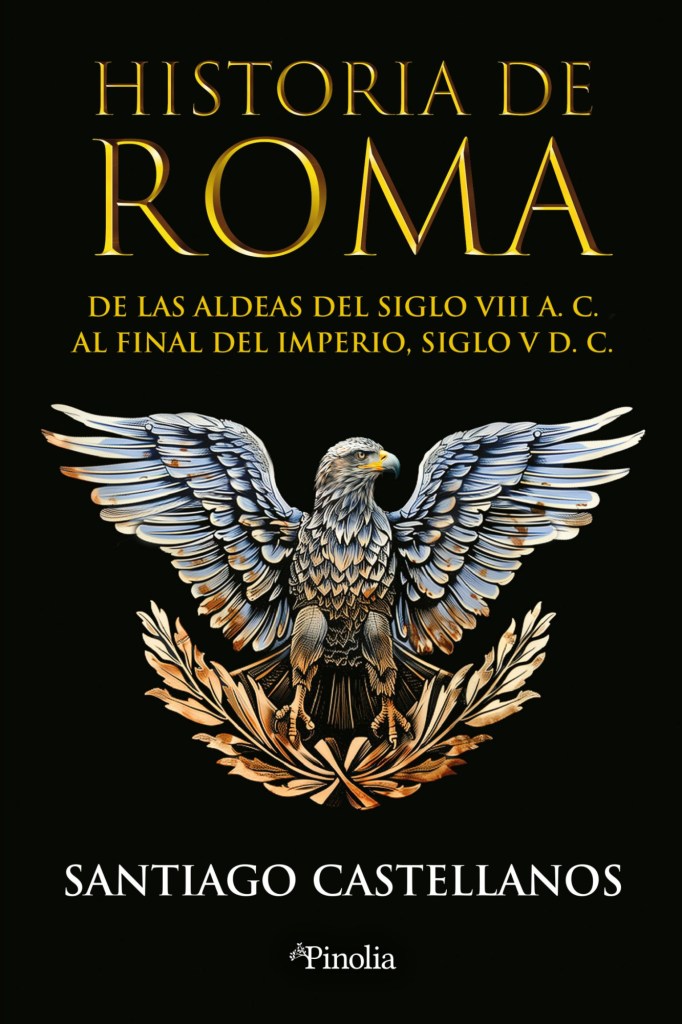
Historia de Roma
24,95€




