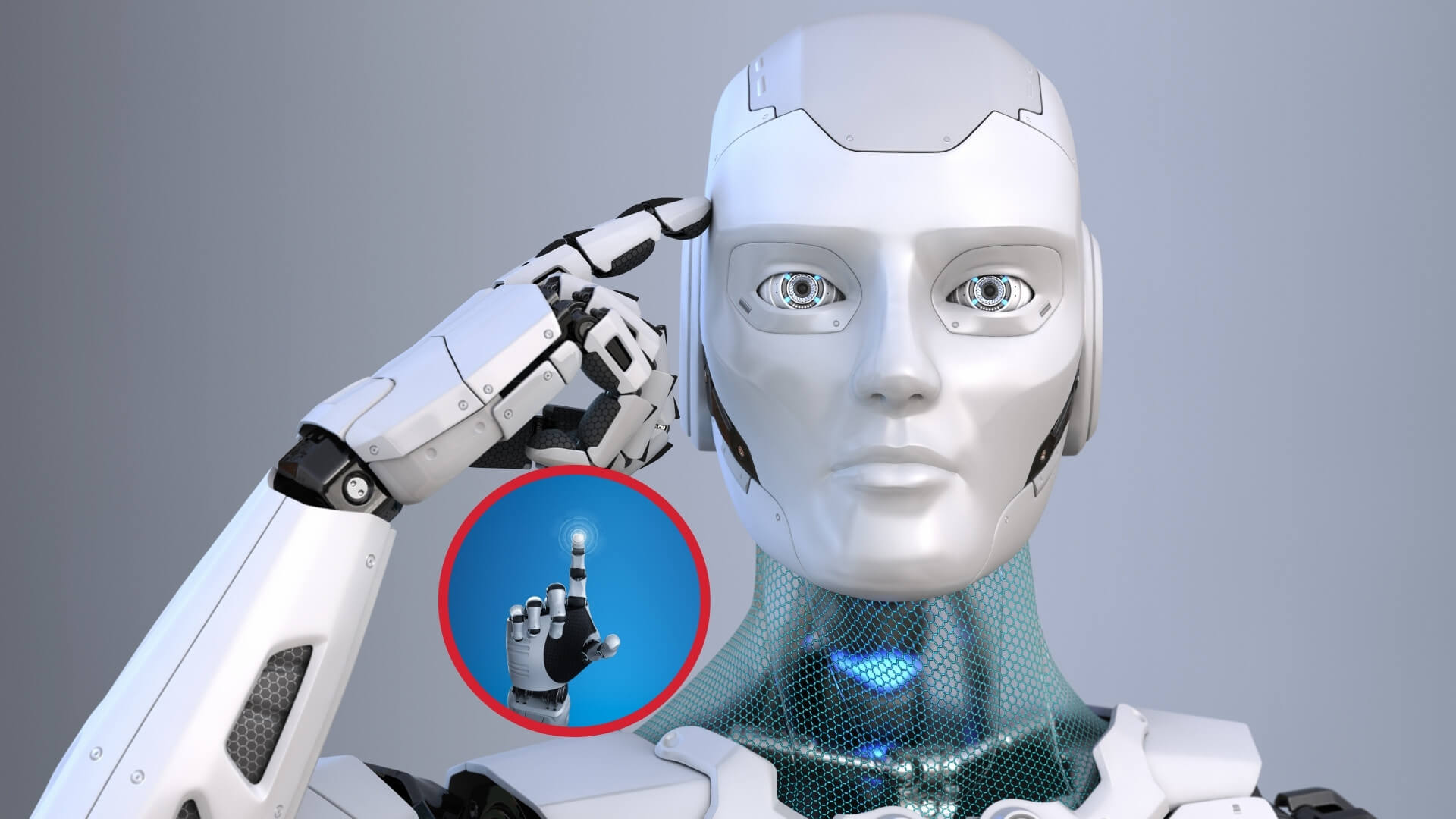Unos 3,5 millones de robots conviven con los 7700 millones de humanos que pueblan el mundo, según la Federación Internacional de Robótica, cuya sede principal se encuentra en Fráncfort (Alemania), y todo parece indicar que su número no tardará mucho en doblarse. La mayor parte de esos ingenios trabaja en cadenas de montaje. Otros, en nuestros hogares, ocupándose de tareas domésticas. Los hay que vuelan. Algunos detectan bombas. Y otros son una ayuda cada vez más inapreciable en hospitales. Pero muy pocos tienen apariencia humana, y ni uno solo piensa por sí mismo.
Conviene aclarar una pequeña trampa antes de seguir: la cifra del párrafo anterior no incluye los populares robots aspiradores, cuyas ventas han alcanzado ya más de 20 millones de unidades. Ocurre que el mercado doméstico de robots no tiene estadísticas tan precisas, que recojan cuántos se han roto o se han cambiado por modelos más nuevos. Pero ese número crecerá, dado que en el planeta hay 890 empresas trabajando para llevar los robots a lugares donde aún no han conseguido llegar. Más de sesenta de ellas son españolas, y no sorprende, pues España es el undécimo país más robotizado del mundo.
La cuestión es que los robots cumplieron su centenario en este 2021. Precisemos: no los robots en sí, pues la antigüedad y la era premoderna abundan en autómatas fabricados a imagen y semejanza de animales y seres humanos. Pero en 1921, el escritor checo Karel Čapek estrenó su obra teatral R. U. R. (Robots Universales de Rossum), donde ya en el título acuñó la palabra que definiría desde entonces a estas máquinas. Se asegura que el término robot se le ocurrió a su hermano Josef, que habría partido del vocablo checo robota, que significa ‘esclavo’. En efecto, los ingenios fabricados por la compañía Rossum habían sido concebidos para ayudar a los humanos en las tareas más pesadas y desagradables… Y, como todos los esclavos a lo largo de la historia, al final se rebelaban contra sus amos.
Salto a la cultura popular
En el siglo transcurrido desde entonces, los robots han dejado de ser ficción, pero apenas se parecen a los descritos por Čapek y los autores que siguieron su camino. El escritor checo no hizo más que actualizar un mito viejo como la humanidad, que es la capacidad del hombre de crear vida, arrebatando ese privilegio a los dioses, presente en leyendas como la del Golem o en clásicos como Frankenstein. Sobre esta novela publicada en 1818, cabe añadir que su autora, Mary W. Shelley, no entró en detalles sobre cómo el doctor Frankenstein conseguía dar vida a su criatura, proceso que resolvía con unas pinceladas de química y alquimia; pero en tiempos de Čapek, la mecánica y la producción industrial estaban ya en pleno auge. Cada autor adaptó su imaginación a su época.
Estas máquinas han existido antes en la ficción que en la realidad, y por eso surgió la idea de que debían ser como nosotros. Pero siempre hemos temido a este tipo de réplicas, y fue tal miedo el que llevó en 1942 a Isaac Asimov a introducir en uno de sus relatos de ciencia ficción sus famosas tres leyes de la robótica, para defender a la humanidad de unas máquinas que todavía no existían. Y que siguen sin hacerlo, porque la imaginación, aun la basada en el conocimiento científico, es una cosa, y la realidad, otra.

Según explica a MUY Carlos Balaguer, catedrático del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, “todos los investigadores seguimos pensando que en algún momento tendremos un robot compañero y colaborador, que nos ayudará… Pero ese sueño tiene varios problemas de diseño y comportamiento, aún por resolver”. Entre ellos, el hecho de que el cuerpo humano es una de las máquinas más perfectas que se hayan creado jamás, y que ha tenido decenas de milenios para desarrollarse.
Acciones que hacemos casi sin pensar son aún muy difíciles de reproducir tecnológicamente: “Nuestra locomoción es bípeda y bastante compleja –dice Balaguer–. Un bebé necesita un año para aprender a andar. Otro problema es la manipulación: coger un vaso de una encimera es complicado, porque interviene en primer lugar la percepción, identificar que eso que hay en la encimera es un vaso; y luego el cálculo geométrico, a qué distancia está el vaso, cómo está orientado… Y en función de eso hay que planificar cómo vamos a cogerlo. Locomoción, manipulación y percepción son temas complejos y en parte no resueltos”.
El primer robot moderno en la industria
Todo esto no significa –como veremos en la segunda parte de este reportaje– que no existan ya robots capaces de hacer este tipo de cosas, e incluso de utilizarlas en aplicaciones prácticas. Pero todo va poco a poco, y esto ha sido así desde el principio. En 1958, George Devol y Joseph Engelberger fundaron en Estados Unidos la empresa Unimation. Crearon un brazo mecánico articulado al que se considera el primer robot de la historia moderna.
En palabras de Rodney A. Brooks, exdirector del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, aquella máquina de dos toneladas de peso era “un brazo enorme y estúpido. Podía ser dispuesto para realizar una serie de movimientos repetidos, y desplazarse de un lugar a otro. Era capaz de abrir una garra para coger algo de un sitio y dejarlo en otro. O de poner en marcha y detener el funcionamiento de una soldadora sujeta a su mano”. Lo más importante, añade Brooks, era que podía repetir estos movimientos, programados mediante una primitiva memoria de tambor, tantas veces como fuera posible. Pero en un principio sus inventores ni siquiera pensaron en llamarlo robot: su nombre comercial era Unimate, y su definición, programmed article transfer (transferencia de artículos programada).
El destino obvio de aquel ingenio era una cadena de montaje, donde una misma acción se lleva a cabo cientos o miles de veces a lo largo de una jornada laboral. Pero conseguir apoyo no fue fácil. Devol y Engelberger visitaron más de 46 empresas en busca de financiación, hasta que se les ocurrió que usar para su invento el término robot, tan popular entonces en el cine y en la televisión, podía abrirles puertas, y así fue: en 1961, General Motors compró el Unimate para que manejara las piezas al rojo vivo en su planta de fabricación de coches de Nueva Jersey.
Al poco tiempo, otros dos gigantes de la industria automovilística, Chrysler y Ford, siguieron sus pasos, y Unimation creó otros robots que se ocupaban de tareas como el ensamblaje de piezas, el pintado y la fijación de adhesivos. También empezó a surgir un problema que ha acompañado a la robótica –y a la tecnología en general– desde entonces: la protesta de trabajadores y sindicatos al ver cómo sus puestos de trabajo eran reemplazados por máquinas.
La revolución de la robótica industrial
Pero la tendencia ya resultaba imparable, y las fábricas modernas y sus cadenas de montaje se convirtieron en uno de los primeros entornos tomados por los robots. En los años siguientes, siempre bajo la premisa del Unimate, llegarían modelos más ligeros y especializados. Los japoneses no tardaron en apuntarse, y en 1969 Hitachi creó el primer robot inteligente cuyo funcionamiento automático se basaba en la visión, al ser capaz de ensamblar objetos a partir de planos. La primera sociedad robótica se constituyó en ese país en 1971: la Japan Robot Association, que al año siguiente se convertiría en la Japan Industrial Robot Association (JIRA). Dos años después, los brazos robóticos comenzaron a incorporar sensores controlados por computadoras, que les permitían calcular el tacto y la presión al manejar piezas de pequeño tamaño, e Hitachi creó el primer robot industrial con sensores de visión dinámica para mover objetos: reconocía los pernos de un molde mientras este se movía, y los apretaba o aflojaba en sincronización con la dirección del molde. Para entonces, los brazos robóticos ya contaban con articulaciones que ampliaban su capacidad de movimiento, y en 1982 IBM desarrolló el AML, el primer lenguaje de programación para robótica.
Los robots avanzaban, e incluso llegaban a otros planetas. Las sondas Viking de la NASA que se posaron en la superficie de Marte en 1976 incorporaban brazos robóticos para recoger muestras del suelo, y en 1981, en su segundo vuelo, el transbordador espacial Columbia llevó consigo el brazo robótico Canadarm. Eran avances espectaculares, pero poco apreciados por el público en general: entonces, como ahora, se organizaban exhibiciones robóticas –el Unimate llegó a salir en el programa televisivo de Johnny Carson, uno de los más vistos en Estados Unidos–, que dejaban a la audiencia boquiabierta. El nuevo milenio trajo modelos bípedos tan populares como el Asimo, de Honda, creado en 2000, al cual han seguido otros capaces de caminar, bailar o saludar dándonos la mano, pero obviando que este tipo de demostraciones se basan la mayoría de las veces en programas creados específicamente para la ocasión.
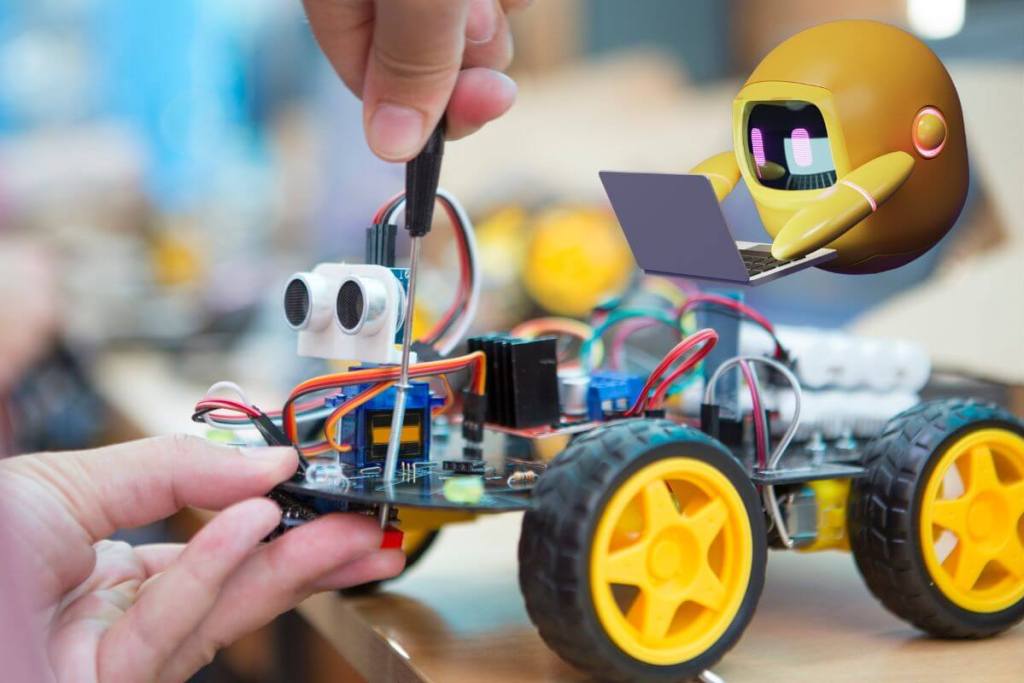
Una máquina humanoide puede ser muy útil para enseñar al público algunos avances –por ejemplo, hay modelos que ya dominan algo tan complicado como mantener el equilibrio sobre una sola pierna–, pero cada vez está más claro que el diseño a semejanza humana –bioinspirado– no era un objetivo tan obligatorio como parecía en un principio. Incluso en el mundo de la ficción, George Lucas había planteado esta idea con la creación del popular R2D2 en la saga de Star Wars, un cilindro vertical que se apoya sobre dos patas y se comunica en su propio lenguaje, y el hecho es que en el mundo real se está trabajando en diseños alejados de las características del cuerpo humano.
Como dice Álex Salvador, director gerente de la Asociación Española de Robótica y Automatización (AER), “no podemos repetir las limitaciones humanas cuando diseñamos un robot desde cero. Los ojos no tienen por qué ir en la cabeza; puedes poner una cámara 3D en el extremo de la pinza de un robot, y con eso la pinza ya se empodera tremendamente”. Asimismo, deberíamos olvidarnos de que una de estas máquinas camine exactamente como nosotros. “Un robot montado en una célula móvil, en un carrito, con visión artificial, puede moverse de un punto a otro de una fábrica, y ser más flexible y más eficiente”, añade Salvador. “Puede haber cuerpos, estructuras y procesos mucho más eficaces”, opina a su vez Balaguer. “Las investigaciones ahora van en este sentido: ¿por qué tenemos dos brazos y no tres, por qué contamos con visión solo hacia adelante y no un ojo en la nuca? Esto no se ha podido replicar biológicamente, pero los robots pueden hacerlo”.
Robots especializados que desafían la biología
Los robots de carga que desafían el diseño humano tienen ya algunos años: en 2004, Boston Dynamics, en Waltham (Massachusetts), lanzó Big Dog, que en vez de piernas poseía cuatro patas articuladas, adaptables a todo tipo de terreno. Destinado a usos militares, podía transportar hasta 150 kilos a una velocidad de 6 km/h, ayudado por sensores que detectaban obstáculos. Nunca llegó a entrar en servicio, pero sirvió para que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se implicara en el proyecto, y nacieran modelos más ligeros y revolucionarios, como el RHex, con seis patas circulares que giraban sobre sí mismas; o el Spot Classic, mucho más pequeño y con capacidades de movimiento y orientación mejoradas por la inteligencia artificial (IA), que es conocido también por el nombre de perro-robot (Spot es un nombre tópico para los perros en Estados Unidos).
Aunque quizá uno de los ejemplos más ilustrativos sea el popular aspirador Roomba, desarrollado en 2002 por la empresa iRobot, fundada por Rodney A. Brooks y otros dos miembros del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y que ha abierto las puertas a los robots comerciales pensados para el servicio doméstico. La ficción especuló durante décadas con androides que pasaran el aspirador por nosotros; en el mundo real del siglo XXI, el robot es el aspirador. Pero el futuro va a ir mucho más allá de limpiar el polvo, y las líneas que fijarán los próximos años de la robótica son tecnológicas, pero también económicas y sociales.
El nivel de los avances en la inteligencia artificial y una de sus ramas, el machine learning o aprendizaje automático, centrado en lograr que las máquinas sean capaces de aprender, serán esenciales para el futuro de los robots, según Salvador. Y también las redes 5G, a las que ve como “uno de los mayores aceleradores a corto y medio plazo de la robótica a nivel mundial”. Las posibilidades de conexión velocísima se multiplicarán de tal manera que podrán dar categoría de rutina a prácticas que hoy son noticia, como la cirugía cardiovascular practicada en el Hospital Clínic de Barcelona con el robot Da Vinci. Desde un punto de vista económico, se potenciará el mercado de los robots domésticos, que según Salvador tiene un gran potencial de crecimiento, aunque en porcentaje de usuarios “nos encontramos a un nivel ínfimo todavía”; pero es lo que mantendrá a flote la industria robótica en los próximos años, ya que “dos de los sectores principales, como son la aeronáutica y la automoción, están tocadísimos”.
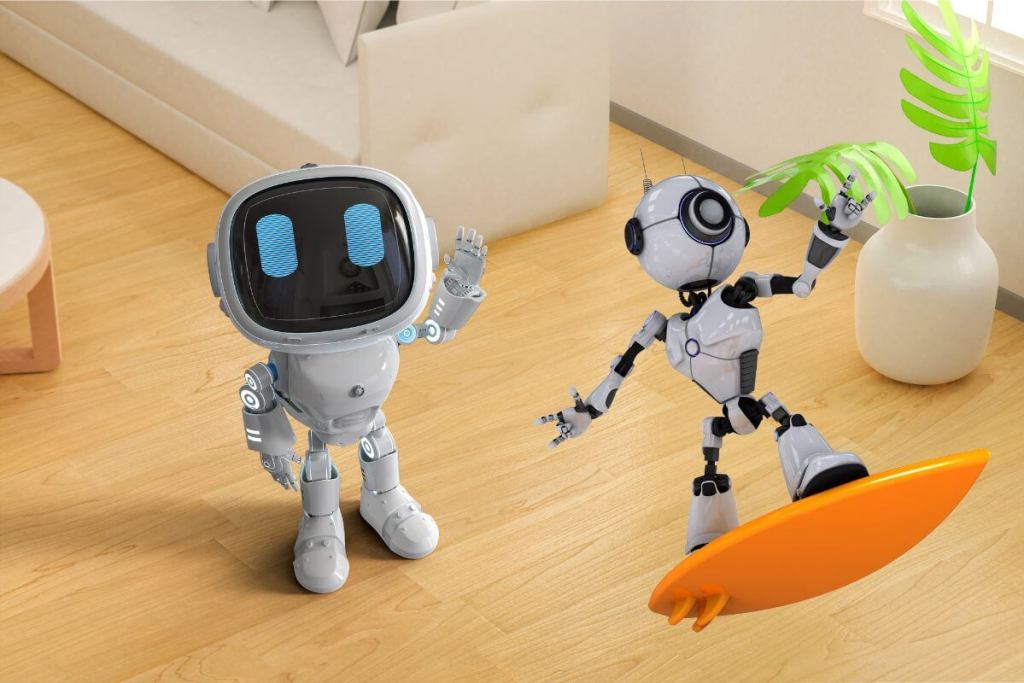
El gran reto pendiente
Quizá el campo más importante sea la robótica colaborativa, los llamados cobots, diseñados desde un principio para interactuar en las fábricas y centros de producción con seres humanos “como ayudantes, no como sustitutos”. Según explica la web de Universal Robots, la empresa española que ya ha instalado más de 50000 unidades de este tipo, un cobot es pequeño y ligero, e integra sensores que le permiten detenerse en caso de obstrucción o alarma. Su precio los hace asequibles no solo para empresas grandes, su manejo es mucho más sencillo que el de un robot convencional y “pueden ser programados por cualquier persona sin necesidad de pasar por una formación previa”. En estos momentos, según afirma Salvador, este campo representa el 5 % de la robótica mundial “y crece a u ritmo de dos dígitos”
Los robots seguirán con nosotros, y no solo por otros cien años, posiblemente. ¿En qué momento aprenderán a pensar por sí mismos y se parecerán a los de ficción? No está claro, si es que lo hacen. Antes de eso, habrán salido de entornos controlados, como las fábricas y los hogares, y se moverán por el mundo exterior, pero para eso quedan muchos obstáculos.
La capacidad de aprendizaje y la IA serán las mejores herramientas para superarlos, aunque, como puntualiza Balaguer, “un niño, cuando cae la primera vez al suelo, cae a plomo y se hace daño. En la siguiente caída estira las manos para proteger la cabeza”. El instinto que avisa de posibles peligros necesita de aprendizaje didáctico y desarrollo cerebral, y para que la tecnología pueda reproducir estos esquemas y meterlos en un programa “falta bastante”. Hay una jungla ahí fuera, como suele decirse, y en contra de lo que se escribió hace un siglo, los robots están mucho más indefensos en ella que las personas.