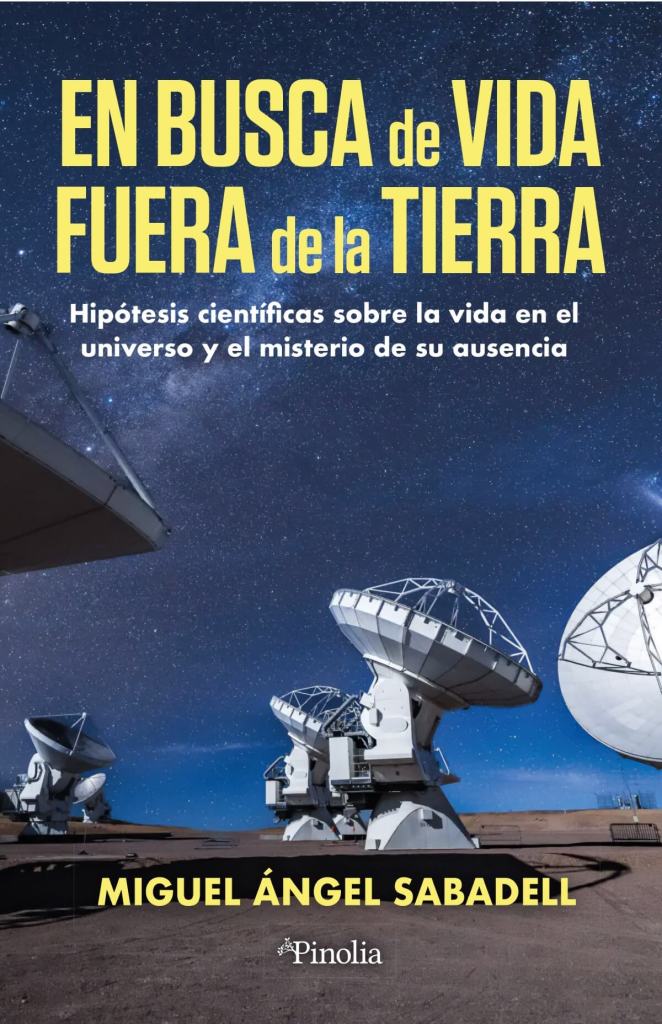¿Y si encontrar vida en el universo fuera mucho más difícil de lo que imaginamos? En En busca de vida fuera de la Tierra (Pinolia, 2025), el astrofísico y divulgador Miguel Ángel Sabadell desmonta la visión optimista de que, con tantos planetas descubiertos, la vida debe de ser inevitable. Con un estilo claro y provocador, Sabadell nos guía a través de los requisitos cósmicos —mucho más exigentes de lo que solemos pensar— que hacen falta para que la vida surja y perdure: una galaxia tranquila, una estrella estable, una atmósfera adecuada, una tectónica activa, y hasta un sistema planetario cuidadosamente estructurado. Lo que a simple vista parece pura estadística, se revela como una intrincada coreografía de condiciones extraordinarias.
A medio camino entre la astrofísica y la filosofía, el libro propone una reflexión profunda: ¿somos el resultado de una serie de coincidencias felices o la vida es un imperativo cósmico? Sabadell repasa teorías como la panspermia, analiza con escepticismo las tecnofirmas, y cuestiona incluso si hemos buscado en los lugares correctos. Con décadas de experiencia en la divulgación científica y un sólido bagaje en astrobiología, nos ofrece una obra que no solo informa, sino que invita a repensar nuestro lugar en el universo. Un libro tan necesario como inquietante.
Un universo lleno de planetas… pero no de vida
A día de hoy se han confirmado más de cinco mil setecientos exoplanetas. Las cifras aumentan cada mes, gracias a telescopios como el James Webb o misiones como TESS y CHEOPS. Podría parecer que la vida está al caer, que solo es cuestión de tiempo antes de encontrar un planeta lleno de seres vivos. Sin embargo, no es tan sencillo.
El simple hecho de que haya planetas no garantiza que puedan albergar vida. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿dónde están esos planetas? Porque no todas las galaxias son aptas para la vida. Las galaxias activas, por ejemplo, emiten radiación letal desde sus núcleos, y otras, como las elípticas, apenas tienen elementos pesados como el carbono o el hierro, indispensables para formar planetas rocosos.
La vida necesita una galaxia como la nuestra, espiral y relativamente rica en metales. Y aún así, ni siquiera dentro de la Vía Láctea vale cualquier rincón. El centro galáctico, con su superagujero negro y sus emisiones de rayos gamma, es una zona hostil. La densidad estelar es tan alta que las órbitas planetarias se ven afectadas por encuentros gravitacionales, que pueden deformarlas o expulsar planetas al espacio interestelar.
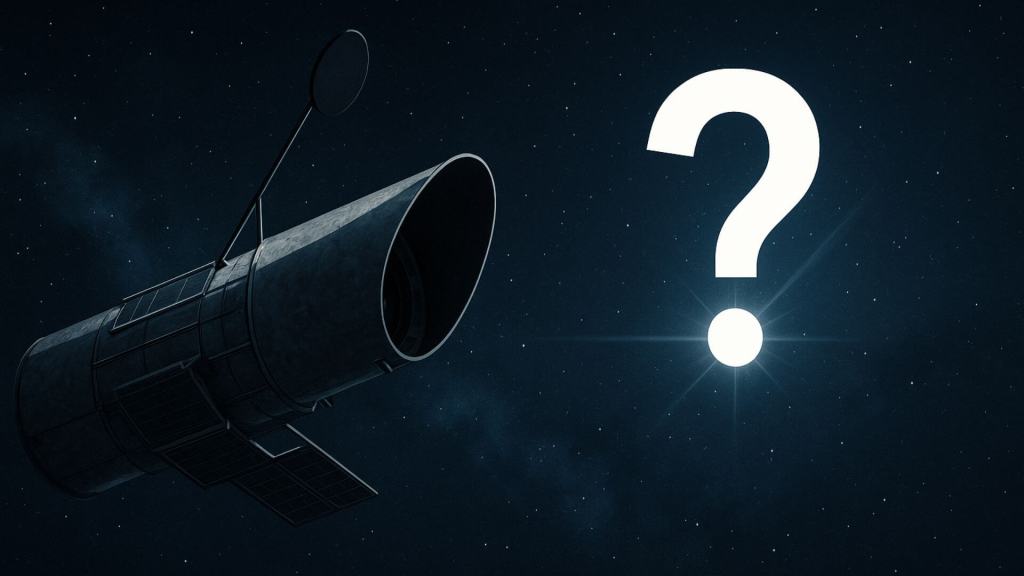
Un barrio galáctico privilegiado
Nuestro sistema solar está ubicado en una franja relativamente tranquila de la Vía Láctea. No demasiado cerca del centro, pero tampoco en sus márgenes, donde escasean los elementos necesarios para la vida. Y además, se encuentra en una región que se mueve a la misma velocidad que los brazos espirales de la galaxia, lo que reduce la frecuencia con la que nos adentramos en zonas peligrosas.
Eso parece un detalle menor, pero no lo es. Cada vez que una estrella cruza un brazo espiral, aumenta el riesgo de sufrir fenómenos extremos: supernovas cercanas, colisiones de estrellas, alteraciones orbitales… La vida necesita estabilidad durante miles de millones de años, y nuestro rincón del cosmos parece haber ofrecido justo eso.
No todas las estrellas valen
Una vez encontrada la región galáctica ideal, hay que afinar aún más: la estrella también importa. La vida, tal como la conocemos, necesita tiempo para desarrollarse. Y las estrellas más masivas viven demasiado poco: queman su combustible rápidamente y mueren como supernovas antes de que puedan formarse organismos complejos.
Pero tampoco valen las más pequeñas. Las enanas rojas, por ejemplo, son muy abundantes, pero tienen otros problemas. Emiten poca energía, lo que obliga a que los planetas orbiten muy cerca. Esto puede provocar rotación síncrona: una cara del planeta siempre mira a la estrella, mientras la otra permanece en oscuridad perpetua. Una mitad achicharrada y otra congelada no es el mejor escenario para la vida.
Además, las enanas rojas emiten llamaradas impredecibles que pueden multiplicar su radiación en segundos. La vida en esas condiciones lo tendría muy complicado. Por tanto, la estrella debe ser estable, longeva y de tamaño moderado, como nuestro Sol.

La importancia de la distancia justa
No basta con tener un planeta rocoso: tiene que estar a la distancia correcta de su estrella. Esta franja, conocida como zona habitable, permite la existencia de agua líquida durante largos periodos. Pero incluso esa zona cambia con el tiempo, porque las estrellas se vuelven más luminosas a medida que envejecen.
Por eso, lo ideal es que el planeta se mantenga siempre dentro de esa franja cambiante, lo que se conoce como la zona continuamente habitable. En nuestro sistema solar, solo la Tierra cumple esa condición. Venus, por ejemplo, quizá alguna vez tuvo agua, pero un efecto invernadero descontrolado la convirtió en un horno.
Venus, Marte y el equilibrio frágil
Venus nos enseña lo que ocurre cuando una atmósfera atrapa demasiado calor. Su temperatura superficial supera los 450 ºC. ¿Por qué no nos pasó lo mismo? Porque en la Tierra existe la tectónica de placas, que regula los niveles de dióxido de carbono: lo retira de la atmósfera y lo devuelve más tarde a través de los volcanes. Es un sistema de autorregulación que ha mantenido la temperatura estable durante millones de años.
En el caso contrario, Marte se quedó sin atmósfera densa. Su baja gravedad no pudo retenerla y, aunque pudo haber sido habitable en el pasado, acabó seco, frío y sin protección frente a la radiación.
No estamos solos… en nuestro propio sistema
Además de una estrella adecuada y una posición correcta, puede que necesitemos algo más: vecinos útiles. Algunos astrobiólogos creen que Júpiter ha sido un guardián cósmico, atrayendo o desviando cometas y asteroides que podrían haber chocado con la Tierra. Aunque esta idea es debatida, lo cierto es que su influencia gravitatoria ha modelado buena parte del sistema solar.
También se ha destacado el papel de la Luna. Su tamaño no es habitual entre los satélites planetarios. Y esa presencia tiene efectos: estabiliza la inclinación del eje terrestre, evitando cambios climáticos extremos que habrían dificultado la evolución. Sin ella, el clima de nuestro planeta sería mucho más errático.
¿Cuántas condiciones hacen falta para la vida?
A lo largo del libro, Sabadell plantea una idea tan fascinante como incómoda: la vida, aunque posible, parece necesitar una combinación extraordinaria de factores. No es solo un planeta en la zona habitable. Es una estrella adecuada, una posición tranquila dentro de una galaxia favorable, una atmósfera equilibrada, una geología activa y quizá la ayuda de gigantes como Júpiter o lunas estabilizadoras.
Por supuesto, esto no significa que estemos solos. Pero sí sugiere que la vida tal como la conocemos podría ser mucho más rara de lo que nos gusta imaginar. Y sin embargo, ahí está la paradoja: cuanto más sabemos, más probable parece que haya vida en algún rincón del universo. Y al mismo tiempo, más entendemos por qué podría no haberla.