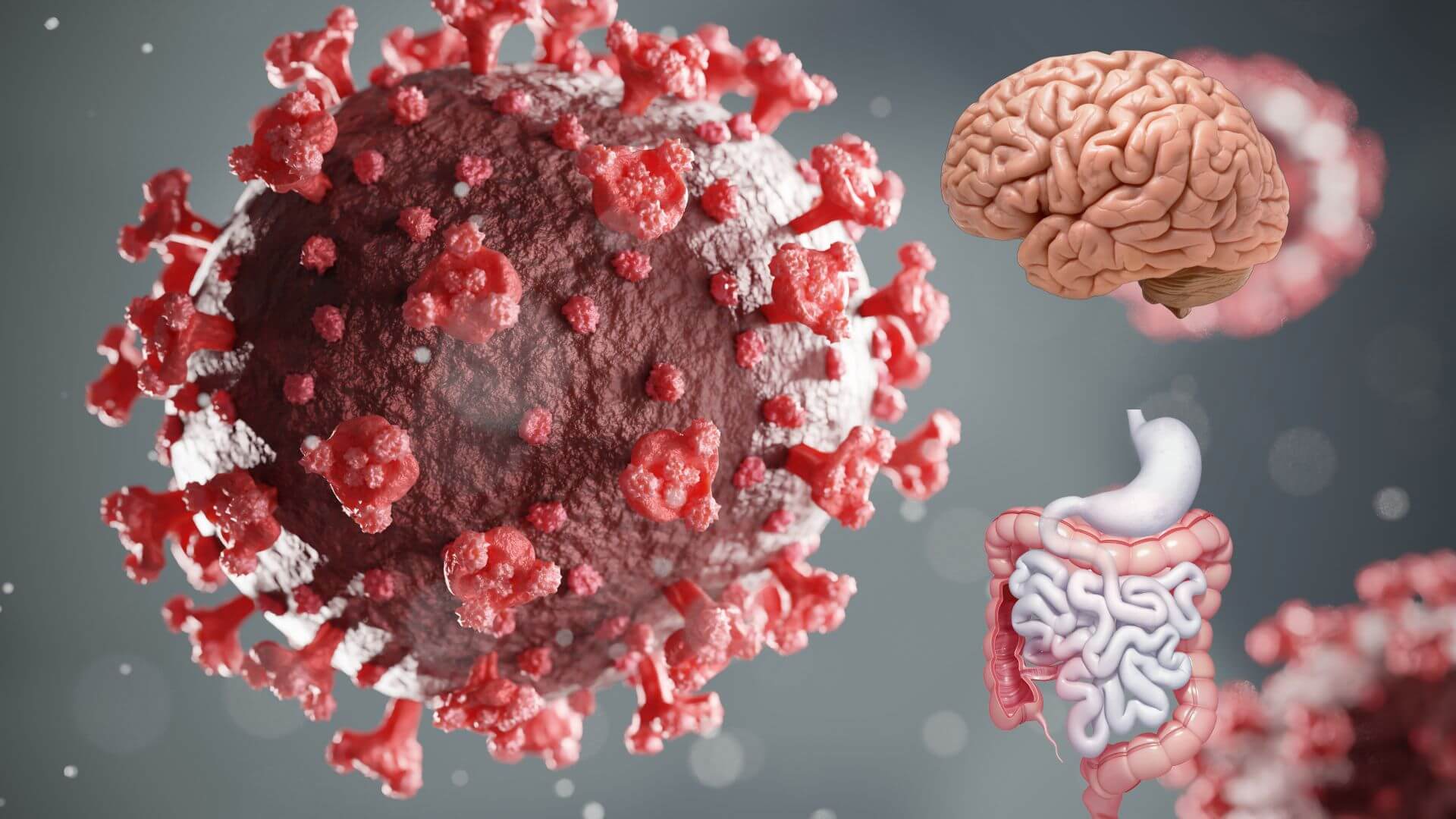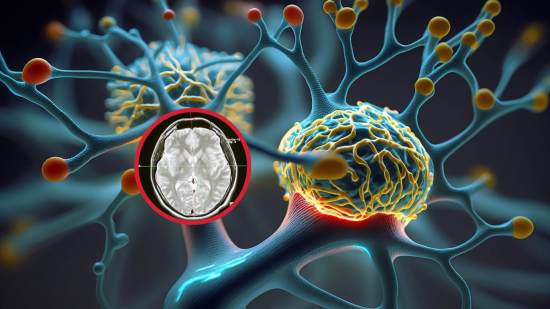El impacto de la pandemia no solo se mide en contagios, hospitalizaciones o fallecimientos. También dejó un rastro menos visible: un aumento en los trastornos de interacción intestino-cerebro (DGBI), afecciones que alteran la función digestiva sin que haya lesiones visibles y que están estrechamente ligadas al sistema nervioso.
Un estudio reciente comparó datos poblacionales de Reino Unido y Estados Unidos de 2017 (antes de la pandemia) y 2023 (después de ella), usando el mismo cuestionario diagnóstico estandarizado, Roma IV. El objetivo: medir, con criterios consistentes, cómo había cambiado la prevalencia de estos trastornos y su relación con el COVID-19 y el COVID persistente.
Los resultados muestran un aumento claro: más personas sufren hoy dolor abdominal, digestiones difíciles y alteraciones intestinales persistentes. Y en quienes han pasado por un COVID prolongado, el panorama es aún más preocupante, con peor salud mental y mayor uso de servicios sanitarios.

Un salto en las cifras
En 2017, el 38,3 % de los encuestados cumplía criterios para al menos un trastorno de interacción intestino-cerebro. En 2023, el porcentaje subió al 42,6 %. Este incremento se dio tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno local, sino de una tendencia común en países con sistemas sanitarios y contextos distintos.
El estudio analizó tres grandes dominios: esofágicos, gastroduodenales y del intestino. En todos hubo aumentos, pero los más marcados se observaron en los trastornos gastroduodenales, que pasaron del 11,9 % al 16,4 %. Dentro de ellos, la dispepsia funcional creció casi un 44 %.
El síndrome del intestino irritable (SII), uno de los más conocidos, también mostró un salto: del 4,7 % al 6 %, lo que equivale a un aumento relativo del 28 %. Estos cambios, aunque puedan parecer pequeños en porcentaje, significan millones de personas más afectadas en la población general.
El papel de la COVID-19
La segunda parte del estudio, realizada en 2023, incluyó preguntas específicas sobre la historia de infección por SARS-CoV-2. Los investigadores detectaron que haber tenido COVID-19 más de una vez aumentaba la probabilidad de padecer trastornos de interacción intestino-cerebro.
Ciertos síntomas durante la infección, como dolor abdominal (OR 2,06) o diarrea (OR 1,33), también se asociaron a un riesgo mayor. Y quienes desarrollaron COVID prolongado tenían un 65 % más de probabilidades de cumplir criterios de un trastorno de interacción intestino-cerebro.
Un dato llamativo: no estar vacunado contra el COVID-19 también apareció como factor asociado (OR 1,35). Aunque el estudio no prueba causalidad, sí sugiere que la vacunación podría influir indirectamente en la protección frente a alteraciones digestivas persistentes.
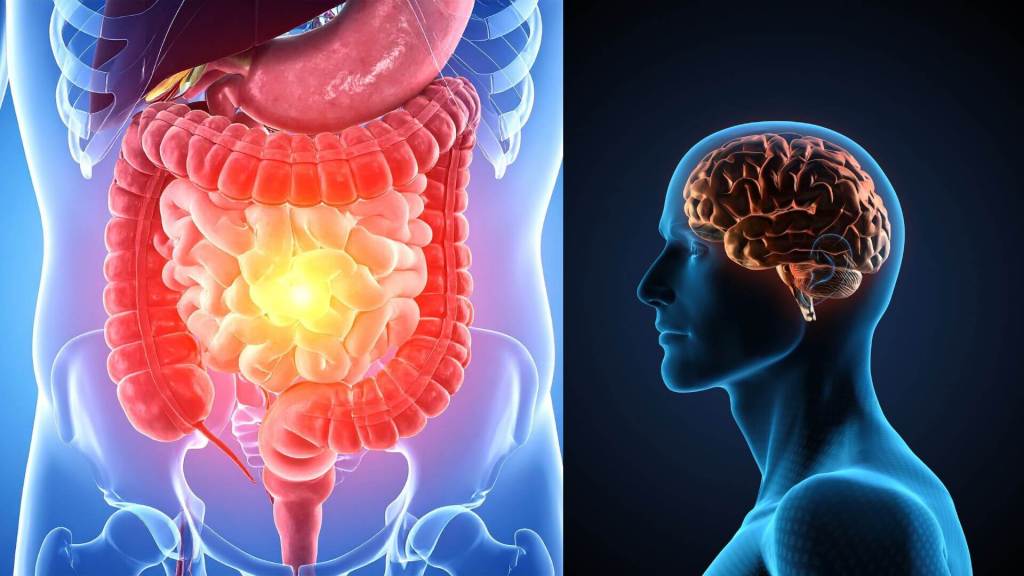
Más que el intestino
Los trastornos de interacción intestino-cerebro no solo afectan al aparato digestivo. Los participantes con un trastorno de interacción intestino-cerebro tras la pandemia reportaron peor calidad de vida, más síntomas somáticos no digestivos y niveles más altos de ansiedad y depresión que quienes tenían estos trastornos antes de 2020.
En personas con COVID persistente, estas diferencias eran todavía más marcadas. El impacto no es solo clínico: implica más visitas médicas, más uso de recursos sanitarios y, en muchos casos, un efecto negativo en la vida social y laboral.
Esta combinación de síntomas físicos y mentales encaja con lo que se conoce sobre el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional en el que el estado emocional puede afectar al intestino y viceversa.
Qué son el SII y la dispepsia funcional
El síndrome del intestino irritable es un trastorno crónico que provoca dolor abdominal, hinchazón y cambios en el ritmo intestinal, con episodios de diarrea, estreñimiento o ambos. No daña el intestino, pero puede limitar mucho la vida diaria. La dispepsia funcional, por su parte, afecta la parte superior del aparato digestivo y causa molestias o dolor persistente en el abdomen, sensación de saciedad rápida, hinchazón y, a veces, náuseas.
Ambos son ejemplos claros de un trastorno de interacción intestino-cerebro: no se deben a lesiones visibles en pruebas de imagen o laboratorio, sino a una alteración en la forma en que el cerebro y el sistema digestivo se comunican y regulan funciones como el movimiento intestinal o la sensibilidad a estímulos.
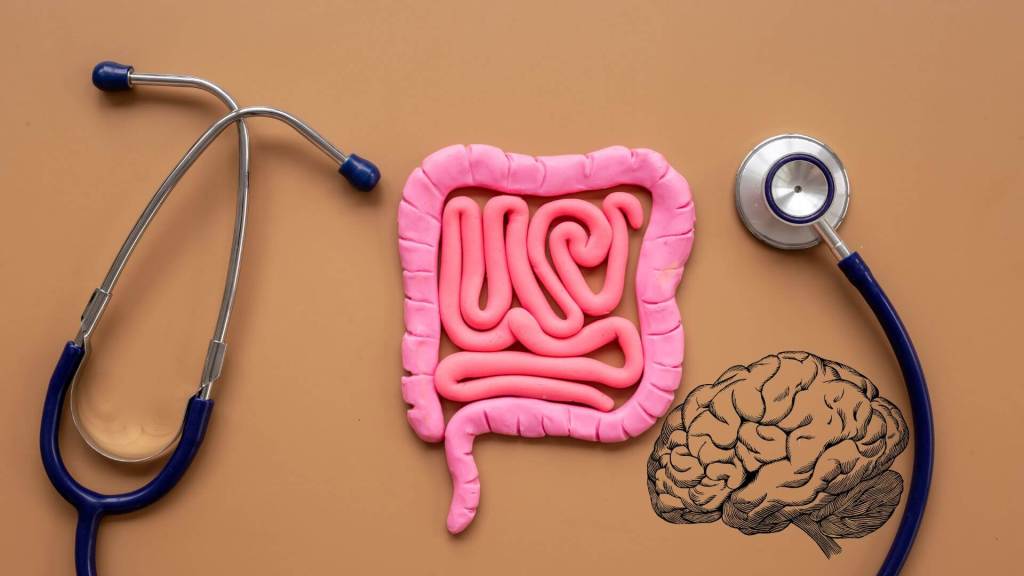
Hipótesis y posibles explicaciones
Los investigadores no pueden afirmar que el COVID-19 sea la única causa del aumento de los DGBI, pero plantean varias hipótesis. Una es que el virus pueda alterar el sistema nervioso entérico o la microbiota intestinal, desencadenando síntomas persistentes. Otra posibilidad es que el estrés prolongado de la pandemia —con aislamiento, cambios en la rutina, alteraciones del sueño y aumento de la ansiedad— haya actuado como factor desencadenante o agravante de problemas digestivos preexistentes.
Además, en quienes tuvieron COVID-19 grave o repetida, la inflamación sistémica podría haber dejado una “huella” en la regulación del eje intestino-cerebro, facilitando la aparición de síntomas meses después de la infección aguda.
El aumento de estos trastornos implica que los sistemas sanitarios deberán adaptar sus estrategias. Esto incluye formar a los profesionales para identificar los DGBI post-COVID, ofrecer tratamientos integrales que combinen abordajes digestivos y psicológicos, y ampliar la investigación sobre el eje intestino-cerebro.
Para los pacientes, la educación sobre el trastorno, la modificación de la dieta, el manejo del estrés y, en algunos casos, la medicación, son herramientas clave. Pero el reto es mayor: evitar que el impacto invisible de la pandemia siga creciendo en silencio. Como concluyen los autores, entender y tratar estos trastornos no es un lujo, sino una necesidad urgente en la era post-COVID.
Referencias
- Palsson O, Simren M, Sperber A, et al. The prevalence and burden of disorders of gut-brain interaction (DGBI) before versus after the COVID-19 pandemic. Gut . (2025). doi: 10.1136/gutjnl-2025-BSG.28