Cuando se estrenó en 1985 la famosa película Regreso al futuro (R. Zemeckis), ni siquiera el propio científico que la protagoniza hubiese imaginado los experimentos que estaban por llegar. Por aquel entonces, España acababa de entrar en la Comunidad Europea y todavía existía la URSS. Ha llovido bastante, ¿verdad? Si le hablásemos de los avances de la biología molecular a un visitante de esta época no sabría si está en nuestro mundo o en una película de ciencia ficción. Así que, como haría Doc apoyándose en el capó del Delorean, te invito a este viaje de regreso al futuro.
Casi 40 años después, el horizonte de la genética ha cambiado bastante. En 1985, ni siquiera éramos capaces de descifrar el genoma de las bacterias más pequeñas que conocíamos y, sin embargo, en 2022 podemos leer el nuestro en menos de 24 h por unos 300 euros. A principios de los 2000, el Proyecto Genoma Humano supuso una verdadera revolución científica al mapear nuestro ADN, es decir, leer el orden de cada una de las letras que lo componen.

Aunque ya sabíamos desde medio siglo atrás cuál era el abecedario de la vida (A, C, G y T), leer el libro de nuestra especie desde la primera hasta la última página aún se nos resistía. E te hito aportó información fundamental para la comprensión del ser humano: descubrimos cuántos genes tenemos y dónde se localizan, pero sobre todo desarrollamos la tecnología que permite secuenciar el ADN de cualquier individuo. Este procedimiento se ha mejorado y abaratado hasta alcanzar la cota de rentabilidad que señalamos al principio del párrafo.
Declaración universal sobre el genoma humano
Lejos de parecer este un tema ajeno al mundo real y que concierne únicamente a los genetistas acomodados en su torre de marfil, la publicación de los primeros resultados del proyecto destapó algunas cuestiones que merecían analizarse con detenimiento. Por ejemplo, cuando la secuenciación de un individuo manifiesta el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades esto puede volver en su contra en forma de discriminación a la hora de buscar un seguro. ¿Qué sucedería si un requisito para ciertos trámites fuese aportar la secuencia de tu genoma? El uso peligroso que podían hacer terceros empezaba a acechar en la sombra del vacío legal. Por este motivo se redactó una Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos que trataban de regular los posibles conflictos derivados del uso de la información genómica.
La edición genética
Construir un gran atlas con el contenido de nuestros cromosomas representa una base fundamental en biomedicina, principalmente para el diagnóstico y desarrollo de terapias en enfermedades genéticas. No obstante, la secuenciación del genoma humano puso la primera piedra en la edificación de otra herramienta: la edición genética.

Este concepto consiste en el conjunto de técnicas que permiten la modificación de una secuencia de ADN, ya sea añadiendo, suprimiendo o reemplazando alguno de los nucleótidos (letras) que lo componen. El fin específico de la edición genética es alterar la característica que produce una secuencia determinada, aquello que conocemos como fenotipo. Por ejemplo, una secuencia de ADN puede de- terminar una característica concreta, como la forma que tiene el lóbulo de la oreja. Decimos que esta característica es monogénica al estar definida por un único gen. Sin embargo, otras características como la altura o el color de la piel dependen de varios genes y por tanto decimos que son poligénicas.
Ahora bien, ¿no llevamos siglos modificando las características de los seres vivos sin alterar directamente su ADN? Tan solo hay que echar un vistazo a la variedad de tamaños, formas y colores que uno puede atisbar por la calle fijándose en las mascotas que sus dueños sacan a pasear. La domesticación es un proceso mediante el cual una especie puede ganar o perder características concretas que se transmiten a la descendencia, de ahí que un chihuahua y un lobo no se parezcan mucho.
El proceso de domesticación que asociamos a mascotas también se ha realizado con animales de granja, como la vaca y el cerdo, e incluso con especies vegetales. Para conseguirlo se seleccionan individuos con unas propiedades deseadas y se cruzan entre ellos, favoreciendo que parte de la descendencia herede estas características. De forma sucesiva, únicamente los descendientes que presentan esta particularidad se vuelven a reproducir entre ellos para facilitar su herencia a la siguiente generación. Un claro ejemplo de este fenómeno es el cruce entre dos subespecies de bovino: la vaca común o Bos taurus y el cebú o Bos indicus.

De su estirpe se eligen y se vuelven a cruzar aquellos que heredan unas características específicas para la producción de leche y así poder utilizarlos en ganadería. Cabría añadir solamente un pequeño apunte, cuando este proceso de selección artificial se realiza con fines ganaderos o agricultores entonces lo llamamos mejora, ya sea animal o vegetal.
Destaquemos que los procesos de domesticación o mejora que llevamos realizando durante los últimos siglos son verdaderamente laboriosos. Por una parte necesitamos periodos largos, que abarquen varias generaciones de nuestra especie de interés para detectar resultados. Además, durante el transcurso se ven implicados numerosos individuos que se emplean con fines reproductivos en la transición al organismo que reúna las características finales. Ahora podemos realizar estos cambios en lapsos mucho más reducidos, reescribiendo directamente las secuencias de ADN que producen una propiedad determinada gracias al concepto que avanzamos anteriormente: la edición genética.
Reescribiendo el guión de la vida
El conjunto de letras con el que se escribe el genoma se codifica en la famosa doble hélice del ADN. Hasta hace unas décadas, con la domesticación y mejora, tan solo favorecíamos la reproducción de aquellos individuos que contenían
la información de nuestro interés en su ADN. Sin embargo ahora podemos reescribir las letras de esa doble hélice y por lo tanto manipular directamente la información.
El primer paso para reescribir una secuencia es abrir la doble hélice, para ello la naturaleza ha desarrollado ya unas moléculas que llamamos nucleasas. Estas enzimas se encargan de cortar el ADN, de manera que una vez se haya abierto la doble hélice podemos introducir nuevas secuencias. Las nucleasas existen en algunos microorganismos y su objetivo es el de cortar la doble hélice con distintas finalidades, desde destruir la secuencia de un organismo patógeno que acaba de infectar la célula hasta reparar mutaciones del propio ADN.
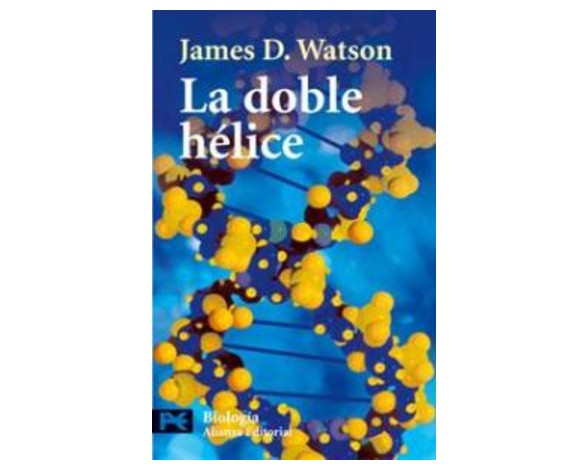
Las primeras nucleasas que se utilizaron para este fin fueron las nucleasas con dedos de zinc (ZNF) y las TALENs. Estas proteínas se modificaban en el laboratorio para reconocer una secuencia específica de ADN y cortarla. Así se podían eliminar fácilmente regiones del genoma que no interesaban, pero también era posible aprovechar el corte que producían para introducir una secuencia nueva. La edición con ZNF y TALENs fue muy útil en el desarrollo de organismos genéticamente modificados (OGM) y transgénicos. Es importante distinguir estos dos conceptos que pueden parecer idénticos, pero en absoluto lo son: los OGM son organismos a los que se les ha modificado su genoma preexistente, mientras que los transgénicos son aquellos que han incorporado ADN de otra especie distinta.
En animales, la generación de OGM o transgénicos ha sido muy útil para reproducir enfermedades humanas y probar terapias que luego pudiesen trasladarse a ensayos clínicos con pacientes humanos. Por otro lado, en plantas la generación de OGM y transgénicos ha permitido desarrollar nuevas variantes que crezcan en condiciones poco apropiadas, como sequía, con el fin de extender su cultivo. En un contexto global, alterar un gen nos ayuda a entender su función evaluando lo que sucede en un organismo modificado.
Bacterias de las salinas de Santa Pola
Aunque las nucleasas ZNF y TALENs fueron ampliamente utilizadas en laboratorio, hoy son prácticamente una reliquia de la biología molecular moderna, y es que la herramienta de edición CRISPR ha desplazado por completo a sus antiguas competidoras. CRISPR hace referencia a unos fragmentos de ADN que se hallaron por primera vez a finales de los 90 en unas bacterias que habitan las lagunas salinas de Santa Pola (España). Francis Mojica, su descubridor, reparó en que unas secuencias repetitivas, que más tarde se bautizarían con el acrónimo de CRISPR, halladas en el genoma de las mencionadas bacterias podrían constituir un auténtico sistema inmunitario para defenderse de la reinfección por virus. Estas bacterias incorporarían ADN de los virus que las infectan por primera vez y lo envolverían en secuencias CRISPR de manera que, tras una reinfección, la región incorporada del virus junto a la secuencia CRISPR podía unirse al nuevo patógeno y cortar su ADN junto a otra nucleasa, llamada Cas9. Este mecanismo bacteriano fue más tarde aprovechado por las científicas Doudna y Charpentier para modificar secuencias CRISPR que reconozcan genes, no ya de virus patógenos, sino de células de mamíferos e inducir cortes en regiones mucho más específicas. Merece poner de relieve que la especificidad de CRISPR es superior a la ofrecida por ZNF o TALENs, de modo que pueden dirigirse contra prácticamente cualquier secuencia del genoma. Doudna y Charpentier adaptaron este sistema hallado en las bacterias de Santa Pola para su uso en cualquier especie, motivo que les valió el Nobel de Química en 2020.

El desarrollo de CRISPR ha abaratado, facilitado y expandido la edición genética por los laboratorios de todo el mundo. Modificar un gen concreto de unas células en cultivo hoy en día es más fácil que nunca. Esta edición genética, en boga gracias a la propagación de CRISPR, presenta soluciones interesantes a algunos de los problemas biológicos contra los que llevamos tiempo luchando. El control de plagas es un buen ejemplo de ello. Las plagas son causadas por una proliferación descontrolada de una especie de insecto que perjudica al resto del ecosistema. La principal dificultad para controlar una plaga estriba en utilizar productos que puedan limitar el número de individuos de una especie concreta sin ser tóxicos para el resto de los organismos que coexisten en ese mismo espacio.
El xenotrasplante deja de ser ficción
Gracias a la precisión en la edición del ADN con CRISPR ya se han desarrollado métodos para esterilizar selectivamente a individuos de una especie sin alterar el genoma de otras que se encuentren en el lugar de la plaga. Además, sabemos que algunos insectos se comportan como vectores de enfermedades, pudiendo transmitir patógenos de un animal a otro. Es el caso del mosquito Anopheles que se comporta como vector de la bacteria Plasmodium causante de la malaria. Esta tecnología de esterilización se plantea también como un método preventivo en la transmisión de enfermedades infectocontagiosas.
El campo de la generación de plantas y animales genéticamente modificados o incluso transgénicos también se ha visto revolucionado tras la llegada del fenómeno CRISPR. No solo podemos generar estos individuos mucho más rápido que antaño, sino que la precisión ha llegado a niveles insospechados. Prueba de ello es el caso de los ratones avatar. Con el fin de estudiar una enfermedad genética en el laboratorio se solía alterar el equivalente del gen humano afectado en el genoma del ratón. No obstante, con la llegada de CRISPR ya es posible reproducir la mutación exacta en el gen del animal. Esto significa que una enfermedad producida por un único cambio de letra en el genoma puede imitarse en la misma posición del genoma del ratón y, en consecuencia, producir una enfermedad con una causa idéntica a la humana.
La simplificación en la edición genética de animales ha permitido que desde hace unos meses el trasplante de órganos entre especies, también conocido como xenotrasplante, deje de ser ficción. A finales de 2021, un riñón de cerdo trasplantado en una paciente con muerte cerebral resultó ser funcional durante 54 horas. No se trataba de un riñón porcino cualquiera, sino el de un animal editado genéticamente para no expresar una proteína que aumenta la probabilidad de rechazo tras el implante. Ahora, ya en 2022, vive la primera persona trasplantada con un corazón porcino. El paciente, que no podía recibir un corazón humano debido a su cuadro clínico, recibió el órgano de un animal transgénico al que se le habían suprimido cuatro genes porcinos y añadido otros seis humanos. Como decíamos al principio del artículo, ¿se hubiese imaginado Doc que con su coche podría regresar a un futuro en el que los humanos vivamos con órganos de otros animales?
La punta de lanza de la edición genética en su vertiente terapéutica es la que conocemos como terapia génica. La finalidad de este campo es desarrollar tratamientos en los que sustituir una copia de un gen mutado y que, por ende, causa una enfermedad, por la copia correcta y restablecer su función. Aunque la mayor parte de la investigación se centra en el aspecto preclínico, antes de llegar al paciente, ya existen terapias aprobadas y se espera que muchas otras que están arrojando resultados prometedores en ensayos clínicos lo hagan en un futuro próximo. En general, podría parecer que nadie estaría dispuesto a oponerse al uso de la edición genética cuando se han desarrollado tecnologías tan útiles para mejorar la vida y sobre todo la salud del ser humano, pero ¿dónde establecemos el límite para editar?
Dibujando las líneas rojas de la edición
Las limitaciones más elementales que presenta la edición genética son las impuestas por la propia técnica. La primera es la especificidad de la edición, aunque los sistemas actuales permiten editar la secuencia deseada con una eficacia muy alta también producen mutaciones no deseadas (en inglés off-target) en secuencias parecidas al ADN de interés. Además hay que recordar que el proceso no se acaba al cortar la doble hélice en un punto concreto, sino que en algunos casos se requiere introducir una secuencia nueva de ADN y es importante que su integración sea completa. Por último, los científicos están trabajando en mejorar los sistemas de edición para que actúen de manera eficaz sobre todas las células en las que se aplica, esto es, mejorando su eficiencia. Aunque estas limitaciones técnicas puedan parecer obstáculos importantes, no sería de extrañar que acaben siendo rebasadas en los próximos años gracias al esfuerzo que invierte la investigación. Sin embargo, existen otro tipo de problemas a los que hacer frente y que la biología no puede enfrentar por sí sola. ¿Podemos editar todo, cuánto y cómo queramos?
Tres personas con el genoma editado
En vista de los problemas técnicos a los que todavía hay que poner solución en cuanto a sistemas CRISPR no parecería prudente empezar a editar humanos, o al menos no en la totalidad de sus células. Esto es lo que sucedió en el experimento macabro que el científico chino He Jiankui anunció al mundo a finales de 2018. Habían nacido las tres primeras personas cuyo genoma se había editado genéticamente. Jiankui y su equipo trataron de editar el gen CCR5, el receptor a través del cual el virus del VIH entra en la célula. Este experi- mento era totalmente innecesario puesto que existen alternativas para generar embriones sanos a partir de padres con sida, sin embargo, esta condición tan solo servía de pretexto para que el científico se autoproclamara como el primero en editar humanos. Aunque a día de hoy no sabemos nada acerca del estado de salud de las tres niñas editadas, sí conocemos que la edición no funcionó del todo correctamente. En uno de los tres embriones, la edición se produjo en tan solo una de las dos copias de cada gen (heterocigosis), mientras que en otro la modificación no se completó en la totalidad de las células del embrión (mo- saicismo). El problema de editar un gen como CCR5 es que además no conocemos su función con mucho detalle, por lo que es difícil predecir las consecuencias de editarlo. Aparte del pobre diseño experimental, no hay que perder de vista que el científico chino pasó por alto todas y cada una de las leyes y normativas éticas que prohíben la edición de embriones humanos así como su posterior implantación. Esta violación del código ético y legal condujo al científico Jiankui a penas de prisión.

Debate futurista
Aunque a todas luces es natural que este tipo de experimentos nos causen una sensación de vértigo que clama prudencia ante la edición en humanos, no todos los grupos de la sociedad lo ven así. El transhumanismo es una corriente que propone superar los límites de la naturaleza humana apoyados en el desarrollo científico.
Este movimiento defiende vehementemente la edición genética con fines no terapéuticos, es decir, lo que ellos llaman mejoramiento. Si con las herramientas de edición podemos re- escribir cualquier gen, ¿por qué hacerlo únicamente con los genes que producen patologías? Así, científicos como George Church han elaborado listas con mutaciones que desearían introducir y que se encuentran implicadas en aspectos como la resistencia al dolor físico, flexibilidad muscular o fortaleza ósea.
Lo que por el momento puede parecer un debate futurista, dentro de no mucho, cuando la edición genética sea más segura y fiable, será una cuestión determinante en la que el consenso para afrontarla resultará fundamental para nuestro propio porvenir. Se atisba en el horizonte un momento de la humanidad en el que no solo podamos escribir en nuestra propia historia, sino también reescribir, o más bien garabatear, en nuestros genes. Mientras tanto, a estas alturas del relato, lo único que nos queda es subir al Delorean y volver de regreso al presente.
Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante.




