La ciencia aspira a comprender desde el átomo infinitesimal a la apabullante inmensidad del cosmos. Su belleza es a menudo evidente sólo para los iniciados, sus peligros generalmente se malinterpretan, su importancia ha sido sobreestimada o subestimada, y su falibilidad, y la de quienes la crean, a menudo se pasa por alto o se exagera maliciosamente.
El intento de explicar el universo físico se ha caracterizado por un conflicto perpetuo. Las teorías establecidas han sido continuamente modificadas o derribadas violentamente y, como en la historia del arte y la música, las innovaciones tienden a ser ridiculizadas sólo para convertirse, con el tiempo, en el nuevo dogma. La lucha entre lo viejo y lo nuevo rara vez ha sido digna. Los científicos vienen en muchos colores, de los cuales el verde de los celos y el morado de la ira son tonos de moda. La esencia de la historia científica ha sido el conflicto.
La ciencia, por su naturaleza, es cambiante. Siempre hay algún científico, en algún lugar, que está refutando una explicación que ha propuesto otro científico. Generalmente estos cambios de interpretación dejan intacto el tejido de la sociedad. Sin embargo, en ocasiones las revoluciones reales derriban parte de nuestro sistema de creencias establecidas: Copérnico, Galileo, Kepler, Darwin…

El cambio científico casi siempre va acompañado de un aumento de nuestra capacidad para racionalizar y predecir el curso de la naturaleza. Newton podía explicar mucho más que Aristóteles, y Einstein mucho más que Newton. La ciencia tropieza frecuentemente, pero se levanta y sigue adelante. El camino es largo.
El primer paso
Muchos colocan el primer paso de la civilización occidental hacia la ciencia en la Grecia clásica, con el paso del mytho al logos. Fue entonces cuando los presocráticos comenzaron a plantearse que a lo mejor los dioses no gobernaban todo lo que sucedía bajo las estrellas, que existen leyes que rigen la naturaleza por debajo de la piel de la experiencia. Y la única forma de encontrarlas es con el método de pensamiento de la ciencia.
Lewis Wolpert, en su delicioso libro La naturaleza no natural de la ciencia, dice: «El mundo no está construido sobre la base del sentido común. Esto significa que el pensamiento “natural”, es decir, lo que consideramos como sentido común normal y cotidiano, no nos proporcionará nunca una forma de comprender la naturaleza de la ciencia. Salvo raras excepciones, las ideas científicas van en contra de la intuición: no pueden adquirirse limitándose a inspeccionar los fenómenos y con frecuencia se encuentran al margen de la experiencia cotidiana». Comprender el funcionamiento del mundo no es un paseo y exige cierto ascetismo al pensar. La ciencia es un delicado equilibrio entre la imaginación y la realidad que se mantiene gracias a un exquisito cuidado en los más mínimos detalles y en una sutil línea de razonamiento.
¿Entendemos lo que es la ciencia?
En 2006 fui moderador de una mesa redonda donde se pretendía que científicos y otros personajes relevantes de la cultura pusieran en común su visión de la ciencia. Lo que me sorprendió de aquella tertulia fue que dos personajes que sin duda catalogaríamos de cultos –el historiador y entonces presidente de la Academia de la Lengua Gallega, Xoxé Ramón Barreiro, y la periodista Pilar Cernuda– tuvieran un concepto tan pobre de lo que es la ciencia. Para ellos no era más que una caja negra a la cual volverse para pedir soluciones ante problemas tecnológicos o médicos; en ningún momento concedieron que la ciencia era, ante todo, una forma de pensamiento, cuando menos de conocimiento. Esta es una idea que, quizá gracias a la tecnificación, hemos perdido.

El valor de la ciencia está en que proporciona el paisaje sobre el cual construir nuestra visión del mundo, nuestra filosofía. No podemos entender lo que nos rodea, desde la más diminuta partícula a la galaxia más lejana, desde la más extraña bacteria al cercano ser humano, sin la ayuda de la ciencia. ¿Por qué? Porque desde hace casi 400 años hemos ido perfeccionando un método que nos permite navegar entre las falsas apariencias, las conclusiones obvias pero erróneas y nuestros propios prejuicios. Eso sí, si aceptamos estas reglas del juego puede que nos encontremos con conclusiones que no nos gusten. Resulta duro cambiar los convencimientos de una vida por los resultados de un experimento... Sin embargo, eso fue lo que sucedió cuando un oscuro profesor de matemáticas llamado Johannes Kepler.
El ejemplo de Kepler
Al estudiar el movimiento aparente de Marte por el cielo Kepler descubrió que ninguna órbita circular se ajustaba a las observaciones. Desesperado, se le ocurrió probar con elipses. Para un matemático platónico como él, las curvas cónicas (la elipse, la parábola y la hipérbola), eran lo menos hermoso de la geometría, «una carreta de estiércol». Para su sorpresa, las observaciones cuadraron a la perfección. Este hecho significó el final del sueño de todos los filósofos y pensadores desde la época de la Biblioteca de Alejandría, que creían que las órbitas planetarias eran circunferencias, la curva más perfecta de todas. Kepler demostró su grandeza: alejó de su mente sus propias convicciones, sus mayores deseos, y se rindió a la evidencia, a los hechos. Aceptó el universo como es y no como a él le gustaría que fuera. Esta es la mayor lección que Kepler nos enseñó.
El método científico –a pesar de que los filósofos de la ciencia reprochan, con razón, que no hay algo que podamos llamar estrictamente así–, tedioso y aburrido, nace en Occidente en 1632 al publicarse el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo Galilei. Allí enunció el pilar sobre el que se asienta la ciencia moderna: el método hipotético-deductivo. Lo que hizo fue plantear la manera de encarar la característica básica de la ciencia: su innata propensión a hacer preguntas.
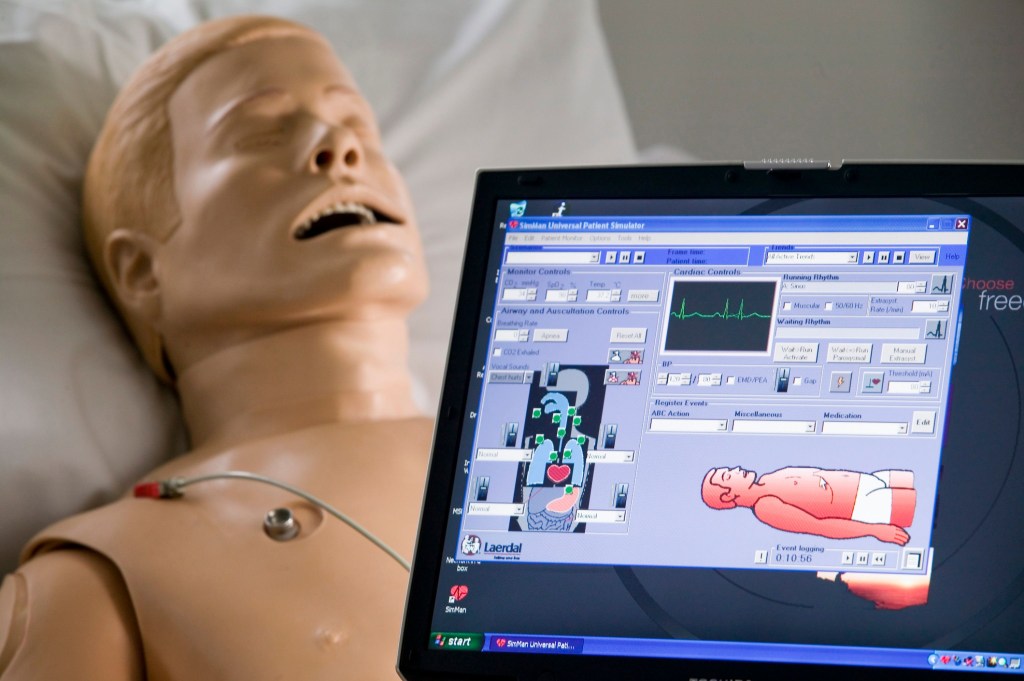
En esencia, la ciencia se asienta sobre tres patas: hipótesis, observación y fe. Para comprender el mundo lo primero que debemos hacer es emitir una idea sobre su funcionamiento. Sin embargo, si nos quedásemos aquí haríamos religión o filosofía. El elemento característico y diferenciador de la ciencia es que esa idea nuestra, esa hipótesis, vive o muere por veredicto de la observación. Si al contrastarla no coincide nuestra idea, nuestro modelo del mundo, es erróneo y tendremos que modificarlo. ¿Y dónde queda la fe? Simplemente en que partimos de una premisa básica que aceptamos sin discusión: somos capaces de comprender el universo y de encontrar modelos que lo expliquen. Sin este ‘dogma’ la ciencia no tendría sentido. Ya lo dijo Einstein: «Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible».
En esencia, la ciencia es un proceso de retroalimentación: aprende de sus propios errores. Ahora bien, sufre de una fama extraña en nuestra sociedad. Se le reclama que dé la información exacta y oportuna de aquello que se le pregunta; se le pide la verdad. Pero en ningún lugar encontraremos más podrías y quizás que en una revista científica. Porque en ciencia el interrogante es constante: lo que hoy es cierto mañana puede que no lo sea. Por eso no hay disciplina humana más capaz de mudar de opinión, pero tampoco la hay que pida más pruebas para tener que hacerlo. Sabe que el poco conocimiento que atesora ha costado un gran esfuerzo y exige que se le den razones convincentes para hacerlo.

No siempre encontraremos la respuesta
Eso sí, tenemos que tener en cuenta que hacerse las preguntas correctas no basta para alcanzar resultados correctos. William Crookes, descubridor del talio en 1861 e inventor del predecesor del tubo de rayos catódicos de los televisores, diseñó un aparato destinado a medir los efectos de la radiación sobre la materia, el radiómetro. Es un molinillo de cuatro aspas de aluminio, donde la mitad de las caras están ennegrecidas para que absorban la radiación infrarroja, y la otra mitad pulidas para que la reflejen. Enfrentadas entre sí, al incidir la luz el radiómetro comienza a girar. ¿Por qué ocurre esto? Crookes creyó haber hallado un nuevo estado de la materia. Lo bautizó con el nombre de ‘materia radiante’ y pensó que estaba compuesto por moléculas. Estaba equivocado. Lo que sucede es que los fotones son absorbidos por las caras oscuras, éstas se calientan y emiten energía en forma de nuevos fotones. Esta emisión se invierte en aumentar el movimiento del escaso gas que hay en el interior del tubo, lo que provoca el giro del molinillo.
La moraleja es que Crookes había hecho una investigación detallada y minuciosa, había hecho las preguntas correctas, pero eso no bastó para conducirle a una explicación acertada del fenómeno. En definitiva, ningún recuento extremadamente preciso de los hechos conduce de manera invariable a una explicación correcta.
¿Por qué necesitamos saber cómo funciona el mundo?
La respuesta es simple. Si elevamos nuestra cultura, si leemos más libros, aprenderemos a pensar por nosotros mismos. La cultura nos abre la puerta al pensamiento crítico, y éste nos da libertad, autonomía y control sobre el propio destino. La humanidad ha progresado haciéndose preguntas y dudando.

Ahora bien, la ciencia no es un pasatiempo intelectual inofensivo. En los últimos dos siglos hemos pasado de ser observadores de la naturaleza a ser, de manera modesta pero creciente, su controlador. Al mismo tiempo, ocasionalmente hemos perturbado el equilibrio de la naturaleza de maneras que no siempre entendíamos. Hay que vigilar la ciencia. El profano ya no puede permitirse el lujo de quedarse al margen, ignorando el significado de los avances que determinarán el tipo de mundo en el que habitarán sus hijos –y el tipo de hijos que él tendrá. La ciencia se ha convertido en parte de la forma en que la raza humana concibe y manipula su futuro. Las respuestas pueden afectar el presupuesto nacional, la salud de su próximo vástago y las perspectivas de vida a largo plazo en este planeta.
No podemos permitirnos el lujo de ser ignorantes.




