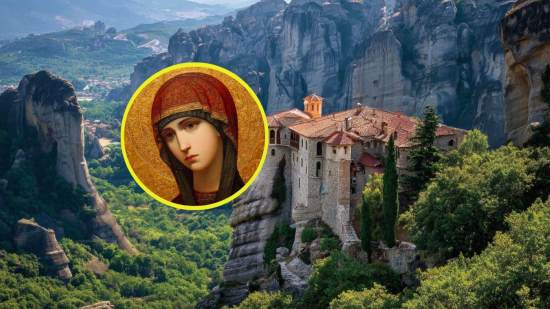En 1541, Miguel Ángel Buonarrotti finalizó el Juicio Final de la Capilla Sixtina. Veinticinco años más tarde, volvía a ese mismo espacio donde había pasado múltiples horas boca arriba afrescando las escenas del Génesis. Este nuevo encargo no entraba en sus planes. Su discípulo y biógrafo, Ascanio Condivi, recogió sus palabras cuando Paulo III le comisionó tal trabajo: “Volviendo a la pintura, nada puedo rehusar al papa Paulo (Paulo III). Pintaré descontento y haré descontentos”.
La crisis en que se veía sumida Roma tras el saqueo de 1527, las continuas hambrunas y la escisión protestante servían de escenario desolador para representar el fin del mundo, el momento en el que Cristo juez separaría a los justos de los pecadores. Y justo en la esquina inferior derecha desde el punto de vista del espectador, debajo de cuerpos arremolinados de condenados que caen directos hacia el infierno, nos encontramos con Caronte, como un demonio amenazante que con una pala empuja a los pecadores fuera de su barca. Cerrando la composición, con cuerpo hercúleo, rodeado de serpientes y con orejas de asno, Minos, como príncipe del Hades. Ambas horrendas figuras están inspiradas, sin lugar a dudas, en la Divina Comedia (ca. 1303-ca.1321) de Dante Alighieri, más concretamente en su primer libro: El Infierno.

Miguel Ángel deja de lado los textos bíblicos que fundamentan el resto de las escenas del fresco para recurrir al humanista florentino. Sus descripciones del inframundo eran aquellas que más se acercaban a la idea que la sociedad del momento tenía del dolor y padecimiento de los condenados. Doscientos años más tarde de que Dante terminara su obra, seguía siendo una referencia ineludible en la cultura italiana y europea. Sin los textos de este literato, no se comprendería el modo de pensar de la sociedad de los siglos XV y XVI. Era un ejemplo del triunfo del humanismo en el Renacimiento, incluso ya cuando este movimiento daba sus últimos coletazos, gracias al pincel del genio florentino.
Dos grandes movimientos
Estos dos movimientos, humanismo y Renacimiento, fueron de la mano en muchos aspectos. Pero, aunque hermanos, hijos del mismo sentimiento de recuperación de la Antigüedad y reafirmación del ser humano, no hay que confundirlos como sinónimos, tal y como hizo parte de la historiografía en siglos pasados.
El humanismo es un movimiento, en inicio, principalmente filológico, cuya definición es compleja, huidiza, en palabras de algunos críticos. Fue una forma de pensar que nació en el trecento e impregnó la cultura de los siglos sucesivos. Se trata del germen del Renacimiento artístico, su fundamento intelectual, por lo cual tiene una cronología sustancialmente anterior. El término “humanista”, en sus comienzos, se utilizaba para denominar al profesor de los Studia humanitatis. Estas instituciones fueron la base de las Universidades y en ellas se instruía, entre otras materias, en gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral. Este plan de estudios, aunque partía de una renovación del trivium y quadrivium medieval, se oponía al sentimiento escolástico, basado, principalmente, en la tradición teológica cristiana, en la que las bases del pensamiento venían marcadas, casi en su totalidad, por la religión. Aunque parezca un tópico muy manido, el humanismo se centraba en el conocimiento del ser, de su modo de pensar y del interés científico de todo lo que le rodeaba.

Este movimiento llevó implícito consigo una recuperación de la Antigüedad, del latín clásico y del griego. Todo ello fue problemático, pues ambas lenguas habían variado mucho con los siglos, por lo que fue necesario acudir a Ovidio, Homero, etc., para encontrar un modelo. Muchas veces no fue fácil, ya que algunos de estos textos se conocían por transcripciones realizadas en la zona oriental del antiguo Imperio romano y habían sufrido distintas variaciones lingüísticas.
La búsqueda de la "regla"
En este proceso fue fundamental la tarea de Dante, así como de Petrarca y Boccaccio, primera generación de humanistas. Más tarde se unieron otras figuras ilustres como Francesco Bessarione, Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino –con su Academia Neoplatónica florentina–, Pietro Bembo, Aretino; y, fuera de la península itálica, Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam. En la península ibérica su llegada fue algo posterior y desigual, pero podríamos citar, entre otros, a Juan Luis Vives o Antonio de Nebrija como dos de los representantes más notables. Este problema de búsqueda de “lo clásico”, de la “regla”, se trasladó, años más tarde, también a las artes, cuando arquitectos, escultores y pintores quisieron recuperar los vestigios de la civilización grecorromana. Entonces, debido en parte al desconocimiento y, también, a las ansias de encontrar huellas de esos períodos, se produjeron confusiones entre obras realmente creadas por dichas civilizaciones y otras posteriores, pero que podían encajar con la “idea” que se tenía de ese pasado mítico. Por otra parte, como hemos dicho, los principales postulados del humanismo estuvieron ligados a los Studia Humanitatis. ¿Qué repercusión tuvieron estos en el arte del Renacimiento?
Sobre la Gramática
Esta es la ciencia que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Mientras que los humanistas se centraron en conocer las principales formas de escritura latina y griega, los artistas buscaron cuáles eran los elementos básicos del arte clásico. En pintura era bien complicado, ya que se tenían referencias escritas pero casi ningún ejemplo, pues hay que recordar, por citar un caso, que gran parte de los programas pictóricos que hoy conocemos se encontraban sepultados bajo la lava del Vesubio. Para la escultura se poseían numerosas copias griegas enterradas en los cenagales que rodeaban el Coliseo, de ahí que desde toda Europa se diera un peregrinar a este lugar en aras de poder copiar estas obras como modelo, con lo que se creó un repertorio de dibujos que sería del pasado clásico. El problema es cómo nos enfrentamos a su estudio. Hasta hace unas décadas, el enfoque era italocéntrico y netamente vasariano (evolucionista). Ahora, abordamos su estudio con una mentalidad mucho más abierta, sin ningunear aquellas particularidades territoriales que, teniendo como modelo la península itálica, supieron combinar estas novedades con su propia tradición artística.

Para ello hay que conocer cómo circularon estos repertorios de dibujos por toda Europa y cómo fueron adecuándose a las necesidades de cada territorio. En España conservamos el Codex Escuraliensis, que muestra este tipo de dibujos de formas escultóricas y arquitectónicas que fueron utilizados por artistas españoles para “modernizar” construcciones y decoraciones pictóricas. Muchos de estos pintores, escultores o arquitectos no entendían la “gramática” de este lenguaje, pero sí que si la aplicaban a sus obras le daban un nuevo aire de “modernidad”. Se daría pues, en un inicio, un renacimiento “epidérmico”, tal y como lo definen, entre otros, Fernando Marías, Agustín Bustamante o Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos. Gracias a los viajes de ida y vuelta, al estudio de esos modelos y a la asimilación de la filosofía humanista, poco a poco fueron comprendidos en su totalidad (o, al menos, en parte) por los artífices españoles; eso sí, con bastantes años de diferencia respecto al centro de creación itálico, esto es, a mediados del siglo XVI.
Por lo que respecta a la recuperación de la gramática en arquitectura, se tuvo la fortuna de encontrar a inicios del siglo XV una copia manuscrita del libro De Architectura de Vitruvio, arquitecto e ingeniero de la época de Augusto. A través de 10 libros explica tipologías constructivas, cuestiones urbanísticas, canalización del agua, máquinas de ingeniería, acabados decorativos, etc. En él interpretado por cada escultor de un modo distinto. Y es que el Renacimiento no fue un movimiento uniforme, pues hubo distintos niveles de comprensión se encontraba la “gramática clásica”: se definían los órdenes jónico, dórico y corintio en su forma y significado. Insistía en que el hombre era el centro del universo, la medida en la que debe pensarse cuando se construye. El edificio, para él, es como un cosmos en el que deben encajar todas las cosas. La arquitectura debe realizarse pensando en los que la van a habitar y no en Dios, tal y como se propugnaba en algunas construcciones medievales. Ahí nace el homo ad quadratum que Leonardo da Vinci popularizó más tarde. Además, Vitruvio insiste en cómo toda construcción debe ser útil y bella, se refiere a una belleza pragmática, vinculada con el “decoro”, término que, originalmente, nació vinculado a la “adecuación al fin”. La belleza no está relacionada únicamente con su ornamento, sino con la estructura y utilidad de la construcción. Estos conceptos fueron actualizados y adecuados al pensamiento humanista renaciente, en un primer momento, por Leon Battista Alberti en su De Re Aedificatoria (presentado al papa en 1450 y publicado en 1485).
A este le siguieron otros textos como los de Serlio, Vignola o Palladio que tuvieron muy en cuenta este tratado, ya que era el único conservado que recogía todo el saber arquitectónico de la Antigüedad, por lo que se convirtió en modelo de inspiración para la construcción en el Renacimiento. En lugares “periféricos” como España, la primera obra relacionada con los preceptos vitruvianos y su reelaboración albertiana fue escrita por Diego de Sagredo en Las medidas del Romano (1526), en el que incluye algunas particularidades propias de la arquitectura peninsular, algo que permite conocer cómo fueron asimiladas fuera de Italia esas premisas.

Al análisis de este texto clásico se uniría el interés arqueológico, de afán científico, por las ruinas romanas. Como bien explicara Manetti, biógrafo de Brunelleschi, este viajó acompañado de Donatello a la capital del Tíber para inspirarse en sus construcciones. Vasari, años más tarde, en sus Vidas, escribió que el arquitecto florentino “no dejó un solo tipo de edificio sin dibujar: templos circulares y cuadrados, octogonales, basílicas, acueductos, baños, arcos, coliseos, anfiteatros, y todos los templos de ladrillo, de los que extrajo los métodos usados para cinchar y atirantar, y su empleo en la construcción de bóvedas”. No importaba solo el aspecto externo, sino su “gramática interna”: los sistemas constructivos.
De 'La Dialéctica'
Para Aristóteles, esta se identifica con la parte de la lógica que se ocupa del estudio del razonamiento probable, por lo que el término irá quedando asociado, así, a la habilidad para argumentar, aspecto que, a veces, es confundido con la retórica. La dialéctica se ocupa de encontrar respuestas posibles a problemas concretos. Es un arte que en el Medievo no se había abandonado, pues servía para estructurar el pensamiento y contrarrestar las réplicas de los oponentes en un debate. Este método, que fue fundamental, por ejemplo, en los textos platónicos o ciceronianos como fuente de enseñanza y conocimiento, se empleó en el humanismo en numerosas obras escritas y el arte no fue ajeno a ello. El teórico Antonio Averlino, il Filarete, escribió un tratado compuesto de 25 libros (Trattatto d’architettura, ca. 1465) en el cual dialoga un arquitecto con un príncipe sobre cómo debía ser, por ejemplo, la ciudad ideal (planean la conocida Sforzinda), atendiendo a su aspecto defensivo, cuestiones sanitarias y de servicios necesarios para la población, gran parte basados en los modelos clásicos.
También mediante el diálogo se construye una de las obras más importantes de la cultura nobiliaria del siglo XVI: El Cortesano (1528), de Baltasar Castiglione. En ella se describe el ideal de vida de la nobleza italiana, sus inquietudes y su visión del mundo, y se expone el valor de las armas y las letras. Por lo que al arte se refiere, se desarrolla un fructífero debate sobre su importancia, así como qué disciplina es más importante e intelectual. Tras las primeras disputas del quattrocento, en las que los artistas reafirmaban que la pintura y la escultura no eran artes mecánicas, sino liberales, en el cinquecento se produce un debate distinto: interesaba crear una jerarquía entre pintura y escultura, en la que conceptos como su vinculación con la poesía, el cansancio físico que suponía practicarlas, el equilibrio entre docere (enseñar) y deleitare (disfrutar), la capacidad expresiva, la dificultad científica que entrañaban, etc., fueron discutidos entre los nobles y los artistas. Este diálogo que se da en El Cortesano también se planteó en paralelo en otros círculos. Así, Benedetto Varchi envió distintas cartas a artistas como Pontormo, Cellini o Miguel Ángel para que le dieran su parecer al respecto. Miguel Ángel respondió: “Quien escribió que la pintura era más noble que la escultura, si es que ha entendido igual de bien las demás cosas que ha escrito, las habría escrito mejor mi criada”.
En torno a la retórica
Esta disciplina se encarga de estudiar y sistematizar los procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva. Es el arte de convencer, de conmover, a través de un discurso elegante y bien estructurado. Aristóteles dedicó una obra a este fin, teniendo en cuenta los siguientes factores: el carácter del orador (sus dotes específicas: inflexión de la voz, conocimiento de la materia, etc.), la calidad del discurso y el conocimiento del auditorio a quien va dirigida la plática.
Este esquema aristotélico se quiso transmitir también a las artes, pues debían ser portadoras de importantes y claros mensajes. Alberti organiza su De pictura (escrito en 1435, pero publicado en 1450), dedicado a Brunelleschi, teniendo en cuenta estos aspectos: una inicial exposición de los hechos (cómo la pintura es un arte intelectual), una discusión de las razones por las que considera su trabajo y el de los artistas como intelectual y un discurso final que intenta resumir todos los aspectos tratados con anterioridad.
Divide su obra en tres libros, teniendo también como referente, además de Aristóteles, a Horacio. El primero lo dedica a los instrumentos (rudimenta) del arte de la pintura. El segundo, al tema de la misma; y el último, al pintor. La perspectiva, sario que las historias ilustradas sean claras. Por ello se opone a las obras que amontonaban a sus personajes, sin perspectiva, sin jerarquía narrativa. Este es un punto fundamental y que se acerca al topos horaciano ut pictura poesis. El pintor debe tener primero una idea brillante (inventio-circunscriptio), saber ordenar dicha idea en un espacio bidimensional, gracias a su buena “gramática” (dispositiocompositio), y hacer todo ello con un estilo exquisito y bello (ellocutio), en el que el buen empleo de la luz (y sus sombras), frente al uso exorbitado del dorado gótico, es fundamental (luminum receptio). La copia de la naturaleza, la mímesis aristotélica, es capital: el saber “visualizar” lo que nos rodea, ser capaces de crear entornos veraces, ilusionistas, idea que fue reivindicada por muchos artistas posteriores, como Leonardo da Vinci.

Volviendo al inicio de este texto, el homenaje que realizó Miguel Ángel a Dante, incluyendo escenas de su Infierno en el Juicio Final, no es solo una muestra más de la importante repercusión que el humanismo tuvo en el Renacimiento, sino sobre todo un claro ejemplo de una sociedad imbuida por el sentir humanista. No fue algo anecdótico: el mundo clásico, y su recuperación intelectual, inundó la tratadística artística de la edad moderna. La recuperación filológica que se inició a comienzos del siglo XIV y que se difundió, entre otros medios, gracias a los Studia Humanitatis fue fundamental para el florecer del Renacimiento y para la defensa de los artistas como intelectuales. Matemática, aritmética, retórica, gramática, historia o filosofía moral eran necesarias para construir, esculpir o pintar. El hombre se situaba en el centro de todas las cosas, un hombre que debía ser sabio para poder ejerce su labor como artista. Una revolución intelectual de la que nuestra sociedad es, todavía a día de hoy, deudora.