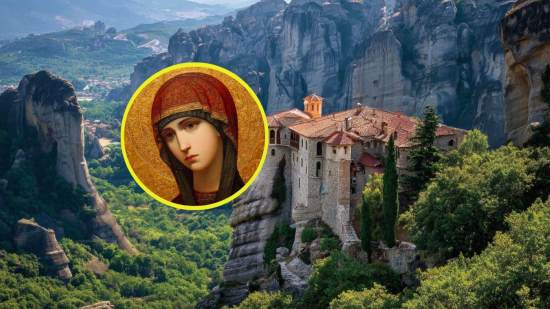La evolución de la construcción de la Catedral de Jaén no siguió el esquema lógico, que hubiera comenzado en la cabecera y terminado en la fachada. La zona de la catedral construida por el impulso del cardenal Moscoso, desde el testero hasta el crucero, se consagró en 1660 y, en lugar de derribar los restos de la vieja Catedral de Jaén y seguir hacia los pies, en 1668 se comenzó la fachada.
De esta manera, parte de la construcción medieval quedó en pie hasta que, ya en el siglo XVIII, se fueron derribando sus restos y se completó la fábrica ideada por Vandelvira.
De hecho, es muy llamativo que en los altares, que se erigieron con motivo de la procesión de las fiestas de consagración, en octubre de 1660, se mostraran pinturas y maquetas que presentaban el templo ya acabado, como un adelanto de lo que aún estaba por hacer.
El 4 de enero de 1667 se nombraba al nuevo maestro mayor de la Catedral de Jaén, Eufrasio López de Rojas. Se trataba de un viejo conocido del cabildo, ya que en 1661 se le había encargado la reparación de la solería de la lonja nueva y, en dos ocasiones (1664 y 1666), le habían intentado nombrar maestro sin respuesta afirmativa del interesado, que había pasado a ocupar el mismo oficio en la Catedral de Granada.

En mayo de 1668 se ponía la primera piedra en una solemne ceremonia de bendición, presidida por el deán, tal y como indicaba el ceremonial. Concretamente, era la piedra de una de las torres de la fachada de la Catedral de Jaén y el rito incluía enterrar una caja con monedas en curso y una lámina que recogía una inscripción con los nombres del papa y del rey del momento.
Esto ocurría tras un meditado estudio sobre cómo afrontar el proyecto, dadas las dificultades técnicas que planteaba y que había contado con el aval del entonces maestro mayor de Toledo, Bartolomé Zumbigo (1620-1682), arquitecto muy cercano al ya fallecido cardenal Moscoso.
El asunto era complejo pues, con la construcción de la fachada, la Catedral de Jaén aumentaba sus dimensiones —la vieja fachada estaría a la altura del trascoro— y, por tanto, era necesario tomar terreno que no le pertenecía, especialmente en la zona suroeste, pues allí estaban las antiguas casas consistoriales.
De este modo, era preciso derribar parte del edificio municipal, para lo que el cabildo se comprometió a costear esta acción y la reconstrucción del conjunto. Fue entonces cuando el cabildo municipal solicitó, además, tener un lugar reservado en el coro durante las celebraciones solemnes y se dispuso el banco de los caballeros.
El diseño definitivo para la nueva fachada de la Catedral de Jaén
Sin embargo, la traza no se aprobó hasta febrero de 1669, momento en el que el cabildo y el obispo se decantaron por el diseño de López de Rojas frente al anterior, seguramente de Juan de Aranda o del propio Zumbigo; aunque hicieron algunas recomendaciones.
Las obras discurrieron a buen ritmo, pese a las limitaciones que atravesaba la fábrica en aquel tiempo. En 1691 se daba por acabado el cuerpo central y, en 1702, se le pagaba al maestro herrero Francisco Jiménez la hechura de la bola, veleta y cruz de la torre sin campanas —junto a la calle Almenas— a la que, para darle más prestancia, Sebastián Hermoso había dorado.

Pese a los contratiempos, y los deseos de hacer suyo el proyecto, López de Rojas debió de tener muy presentes los diseños anteriores, especialmente el de Aranda que, a su vez, partía de los de Vandelvira. En este sentido, no podemos olvidar la estrecha relación que existía entre la fachada de la Catedral de Jaén, construida a partir de 1669, y la estructura de algunos de los altares antes citados, que se levantaron en la procesión de las fiestas de Consagración de 1660, lo que nos confirma que había un punto de partida muy bien definido.
Además, la ordenación del conjunto, más allá de los elementos decorativos, goza de un marcado clasicismo que se ve reforzado con la presencia de las torres. En cambio, el revestimiento y, particularmente, la labor escultórica, dan como resultado un aspecto plenamente barroco, totalmente pionero en España.
El rey Fernando III en la fachada de la Catedral de Jaén
Para la Corona española fue un gran logro conseguir llevar a los altares al rey Fernando III, tanto como el conseguido en 1622 con la canonización de cuatro santos españoles.
En abril de 1673 llegaba la carta de la reina regente, Mariana de Austria, pidiendo que se erigiera un altar para que, con su imagen presente, «se fervorice más la devoción de los fieles y conferido sobre ello». Y el cabildo acordó dedicar a la reina regente la capilla más próxima a la capilla que daba acceso a la sala capitular —actual de San Benito— encargando, también, una pintura a Valdés Leal, maestro implicado en las fiestas de canonización que se celebraron en Sevilla; la pintura se colocó el 26 de mayo del año siguiente, en las vísperas de su fiesta.
Tanto en la fachada como en la pintura de la capilla, se representó a San Fernando de forma triunfal, como rey guerrero, empuñando la espada en su mano derecha y sosteniendo el orbe en la izquierda, de acuerdo con la iconografía fijada en Roma en la estampa de Claude Audran «el Viejo», a instancias del canónigo sevillano Bernardo de Toro, en 1630, y que tan magistralmente trabajó Pedro Roldán, tanto en Sevilla como en Jaén.
La Catedral de Jaén como templo de peregrinación
Sin duda, es una fachada muy singular pues nos ofrece un conjunto acabado poco frecuente en las catedrales andaluzas, donde solo contamos con el tardío caso de Cádiz.
Para el tiempo que nos ocupa, un ejemplar en paralelo lo encontramos en Santiago de Compostela, también con dos torres y una marcada y pretendida monumentalidad que responde a aspectos de carácter simbólico y devocional. Para el caso de Jaén, la presencia de la galería de santos, el orden colosal y los balcones conducen al recuerdo de la fachada de la iglesia del monasterio de San Lorenzo de El Escorial o a la propia basílica de San Pedro.
El carácter de templo de peregrinación quedó fijado no solo en los balcones —y en especial el central, presidido por el Santo Rostro—, sino también por el desarrollo de la plaza, que acogería a los peregrinos y concedería una excelente perspectiva a la fachada, tal y como lo ideó el propio López de Rojas.
La fachada, además, se configuró como un retablo pétreo para acoger las devociones de la Iglesia universal y local, con un programa iconográfico diseñado, en buena parte, por los canónigos Diego de la Justicia, Bernardo de Aguirre y el superintendente de la obra, Fernando Zorrilla.
Entre las devociones más universales estaban los Evangelistas, los Padres de la Iglesia y los apóstoles Pedro y Pablo. La identidad local se materializaba en los relieves de San Miguel, protector de la Iglesia española, la Asunción y Santa Catalina, esta última patrona de la ciudad y la anterior como titular del templo; la figura de San Fernando, por aquel entonces recién canonizado (1671) y con la que se daba respuesta a la solicitud de la reina regente, Mariana de Austria, que había pedido que se pusieran imágenes del rey santo «a fin de que con su vista se fervorice más la devoción de los fieles».

El programa se completaba, como no podía ser de otra forma, con el Santo Rostro dispuesto sobre el balcón central que, cada Viernes Santo y cada día de la Asunción de la Virgen, acogía —y aún lo sigue haciendo— la bendición a la ciudad de Jaén y a los campos que la rodean.
El conjunto de la fachada de la Catedral de Jaén se completa con dos escudos, el de la propia catedral, en el que aparece la Virgen con el Niño sobre un dragón y una ciudad amurallada, estrechamente ligado a la imagen de Jaén, y el del obispo Antonio Fernández del Campo (1671-1681).
Para la ejecución del proyecto escultórico presentaron proyectos los granadinos Juan Puche y Lucas González y el cordobés Gómez del Río. El elegido fue Lucas González, que comenzó trabajando los relieves de la por entonces llamada «Puerta del Ayuntamiento» —nave de la epístola—, con los temas de las Bodas de Caná en el interior y Santa Catalina al exterior.
El resultado y el precio no gustaron al cabildo, que comenzó a buscar a otro maestro para la continuación de las obras de la fachada de la catedral. El escogido fue el afamado Pedro Roldán (1624-1699), pues aprovecharon los contactos de ciertos capitulares y la cercanía que tenía con el maestro mayor. Con esta decisión se volvía a constatar el deseo de poner los trabajos escultóricos o pictóricos a la misma altura de la arquitectura, para que, como ellos mismos afirmaban, las esculturas fueran «en competencia» con la obra.
En 1675, Pedro Roldán ya tenía el encargo de los relieves de la puerta de la nave del evangelio, «la de los Pilares», con los temas de San Miguel y la Huida a Egipto, esta última en el interior. Sin embargo, pronto Pedro Roldán empieza a ausentarse y deja al frente de las obras a su sobrino Julián, lo que no gusta nada al cabildo y, una vez más por mediación de López de Rojas, se consigue que el maestro sevillano vuelva a Jaén y continúe el proyecto.
Importancia civil y religiosa de la Plaza de Santa María, en Jaén
La plaza de Santa María acogía a los dos poderes principales de la ciudad de Jaén: el civil con el ayuntamiento y el religioso en la catedral. Era la cabeza del dragón recostado sobre la ladera del cerro de Santa Catalina que, según el relato legendario de principios del siglo XVII, representaba a Jaén.
Desde tiempos del condestable Miguel Lucas de Iranzo (†1473) tenemos constancia de las celebraciones que se realizaban en la plaza de Santa María, que se fue transformando urbanísticamente para conseguir una imagen más digna acorde con su representatividad.

Allí se representaron los autos sacramentales de Calderón, el Sacro Parnaso y el Maestrazgo del Toisón, que el cabildo encargó con motivo de la consagración de la nueva Catedral de Jaén, en octubre de 1660; una vez terminada la fachada de López de Rojas, estas representaciones teatrales tuvieron una magnífica escenografía barroca.
La plaza de Santa María de Jaén acogió procesiones, algunas tan importantes como el Corpus Christi, la ceremonia de la ostensión del Santo Rostro, corridas de toros, etc… Y los balcones de la Catedral de Jaén, los del ayuntamiento y los del palacio episcopal se llenaban de público para asistir a estas celebraciones.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.