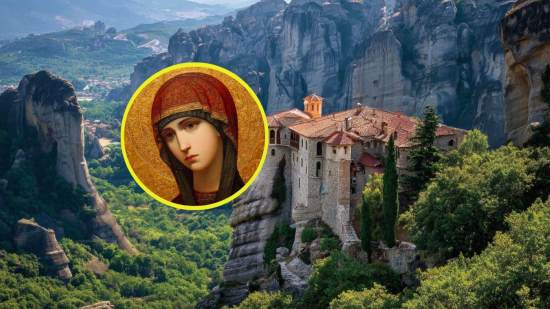Hijo de un pagano (Patricio) y de una cristiana (Santa Mónica), encarna en su vida, casi a las postrimerías del Imperio Romano de Occidente (354-430), el tránsito de la Edad Antigua al Medievo. Aunque educado en su infancia y niñez por la religiosidad de su madre, pasó a vivir, en su juventud, como un licencioso pagano de su época, llegando a ser padre soltero a los 18 años. A sus 19 años, la lectura de una obra de Cicerón (Hortensius) infundió en él una apasionada vocación por la filosofía, que ya mantendría hasta el final de su vida.
Inició a partir de entonces una prolongada búsqueda de la verdad por las escuelas sapienciales de su época: el maniqueísmo, la astrología, y el escepticismo de la última Academia.

Paralelamente, comenzó a ejercer como profesor de gramática y, sobre todo, de retórica. Por este camino llegó a enseñar en Cartago, en Roma y, finalmente, en Milán, a sus treinta años. Cuando llegó a Milán, quiso conocer, por su renombre universal, a san Ambrosio, obispo de Milán. La acogida personal que este le brindó y su elocuente predicación fueron disolviendo los prejuicios que él había adquirido contra la Iglesia y contra las Sagradas Escrituras, en especial contra el Antiguo Testamento.
Así se fue reavivando el rescoldo de la fe cristiana sembrada por su madre, y nunca olvidada por completo. Estando en Milán (384), cayeron en sus manos algunos escritos de Plotino —probablemente algún fragmento de las Enéadas— que resucitaron en él todo su encendido amor por la verdad, de cuyo hallazgo había llegado a desesperar poco antes.
Esos escritos, apoyados por el pensamiento neoplatonizante de algunos cristianos, le ayudaron, además, a resolver los graves problemas que más le habían afectado personalmente en su camino hacia la verdad: la incapacidad para pensar por encima de lo corpóreo (materialismo), el dualismo radical maniqueo, el problema de la certeza, así como el de la naturaleza y origen del mal.
De manera que, al poco de leer a Plotino, se puso a leer las Escrituras, sobre todo a san Pablo, y encontró que todo lo que decían de verdadero los neoplatónicos ya se decía, y mejor, en ellas.

Pero este hallazgo filosófico, que relanzó con ímpetu sus ansias de entrega total a la búsqueda de la verdad —ahora identificable con Cristo—, no era suficiente para conseguir tan deseado fin. La impotencia para romper con sus previos malos hábitos se interponía entre sus deseos carnales y su voluntad de dedicación total a la vida contemplativa.
La lucha que se desencadenó en su interior alcanzó un grado de tensión tan violento como vehementes eran ambos deseos, mas todo se resolvió de un modo imprevisible: unas voces de juegos infantiles le sugirieron tomar en sus manos las Sagradas Escrituras, y al abrirlas apareció un pasaje de san Pablo cuya lectura le infundió de inmediato una luz de seguridad que disipó todas sus dudas y luchas.

Así se produjo su conversión (386), que afectó, ante todo, a su modo de vida, pues se dedicó a la filosofía y se acogió al celibato, pero también afectó a su modo de filosofar (filosofía cristiana). Por un lado, su conversión llevó a término el proceso de búsqueda de la verdad iniciado con la lectura de Cicerón, permitiéndole, por fin, poder cumplir su deseo de dedicarse por entero a ella. Por otro, con su conversión inicia una nueva andadura vital que, a la vez que le suministra fuerzas para cumplir su vocación humana, amplía su horizonte de pensamiento insospechada e ilimitadamente.
Recoge, de este modo, lo mejor de la herencia pagana, la búsqueda filosófica, con lo mejor de los nuevos tiempos, la fe cristiana, y lo hace sin reduccionismos, uniéndolas en una sola actividad vital. Este acontecimiento personal tendrá un alcance decisivo para entender tanto su vida práctica (A) e intelectual (B), como su doctrina.

A) En la vida práctica, tras la conversión, san Agustín abandonó sobre la marcha su vida de profesor de retórica, y se retiró para dedicar todo su tiempo a ajustar la búsqueda filosófica de la verdad con el contenido de la fe cristiana, en diálogo con un grupo de amigos en un lugar apartado del tráfico normal de la vida (Casiciaco). Tras unos meses de preparación, fue bautizado por san Ambrosio (387).
Vuelto a Tagaste (África), se empleó a fondo en ir completando su formación cristiana y en vivir monacalmente, hasta que, estando de paso por Hipona Regio, dada su vida ejemplar, fue elegido por aclamación del pueblo cristiano —sin haberlo solicitado él— para cubrir un puesto vacante de presbítero (391); y, tras ser ordenado, fue elevado, unos años después, al episcopado (397), tarea que le ocupó hasta su muerte.
B) En cuanto a su vida intelectual, nada más convertirse, la nueva inspiración filosófico-cristiana le soltó la lengua y la pluma, y empezó a escribir ya en el mismo Casiciaco cuatro diálogos, sin que dejara de hacerlo hasta el final de su vida; en total, más de 1000 escritos entre obras, cartas y tratados, y todo eso a la vez que ejercía de obispo y de juez, que era oficio adosado, en aquel tiempo, a su cargo episcopal.
Aportaciones doctrinales
El lema «entiende para creer, cree para entender» significa que (i) para creer hace falta entender: no se cree lo que no se entiende, y, solo una vez entendida su credibilidad, cabe pasar a aceptar la fe, para desde ella, después, (ii) acrecentar el propio entender. El lema tiene, como se ve, dos partes, aunque la filosofía medieval, siguiendo a san Anselmo, no suele hablar más que de la segunda («cree para entender»), porque ella supone ya adquirida la fe.
Se trata de la proyección del propio itinerario filosófico de san Agustín: la búsqueda filosófica le ha llevado a la fe, pero, alcanzada la fe, no ha dejado de buscar, sino que ha proseguido procurando entender lo creído, lo cual incrementó su intelección. Se abre, de ese modo, un proceso inacabable de crecimiento en el saber, pues lo nuevo que, tras creer, se ha entendido se somete otra vez a la fe, es decir, a la revelación, para aumentar nuestra intelección: porque se cree para entender más, no para anular la razón. La razón y la fe colaboran, pues, en un saber conjunto, de cuya mutua ayuda proceden tanto la teología como la filosofía cristianas.
Los trascendentales y la especulación filosófica
La lectura cristiana de Plotino, hecha a través de la traducción de Mario Victorino —neoplatónico convertido al cristianismo—, permitió a san Agustín entender la doctrina del nous de Plotino como si correspondiera al Verbo, o Hijo de Dios, encarnado (Cristo).
Sin embargo, para Plotino el nous no estaba a la altura suprema de la divinidad (Uno/Bien), que lo trasciende todo, incluidos la Inteligencia (nous) y el Ente (on): él propone una procedencia descendente de todos los seres a partir del Uno/Bien, de modo que el nous, acompañado del on (díada), sería la primera hipóstasis —substancia, o cosa firme y estable— emanada en lo «otro», por debajo ya del Uno/Bien.
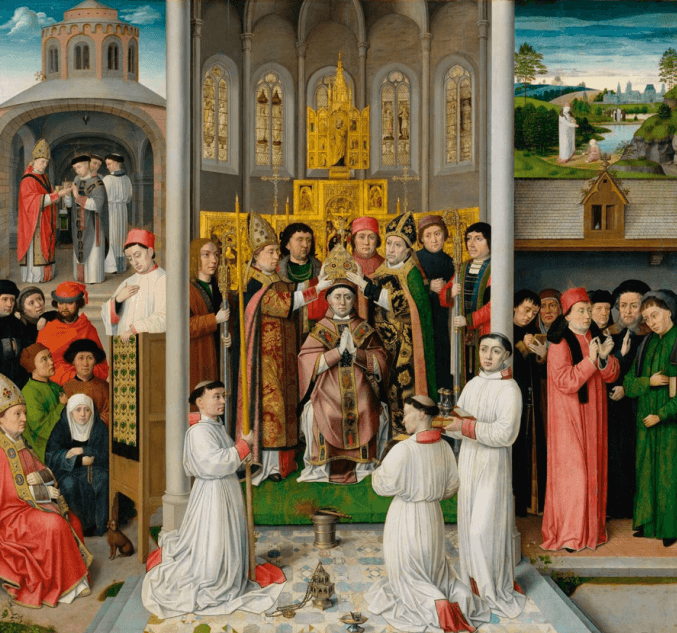
En cambio, al leerlo cristianamente san Agustín entendió Verbo (logos) por Inteligencia (nous) y Ser (esse) por Ent (on), y los puso a la altura del Uno. Así igualó el Ser con el Uno, y elevó la Verdad al mismo plano que el Uno/Ser, es decir, al plano trascendental. Por eso, para san Agustín, el Uno/Ser no es el único trascendental, sino que comparte la altura suprema (trascendentalidad) con la Verdad y el Bien (Amor), teniendo todos ellos la misma «extensión» real: no existe más Ser que Verdad ni más Verdad que Amor, y viceversa.
Esto implica que todo cuanto existe es uno, verdadero y bueno, y hace equivalentes entre sí a los trascendentales, aun manteniendo su distinción junto con un orden entre ellos. De esta manera, Dios viene a ser uno, pero no único, pues admite cabe sí a la Verdad y al Amor, y compartiendo los tres, en su distinción, una sola naturaleza trascendental divina.
Plotino pensaba a Dios como una fuente de vida, de la que emanan (necesariamente) dos hipóstasis (Inteligencia y Alma del mundo), y de ellas todas las demás cosas espirituales y corporales. En consecuencia, todas las cosas tienen, para él, naturaleza divina, aunque disminuida por «lo otro» (materia), que afecta a cuanto no es el Uno/Bien.

Por el contrario, san Agustín entiende que Dios es creador: las criaturas no emanan de Su naturaleza —pues de su misma naturaleza trascendental son solo el Verbo y el Amor—, sino que tienen como antecedente la nada, porque son obra del poder de Dios; y, por tanto, tienen una naturaleza propia, dada por el Creador, y exclusiva de cada una de ellas. Plotino proponía, por su lado, una huida de la materia, que es en lo que consiste el mal (privación del Bien), y, en consecuencia, una huida hacia arriba, en donde se sitúa el Bien, para sumergirnos en él y desaparecer como distintos del Uno.
San Agustín, por el contrario, entiende que todas las obras de Dios son buenas y contienen huellas del Creador, por lo que el hombre puede elevarse desde el conocimiento de ellas a la contemplación del Hacedor. Tales huellas o vestigios son como espejos imperfectos en los que se refleja algo de lo divino, o sea, en los que se «espejea» (a distancia) a Dios, cuya naturaleza es trascendente. Eso vale especialmente para el hombre, la única criatura que en este mundo ha sido hecha «a imagen» directa del Creador, y que, por esa razón, proporciona un conocimiento más fiel del mismo, pero sin ser tampoco de Su naturaleza. En el alma del hombre cabe encontrar, pues, un reflejo directo de los trascendentales, que es reconocible en la memoria (uno), el entendimiento (verdad) y la voluntad (amor).
La filosofía cristiana, como se ve, permite alcanzar un conocimiento intelectual, aunque «reflejo», de Dios tanto a partir de la criatura mundo, como, sobre todo, del hombre. Pero, también a la inversa, esa especulación nos permite conocer mejor al mundo y al hombre, especialmente su alma, tema que, junto con el de Dios, más interesó a san Agustín.
La interioridad más íntima
Para Plotino, el Uno/Bien está en todas las cosas, está dentro de ellas, en cuanto que todas emanan de su naturaleza, y también la Inteligencia está en el Alma del mundo y, a su través, en todas las cosas. Pero el dentro de las cosas no es la interioridad agustiniana. San Agustín la refiere al hombre, en cuanto que ha sido hecho —no emanado— «a imagen» del Creador: Dios, al hacerme a su imagen, está en mí sin ser yo, pero no se iguala conmigo, porque me trasciende, de ahí que sea más interior a mí que lo íntimo de mí mismo. La interioridad del alma no es, por tanto, un espacio vacío u oculto, como ocurre en los cuerpos, sino una relación, concretamente, una relación de habitación: en el hombre interior habita la Verdad.
La Verdad (el Verbo) habita en el hombre de modo semejante a como el hombre habita en el mundo: es el hombre el que, al asociarlo a su vida y destino personales, convierte el mundo en habitáculo suyo. De modo parecido, el Verbo divino habita en nosotros porque nos asocia a su vida personal trascendente. Dios no habita en los animales, ya que su inmensidad no cabe en los estrechos límites del espacio y el tiempo; mas puede habitar en nuestra alma, que, a imagen de Él, también está fuera del espacio y del tiempo. La interioridad es, pues, el ámbito en el que cada hombre contacta y puede tratar con su Creador.

Como en cualquier otra relación de habitación, el habitante es siempre superior a lo habitado, pero lo asocia consigo: en nuestro caso, facultándonos para trascendernos a nosotros mismos y dejarnos penetrar por su luz. Si reconocemos que no somos la Verdad, sino hechos a imagen de ella, entonces abandonaremos la pretensión de ser nosotros la medida de lo verdadero, y la tomaremos a ella como medida de nuestro entender.
En eso radica el inicio del auto-trascendimiento, por el cual somos asociados a la Verdad, que se pone a nuestro alcance —y con ella el Ser y el Amor—, pero sin hacernos desaparecer. El hombre no es, como en Plotino, una fracción del Alma mundana disminuida por la materia, ni una participación de la Inteligencia, que, a su vez, participa disminuidamente de la naturaleza del Uno/Bien: no tiene naturaleza divina, es obra del poder del omnipotente, que le ha dado el ser a imagen Suya, de manera que puede relacionarse personalmente con Él y ser asociado a Su vida como un ser realmente distinto, sin quedar diluido en Él.
La iluminación y la gracia
En Plotino todo tiene alma, y las almas son partes del Alma del mundo, aunque limitadas por la materia —lo «otro» que el Uno/Bien—, por lo que tienen, primero, que buscar en sí mismas la luz de la Inteligencia, pero, si quieren alcanzar el Uno/Bien, han de ir, después, incluso más allá de la díada (Inteligencia-Ente), más allá de toda luz.
En san Agustín solo los hombres tienen un alma espiritual, iluminada por el Verbo que la inhabita, el cual es luz sin limitación alguna y sin nada por encima de ella. Al habitar en nosotros, el Verbo no solo nos asocia de modo natural a su luz —haciéndonos luces iluminantes del mundo, e incitándonos a buscar su luz como verdad más alta e intensa—, sino que nos ha comunicado donalmente, por dentro y por fuera, conocimientos que sobrepasan nuestra capacidad de indagación, y que hacen más amplios y penetrantes a los nuestros.
Tal comunicación donal (revelación) es una gracia, o sea, es gratuita, y nos pide que correspondamos a ella con gratuidad, que es lo propio de la libertad y del amor. En suma, Plotino, si bien parte del conocimiento intelectual, termina abandonándolo (éxtasis), mientras que san Agustín parte de cierto conocimiento intelectual de sí y del mundo para llegar a Dios, y, desde Él, conocernos mejor a nosotros mismos y a todas las criaturas, tanto por la vía de la inteligencia (razón) como por la vía de la revelación (autoridad divina). La filosofía cristiana es, pues, una búsqueda de la verdad doblemente fecunda, y sin término final en esta vida.
Después de Aristóteles, la filosofía griega entró en grave crisis, como ponen de manifiesto los escepticismos (Pirrón, y Segunda Academia), las posturas morales y cortamente filosóficas de estoicos y epicúreos, así como el neoplatonismo, para el que la búsqueda de la verdad es solo un medio, no un fin. Se trataba de una crisis antropológica, derivada de la asfixia que un cosmos divinizado significa para el hombre y su libertad, entonces y en nuestros días.
San Agustín, que había vivido esa crisis en su propia carne, encontró, inspirado por la fe cristiana, una nueva vía para filosofar, que él llama «filosofía cristiana», y que se ejerce como una docta ignorancia: «docta» por la enseñanza interior del Espíritu de Dios, «ignorancia» por la debilidad de nuestro entendimiento, al que siempre le queda mucho que buscar y aprender.
Y así se ha convertido para los tiempos posteriores en el maestro de una filosofía a la que nada humano le es ajeno, y que, por inspirarse en un saber superior, puede hacer suyo todo cuanto de verdadero hayan pensado los hombres.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.