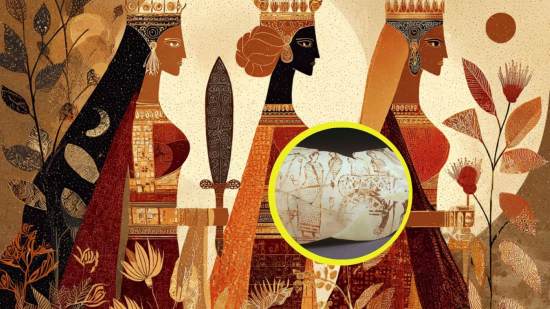La acrópolis de Tirinto, con sus imponentes murallas ciclópeas y su larga secuencia de ocupación, constituye uno de los yacimientos más notables de la arqueología micénica. Situada a unos 1,8 kilómetros de la actual costa del golfo de Nauplia, sobre un afloramiento rocoso que alcanza los 28 metros de altura, la ciudad dominaba visualmente la llanura argólida, siempre en estrecha conexión con el mar. Su proximidad al litoral, unida a las evidencias arqueológicas de un intenso intercambio a larga distancia, confirma su papel como puerto de relevancia mediterránea durante la Edad del Bronce.
La historia de la antigua Tirinto refleja los vaivenes políticos, tecnológicos y culturales del mundo egeo entre el III y el I milenio a. C. En ella, se concentran las transformaciones que dieron origen a la civilización micénica: la centralización del poder, la monumentalidad palacial y las capacidades en la ingeniería de un pueblo que dominó el arte de construir con piedra.

Las primeras ocupaciones: de la Edad Neolítica al Periodo Heládico Antiguo
Los niveles más antiguos del yacimiento de Tirinto datan del Neolítico medio (ca. 5900-5400 a. C.), aunque apenas subsisten restos debido a los niveles de ocupación posteriores. La verdadera consolidación del asentamiento se produjo durante el Heládico Antiguo II (ca. 2500-2200 a. C.). En este momento, Tirinto alcanzó un tamaño considerable. Es la fase durante la que se erigió una de las estructuras más singulares del Egeo prehistórico: el Edificio Circular de la Acrópolis Superior, una construcción de unos 28 metros de diámetro dotada de proyecciones en forma de bastiones.
Este edificio, único en su tiempo, ha sido interpretado de múltiples formas, desde una residencia hasta un santuario o un granero. Sin embargo, todas estas lecturas coinciden en su función simbólica: representaba un nuevo concepto de arquitectura monumental ligada al poder político. Su emplazamiento, en la cima visible desde el mar, sugiere una vocación de dominio territorial y de búsqueda de prestigio. Destruido durante un incendio a finales del Heládico Antiguo II, su desaparición marcó el abrupto final de esta fase. No se volvería a construir nada de magnitud comparable hasta la época micénica, casi un milenio después.

De la tradición local al esplendor micénico
Según han constatado los arqueólogos que han estudiado el yacimiento, el paso entre los periodos Heládico Medio y Tardío sigue siendo un enigma. Aunque se documentan restos de hábitats en la Ciudad Baja del Heládico Medio (ca. 2000-1700 a. C.), la Acrópolis permaneció vacía hasta que se construyeron los primeros edificios palaciales en el Heládico Tardío II o IIIA. En ese momento, un complejo arquitectónico erigido sobre terrazas y escaleras anuncia el surgimiento de la futura sede del poder real.
Durante el siglo XIV a. C., se acomete una transformación radical de la ciudad. Se diseña el primer Gran Megarón, un edificio tripartito con pórtico, vestíbulo y sala principal con hogar central y posible trono, antecedente directo del esquema que caracterizará a los palacios micénicos. En el mismo conjunto se hallaba el Pequeño Megarón, más reducido, pero de estructura similar. En torno a ellos se levantó la primera muralla ciclópea, que delimitaba la Acrópolis Superior y anunciaba la grandeza futura de Tirinto.
Estas innovaciones arquitectónicas coinciden con la expansión micénica en el Egeo y con el auge de un sistema palacial complejo, en el que Tirinto rivalizó con Micenas y Pilos. Su posición costera, además, la convertía en un nodo esencial de intercambio marítimo, como demuestran los materiales importados y los testimonios geoarqueológicos sobre la antigua línea de costa.

El apogeo palacial: ingeniería y poder en el siglo XIII a. C.
La monumentalidad arquitectónica
Entre ca. 1250 y 1200 a. C. (Heládico Tardío IIIB2), Tirinto experimentó su fase de máxima monumentalidad. En este periodo, se construyeron las estructuras que aún hoy definen el yacimiento: las murallas ciclópeas de hasta siete metros de grosor, las galerías abovedadas, los accesos fortificados y el espléndido palacio descubierto por Schliemann y Dörpfeld.
El Gran Megarón ocupaba el centro del conjunto. Su sala principal, con un hogar circular rodeado por cuatro columnas, reflejaba una concepción ceremonial del espacio, reforzada por la alineación visual desde la puerta de acceso hasta el trono. La arquitectura de Tirinto estaba concebida, pues, como una escenografía del poder, capaz de dirigir la mirada y el movimiento hacia el corazón mismo del palacio.
El control de agua
A este ambicioso programa arquitectónico se sumaron algunas innovaciones hidráulicas sin precedentes. Demostrando un dominio técnico excepcional, los ingenieros micénicos construyeron el dique de Kofini y desviaron el curso de un torrente que amenazaba la Ciudad Baja. Esta obra pública parece haber formado parte de una reorganización planificada del territorio bajo el impulso político de los últimos reyes.
Durante esta etapa, también se edificaron las escaleras fortificadas del oeste, las cisternas subterráneas de la Ciudadela Inferior y las galerías internas de las murallas, concebidas tanto para defensa como para almacenamiento. Todo ello revela una sociedad altamente jerarquizada, capaz de movilizar recursos humanos y materiales a gran escala.

Destrucción y renacimiento: la sorprendente vitalidad de la Tirinto postpalacial
Se ha hipotetizado que, hacia el final del siglo XIII a. C., un terremoto destruyó el palacio y gran parte de la ciudadela. Sin embargo, Tirinto logró resurgir de sus cenizas a través de una reconstrucción parcial y una expansión que se verificó durante el siglo XII a. C. Así, en el corazón del antiguo palacio se erigió el Edificio T, una versión reducida y simplificada del Megarón anterior, sin hogar central ni frescos, pero situado en el mismo lugar donde se había alzado el trono real. Este gesto simbólico sugiere una voluntad consciente de dar continuidad política y ritual al espacio.
De forma simultánea, en la Ciudadela Baja surgió un tejido urbano de casas organizadas en torno a patios. En la Ciudad Baja, además, se extendía un asentamiento de hasta 25 hectáreas, quizá habitado por nuevas élites que, liberadas del control palacial, afirmaban su prestigio mediante la construcción de residencias monumentales. Algunos edificios, como el Megaron W, revelan todavía la aspiración de reproducir modelos arquitectónicos del pasado micénico, aunque con medios más modestos.
En este renacer urbano destaca también la persistencia del culto, documentado a través de varios templos superpuestos y dotados de abundante mobiliario ritual. Estos santuarios atestiguan la continuidad de las prácticas religiosas.

El final de Tirinto y su legado arqueológico
Hacia finales del siglo XII a. C., la población comenzó a disminuir y la acrópolis se abandonó de manera gradual. Durante la Edad del Hierro temprana, la zona se fragmentó en pequeños núcleos domésticos rodeados de tumbas de cista, lo que indica una ruptura definitiva con el modelo palacial micénico. Tirinto dejó de ser un centro de poder, pero su monumentalidad permaneció visible, inspirando a viajeros antiguos como Pausanias, que llegó a comparar sus murallas con las pirámides de Egipto.
Tirinto representa una síntesis excepcional de arquitectura, ingeniería y memoria en la Grecia preclásica. Su evolución desde un asentamiento neolítico hasta un centro palacial y, finalmente, una ciudad postpalacial resurgente, permite observar cómo las comunidades micénicas construyeron no solo sus urbes, sino también sus ideologías de poder.
Referencias
- Maran, Joseph. 2012. " Tiryns", en Erin M. Cline (ed.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, pp. 722-734. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199873609.013.0054, accessed 19 Oct. 2025.