Pocos periodos filosóficos han sido tan fecundos, contradictorios e influyentes como el siglo XIX. En esas décadas se gestaron algunas de las ideas que marcarían no solo la filosofía posterior, sino también nuestra forma de entender la política, el arte, la religión y la ciencia. Fue una época de rupturas, de ambiciones sistémicas y de profundas interrogaciones sobre los límites de la razón, el conocimiento y el sujeto. Si hoy seguimos preguntándonos qué es la libertad, qué significa la verdad o si existe realmente un “yo”, es porque los filósofos del XIX abrieron puertas que aún no hemos cerrado.
Pero no todos estos pensadores hablaron con la misma voz. Lo que a menudo se engloba bajo la etiqueta de “idealismo alemán” fue, en realidad, un campo de batalla. Hegel, Fichte, Schelling, y más tarde Schopenhauer o Marx, no fueron simples herederos de Kant, sino sus críticos, sus reformuladores, sus opositores. Frente a la arquitectura crítica kantiana —rigurosa, normativa, casi geométrica— surgieron interpretaciones más vitalistas, dialécticas o incluso nihilistas, que empujaron a la filosofía hacia nuevas formas de comprender el mundo, el lenguaje y la historia.
Esa tensión entre sistema y ruptura, entre lo absoluto y lo contingente, es una de las claves para entender el pensamiento del siglo XX. Por eso, conocer ese legado —el que va de Kant a Nietzsche, de la Crítica de la razón pura al Zaratustra— no es un ejercicio académico, sino una necesidad cultural. En estos autores están las raíces de lo que vino después: del existencialismo a la fenomenología, del psicoanálisis a las teorías del lenguaje, de la filosofía política crítica al poshumanismo.
Rolando Pérez lo sabe bien. En su libro La filosofía del siglo XX, publicado por la editorial Pinolia, dedica uno de sus capítulos más densos y sugerentes a trazar este puente entre siglos. Con un estilo claro pero riguroso, Pérez explica cómo el idealismo alemán no fue solo una escuela de pensamiento, sino una matriz de problemas que aún nos interpelan: ¿podemos conocer el mundo tal como es o solo como se nos aparece? ¿Qué papel juega el lenguaje en nuestra percepción de la realidad? ¿Puede la razón salvarnos del error o es parte del problema?
A continuación, te dejamos en exclusiva con un extracto del primer capítulo del libro La filosofía del siglo XX.
El siglo XIX: el idealismo alemán como puente y sus opositores, escrito por Rolando Pérez
Hace poco, en una conversación con mis sobrinos, ellos me preguntaron con toda la curiosidad propia de los niños —esa que, lamentablemente, perdemos con los años— cómo es posible hablar de cosas de las que no tenemos la menor idea. En el colegio les habían presentado la teoría del Big Bang, y tanto uno como el otro —son mellizos— no comprendían cómo se podía postular, con tanta confianza, el origen del universo. ¿Cómo sabemos que el universo, en realidad, tiene 17,8 mil millones de años de existencia? Y si es así, ¿qué había antes? Si no había nada, entonces, ¿cómo es posible que todo lo que existe haya surgido de la nada? Con doce años y todo un mundo por delante, como solemos decir, también les intrigaba la cuestión de la muerte: ¿para qué nacer y hacer todo lo que hacemos si al final vamos a morir? A estos metafísicos y existencialistas precoces les fascinan estas preguntas que nos hemos planteado durante miles de años, sin alcanzar una conclusión definitiva. Pero en ellos vemos reflejada: la curiosidad que una vez tuvimos y que, con el paso del tiempo, se va apagando hasta extinguirse por completo, porque tenemos que ser prácticos.
Al final, decidimos que son tonterías que a nadie le importan o nos dejamos llevar por la opinión de otros: filósofos, científicos, políticos, abogados, figuras religiosas, etc. En cualquier caso, dejamos de pensar como esos niños curiosos y nos convertimos, como decía Kant, en seres intelectualmente perezosos e inmaduros. A pesar de todas las declaraciones sobre su propia muerte, la filosofía no ha dejado de hacerse estas preguntas. Como dice Ortega en ¿Qué es filosofía?, la filosofía se ocupa de lo universal y no de lo particular o individual: de la cuestión de cómo nos situamos, existencial y ontológicamente, en la totalidad, o, si se prefiere, en el Universo.
Como este no es un libro sobre la historia de la filosofía occidental, sino sobre un pequeño rincón de la filosofía occidental del siglo xx, el recorte siempre será algo arbitrario; y por necesidad, mucho quedará fuera. La filosofía, a diferencia de otras disciplinas, constituye una larga conversación dialéctica a lo largo de los siglos. Como no podemos hacer más que presentar algunas pinceladas que conectan con el idealismo de finales del siglo xviii y xix, en relación con la filosofía del siglo xx solo mencionaremos a un pequeño número de filósofos que influyeron en el idealismo alemán y sus secuelas. Así, comenzaremos con Platón, cuyas huellas se pueden divisar en la filosofía crítica de Immanuel Kant y otros.

En la República (Kallipolis), Platón (423-348 a. C.) presenta, por primera vez en la filosofía occidental, la noción de una disyuntiva entre lo que existe en el mundo y lo que percibimos a través de los sentidos. En otras palabras, plantea una separación entre los objetos conceptuales o ideales de la metafísica y los objetos empíricos o sensoriales de la epistemología. En la conversación que tiene lugar en los libros vi y vii de la República entre Sócrates y Glaucón, Platón hace que su protagonista, Sócrates, exponga primero la alegoría de la línea dividida (509d-511d) y luego la alegoría de la caverna (514a-517c) para explicar esta disyuntiva entre el mundo de las Ideas y los objetos que percibimos (como, por ejemplo, este libro).
Sócrates le pide a Glaucón que imagine una línea dividida en dos partes: por un lado, el mundo sensible, y por el otro, el mundo inteligible. El primero corresponde al género de las imágenes, y el segundo al género de las Ideas: lo visible y lo invisible. Sócrates luego ofrece ejemplos de la geometría para ilustrar su teoría de las Ideas. Los geómetras, dice Sócrates:
«Se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ella, aunque no pensando en estas sino en aquellas cosas a las cuales estas se parecen, discurriendo en vista al Cuadrado en sí y a la Diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, así con lo demás. De las cosas mismas que configuran y dibujan hay sombras e imágenes en el agua, y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. […] A esto me refería como la especie inteligible».
Y precisamente aquí radica la diferencia ontológica y epistemológica entre el círculo que dibujo con un compás y la Idea o el concepto del Círculo. Según Platón, el círculo empírico es una sombra que, en la mayoría de los casos, confundimos con el Círculo en sí, al igual que solemos confundir una ley, por justa que sea, con la Justicia en sí. Ahora, «represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz», le sugiere Sócrates a Glaucón a principios del Libro VIII de la República (514a-517c). Estas personas han vivido toda su vida en esta caverna, encadenadas de tal manera que solo pueden ver lo que está directamente frente a ellas. Detrás de ellos hay un fuego, y en la pared frente a ellos se reflejan «sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales». Las sombras son las proyecciones de los objetos que yacen detrás de una pantalla, pero como nunca han visto nada más, estas personas creen que lo que ven reflejado en la pared de la caverna es la realidad. Ahora, imagina, dice Sócrates, si estos prisioneros fueran liberados y pudieran ver la luz por primera vez. ¿No se sentirían engañados por el mundo de las apariencias que habían confundido con la Verdad de «las cosas divinas»? Por supuesto que sí, argumenta Sócrates. Y aquí tenemos el ejemplo clásico de la disyuntiva filosófica entre el mundo de la sensibilidad (la percepción) y el de la inteligibilidad (la razón).
En el siglo XVII, René Descartes (1596-1650) abordará nuevamente este problema en sus famosas Meditaciones metafísicas, preguntándose, en primer lugar, cómo podemos liberarnos de las apariencias engañosas y, en segundo lugar, qué podría garantizar la veracidad de lo cognoscible. En la primera meditación, Descartes nos dice que ha pasado años buscando establecer un criterio de la Verdad. Cuántas veces hemos pensado que algo es de cierta manera solo para, con el tiempo, darnos cuenta de que nos habíamos equivocado: que lo que habíamos considerado una verdad era, en realidad, una falsedad. Si es así, ¿cómo podemos confiar en la Verdad del conocimiento? Descartes escribe: «Ciertamente, todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero lo he recibido de o por medio de los sentidos; pero he descubierto que estos me engañan a veces». Sin embargo, dice Descartes, hay cosas que no se pueden dudar, como en mi caso, el hecho de estar aquí sentado delante del ordenador, escribiendo estas palabras un domingo por la tarde, o en el suyo: «Sentado junto al fuego, vestido con una bata, con este papel entre las manos, y cosas semejantes». Y, aun así, relata Descartes que a veces ha tenido sueños tan vívidos que no ha podido distinguir entre el sueño y la realidad; sueños que «estoy vestido con una bata, que estoy sentado junto al fuego, cuando estoy desnudo en la cama». Pero entonces, ¿qué pensar de Dios? Dios me hizo tal y como soy, y si Dios es el máximo Bien en todo lo que existe, Dios jamás me engañaría. La mentira y la falsedad son imperfecciones, y Dios es perfecto.
Descartes nos saca de este dilema con una propuesta fascinante: dado que Dios, por ser quien es, necesariamente no puede engañar, pero al mismo tiempo no todo lo que percibimos es verdad, entonces debemos considerar la posibilidad de que otro ser, tan poderoso como Dios pero maligno, sea la causa del engaño. En otras palabras, un genio maligno nos engaña. Descartes propone:
«Supongo, pues, que todas las cosas que veo son falsas; creo que nunca ha existido nada de lo que me representa la mendaz memoria; no tengo sentidos; el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son quimeras. ¿Qué será, pues, verdadero? Quizá solo esto: que no hay nada cierto».
El escepticismo provisional de Descartes lleva a la conclusión de que no hay nada ciertamente seguro. Si existe un genio maligno, entonces estamos en una situación aún peor que los prisioneros en la caverna de Platón; al menos ellos tenían la oportunidad de liberarse de las cadenas de los sentidos. Sin embargo, Descartes no detiene su duda en ese punto. No ha escrito las Meditaciones metafísicas para dejarnos sin ninguna certeza. Algo debe ser verdadero, y aquí es donde el filósofo francés, magistralmente, da un giro decisivo:
«Ahora bien, si él me engaña, sin lugar a dudas yo también existo; y engáñeme cuanto pueda, que nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo. De manera que, habiéndolo sopesado todo exhaustivamente, hay que establecer finalmente que esta proposición, Yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la profiero o que la concibo».
Mientras el genio maligno pueda engañarme sobre muchas cosas, hay una cosa indubitablemente cierta: yo existo, porque si no existiera, no podría ser engañado. Mi existencia es cierta. Ahora bien, si existo, es posible que me equivoque y esto me lleve a dudar de muchas cosas; salvo de una: que pienso, porque dudar es pensar. En Investigación de la verdad por la luz natural, Descartes argumenta, a través de la voz de Poliandro, lo siguiente:
«De todos los atributos que antes reivindicaba para mí, solo queda uno por examinar: el pensamiento; y descubro que solo este es de tal modo que no puedo separarlo de mí. Porque si es verdad que dudo, como de esto no puedo dudar, también es verdad que yo pienso; pues ¿qué es dudar sino un cierto modo de pensar? En efecto, si no pensara, no podría saber ni que dudo ni que existo. Sin embargo, soy y sé que soy, y lo sé porque dudo, esto es, porque pienso».
De ahí surge el famoso cogito ergo sum o «pienso, luego existo», que hoy en día es objeto de parodias como «fumo, luego existo», «bebo, luego existo», etc. Sin embargo, los filósofos que vinieron después, incluso aquellos que cuestionaron su teoría del conocimiento y su metafísica, se tomaron esta afirmación en serio.
Kant y los límites de la razón
Uno de esos filósofos fue Kant. Para Kant, por ejemplo, la epistemología cartesiana representaba un idealismo «problemático» por dudar de «la existencia de las cosas fuera de nosotros». En la Crítica de la razón pura, Kant señala de qué manera exactamente este tipo de idealismo resulta problemático.
«Si no comenzamos por la experiencia o no procedemos conforme a las leyes de conexión empírica de los fenómenos, en vano haremos alarde de adivinar o de investigar la existencia de una cosa. [Como] el idealismo presenta una fuerte objeción a estas reglas según las cuales conocemos mediatamente la existencia, es oportuno refutarlo aquí».
Es decir, para cualquier tipo de investigación sobre lo que hay (metafísica) o lo que sabemos (episteme), debemos comenzar con la experiencia del mundo exterior. Aunque a menudo se acusa a Kant de ser oscuro y difícil de entender, en este caso el filósofo alemán de Königsberg es sumamente claro. «[L]a tosquedad de nuestros sentidos no afecta en absoluto la forma de la experiencia posible. Así, pues, nuestro conocimiento de la existencia de las cosas llega hasta donde llega la percepción y su desarrollo conforme a las leyes empíricas», dice Kant. Esto no significa que Kant pensara que lo que percibimos es simplemente lo que hay (que el ordenador delante de mí es todo lo que existe y no hay nada más); sino que, por necesidad a priori (la estructura de la mente humana), es indispensable comenzar con la experiencia sensorial. Así empieza la aventura kantiana para llegar, como veremos, a lo que ciertos filósofos han denominado su «idealismo empírico», aunque, en realidad, ninguna etiqueta puede capturar la complejidad arquitectónica de su filosofía crítica.
«La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades », declara Kant en el «Prólogo de la primera edición» de la Crítica de la razón pura. Y con esta declaración sobre los límites de la razón humana comienza su gran proyecto crítico. «De esta forma», la tarea de la razón se queda «inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan» y la razón se «ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico, y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha, que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos». Para resumir, los seres humanos nos planteamos preguntas sobre cuestiones que van más allá de lo que podemos percibir, como la existencia del alma, la inmortalidad, el libre albedrío y Dios, por ejemplo. Sin embargo, y quizá paradójicamente, son los sentidos los que permiten formular estas preguntas, aunque ellos mismos no sean capaces de responderlas. «El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica».
En Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia, escrito para explicar con mayor claridad algunos de los conceptos más difíciles de la Crítica de la razón pura, Kant dice famosamente: «Lo confieso de buen grado: la advertencia de David Hume fue precisamente lo que hace muchos años interrumpió primero mi sueño dogmático y dio a mis investigaciones en el terreno de la filosofía especulativa una dirección completamente diferente». Hume había postulado que mientras es posible observar cómo un evento (B, el consecuente) le sigue a otro (A, su antecedente), no es posible concluir por medio de los sentidos una conexión a priori necesaria de causalidad. Kant continúa:
«Intenté en primer lugar ver si la objeción de Hume no se podía representar en general, y encontré luego: que el concepto del nexo de causa y efecto no es ni con mucho el único mediante el cual el entendimiento piensa a priori conexiones de las cosas, sino que más bien la metafísica consiste enteramente en ello».
Por un lado, Kant coincidía con Hume en que los conceptos metafísicos son imposibles de comprobar mediante la experiencia empírica. Sin embargo, la situación no podía detenerse ahí. Aceptar el postulado de Hume equivaldría a desmantelar la metafísica, la filosofía especulativa y todo lo relacionado con los objetos suprasensibles, incluido Dios. Según Kant, el error de Hume consistía en suponer que conceptos como el de causa y efecto derivaban de la experiencia, cuando en realidad «tenían su origen en el entendimiento puro». Por lo tanto, la tarea de Kant era salvar a la metafísica del empirismo de Hume y de sus conclusiones indemostrables, lo que él denominaba «dogmatismo». Los «filósofos dogmáticos» asumían que, mediante la aplicación de conceptos y principios, se podía acceder a las realidades suprasensibles o a las cosas en sí. El dogmatismo tenía que ver con la falta de crítica aplicada a sus propios conceptos.
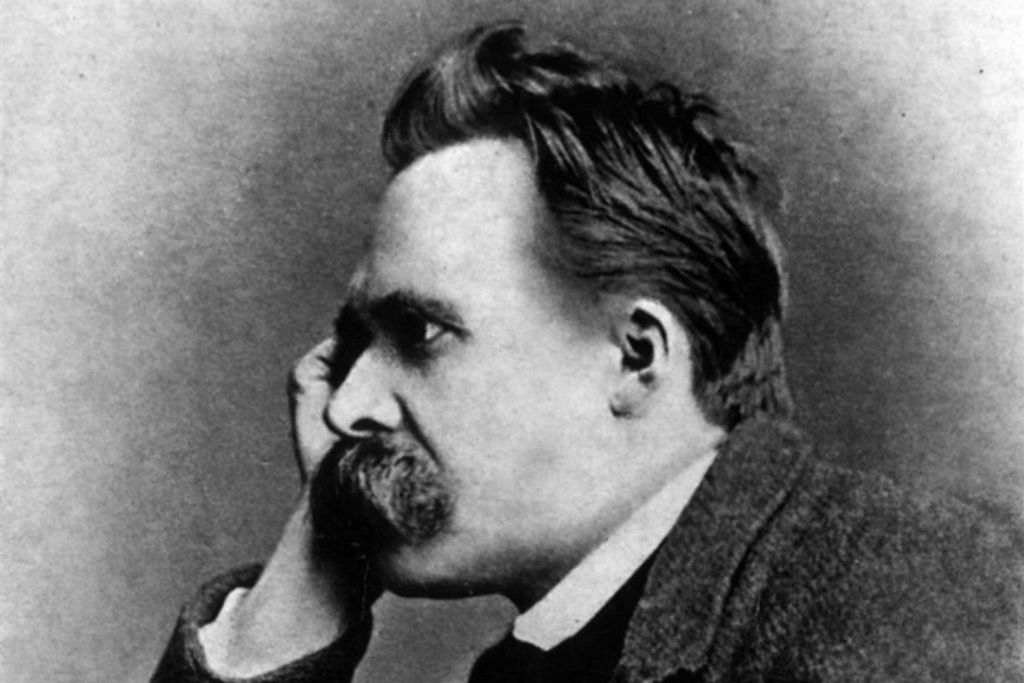
Ahora bien, si para Kant como para Descartes, el mundo se podía dividir entre el ámbito de la sensibilidad y el ámbito del entendimiento o la razón pura; es decir, entre los objetos de la experiencia y los objetos suprasensibles o las cosas en sí (ding-an-sich), ¿cómo se explica esta diferencia? En general, no es tan difícil. Imaginémonos una persona Pr que desde su nacimiento solo puede ver las cosas en rojo, para Pr, obviamente, el mundo será exclusivamente rojo. Esta es la analogía que nos presenta Copleston de «las condiciones subjetivas a priori del conocimiento» y los objetos fenoménicos de la experiencia, según la filosofía de Kant. En todo caso, la visión en rojo es el punto de partida de las reflexiones de Pr. Seguimos con Copleston: «Se hacen entonces posibles dos hipótesis para esa reflexión: o bien todas las cosas son rojas, o bien hay cosas de diferentes colores, pero que aparecen todas como rojas a causa de algún factor subjetivo (como efectivamente ocurre en el caso de la analogía)». Al principio, Pr asume que la primera hipótesis es correcta: que el mundo es así, rojo. Sin embargo, con el tiempo empieza a dudar de esta suposición, ya que hay cosas difíciles de explicar si el mundo es completamente rojo, y finalmente se inclina hacia la segunda hipótesis.
El único problema es que, dado que su vista está configurada para percibir solo el color rojo, Pr nunca podrá ver las cosas como son en sí. «Nunca será capaz de ver los colores “reales” de las cosas, y las apariencias serán para él las mismas después del cambio de hipótesis que antes», explica Copleston. Es más, Pr. «[no] será capaz, por supuesto, de conocer las cosas aparte de su sujeción a esas condiciones o formas a priori, pero sabrá por qué el mundo empírico es lo que es para su consciencia». El problema de los «metafísicos dogmáticos» para Kant era que pretendían llegar a las cosas en sí mediante conceptos vagos e indemostrables, cuando en realidad lo que presentaban eran quimeras. Kant deseaba otorgar una base sólida a la metafísica, a través del análisis crítico, para que pudiera ser considerada una ciencia tan exacta como la física y las matemáticas, aunque claramente diferente.
En el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la razón pura (1787) Kant escribe:
«Cuando, tras muchos preparativos y aprestos, la razón se queda estancada inmediatamente de llegar a su fin; o cuando para alcanzarlo se ve obligada a retroceder una y otra vez y a tomar otro camino. […] Cuando esto ocurre se puede estar convencido de que semejante estudio está todavía muy lejos de haber encontrado el camino seguro de una ciencia: no es más que un andar a tientas».
La metafísica se encuentra en un estado de estancamiento, arguye Kant, en contraste con las matemáticas y la física, que han avanzado significativamente con nuevas teorías desde Galileo y Copérnico hasta Newton. Se queja Kant:
«La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, con meros conceptos (no aplicándolos a la intuición, como hacen las matemáticas), donde, por tanto, la razón ha de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la ciencia. Y ello a pesar de ser más antigua que todas las demás».
Pero Kant sabía muy bien que no se trataba de suerte. La metafísica no había gozado de la misma precisión que las matemáticas y la física porque, como él señala, se había esforzado en elevarse por encima de la experiencia y crear conceptos a priori totalmente autorreferenciales, sin referencia al mundo empírico. Al generar estos conceptos vacíos, la filosofía dogmática había dejado de avanzar.
Kant entonces distingue entre dos tipos de conocimientos: el teórico, concerniente a la metafísica, las matemáticas y la física y el práctico, relacionado a la ética o a la moral. Al segundo el filósofo alemán a veces le llama «razón pura práctica» para diferenciarlo de la «razón pura teórica». Los tres postulados de la razón práctica son la libertad o el libre albedrío, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Puesto que la razón práctica o su ética culmina en su filosofía de la religión, nos enfocaremos en la filosofía kantiana de la religión racional y la fe, que tanto impactó, mayormente en forma de rechazo, en el pensamiento de Nietzsche, y en todo lo que siguió hasta la actualidad.





