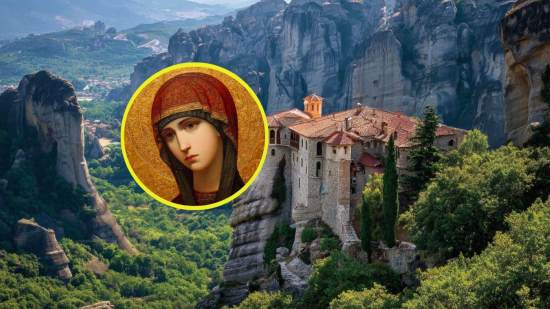En las últimas dos décadas, el análisis de ADN antiguo (ADNa) ha transformado por completo la forma en que comprendemos la historia y las sociedades del pasado. Este campo interdisciplinario, que se ha aplicado con éxito para combinar la genética con la arqueología, la antropología y la bioinformática, ha dejado de ser una curiosidad técnica para convertirse en una herramienta fundamental en la reconstrucción de parentescos, estructuras sociales, migraciones y dinámicas de poder en las poblaciones humanas prehistóricas. Según un reciente estudio firmado por Linxuan Wang, Chen Duan y Chao Ning, el ADNa está permitiendo acceder a una dimensión completamente nueva del pasado humano: la genética de las relaciones sociales.
¿Qué es el ADN antiguo y por qué es tan relevante?
El ADN antiguo consigue extraerse de restos biológicos altamente degradados, como huesos o dientes, y requiere de métodos sofisticados para su recuperación y análisis. Gracias a la secuenciación de nueva generación (NGS), hoy es posible obtener información genética detallada incluso a partir de muestras mínimas capaces de revelar linajes, patrones de residencia y prácticas matrimoniales. Tales técnicas permiten identificar parentescos cercanos—entre padres e hijos, hermanos o primos, por ejemplo, así como mapear redes familiares completas en contextos arqueológicos que, hasta hace poco, únicamente podían interpretarse a partir de la disposición de los enterramientos o los ajuares funerarios.
Una nueva mirada a las estructuras de parentesco
El análisis de ADNa ha revelado una sorprendente diversidad de sistemas de parentesco en distintas culturas del pasado. Por ejemplo, se ha documentado la existencia de matrimonios consanguíneos, como uniones entre hermanos o entre tíos y sobrinas, con una finalidad estratégica: conservar la riqueza, el poder o, quizás, la “pureza” de ciertos linajes.
En el famoso caso del túmulo neolítico de Newgrange, en Irlanda, por ejemplo, el individuo principal de la tumba—quien se enterró con un lujoso ajuar en el corazón del monumento—resultó ser hijo de una unión incestuosa de primer grado. Tal fenómeno probablemente se asocie a prácticas dinásticas similares a las de los faraones egipcios o los incas.
Otros yacimientos, como los enterramientos megalíticos de Poulnabrone y Parknabinnia, también en Irlanda, muestran una dinámica distinta los individuos allí inhumados no eran parientes cercanos. Sin embargo, compartían linajes patrilineales similares, lo que sugiere la existencia de redes de parentesco más amplias y jerárquicas, quizás vinculadas a linajes élite que transcendían la familia nuclear.

Una herramienta contra las interpretaciones erróneas
En los estudios tradicionales, los arqueólogos inferían los vínculos familiares entre individuos a partir de la proximidad de las tumbas o la aparición recurrente de ciertos objetos funerarios. El ADNa, sin embargo, ha demostrado que estas asociaciones no siempre reflejan la realidad genética. El parentesco biológico puede coincidir con el parentesco construido culturalmente, aunque no siempre lo hace. En algunos enterramientos, se han encontrado individuos sin relación genética enterrados como si fuesen parte de una familia, lo que apunta a conceptos de familia más sociales que biológicos.
Este enfoque también ha revelado prácticas como la exogamia femenina, en la que las mujeres se trasladan a otras comunidades al casarse, lo cual derivaen una mayor diversidad de linajes mitocondriales en ciertos yacimientos. Por el contrario, la residencia patrilocal suele dejar huellas de diversidad reducida en el cromosoma Y.

Casos de estudio: de China a Rusia y de Perú a Alemania
En el sitio neolítico de Pingliangtai, en China, el análisis genético de tres individuos (M310, M311 y M312) reveló que compartían linajes maternos y eran parientes de segundo grado. Estos hallazgos apuntan a la existencia de grupos familiares extendidos, con posibles prácticas endogámicas que podrían haber tenido una función social o económica.
Otro caso llamativo procede del sitio ruso de Sunghir, donde se hallaron individuos genéticamente no emparentados que se habían enterrado juntos con ricos ajuares. Este hallazgo sugiere que, además de los vínculos sanguíneos, existían otros mecanismos sociales o rituales que estructuraban la comunidad. El estatus individual o la pertenencia grupal, por tanto, no dependían de forma exclusiva de la ascendencia genética.
La complejidad de género, estatus y linaje
El ADN antiguo también ha arrojado luz sobre la distribución del poder entre hombres y mujeres en distintas épocas. En algunas culturas del Bronce europeo, los varones de comunidades patrilineales se enterraban con objetos de prestigio que indicaban sistemas jerárquicos donde el poder se heredaba por línea paterna. Sin embargo, en la tribu Durotrigian de la Edad del hierro británica, por ejemplo, se observó una fuerte matrilocalidad. Allí, las mujeres compartían un linaje materno exclusivo y se enterraban con objetos marcadores de alto estatus, lo que sugiere un sistema en el que las mujeres ocupaban un rol central en la organización social.

Más allá del parentesco: migraciones y cambios poblacionales
Otro de los grandes aportes del ADNa es el estudio de las migraciones y la fusión entre poblaciones de origen diverso. En Eurasia, por ejemplo, se ha identificado una gran ola migratoria desde las estepas del Ponto-Caspio hacia Europa durante la Edad del bronce, que introdujo nuevas lenguas (probablemente indoeuropeas) y modificó las estructuras sociales existentes.
En Asia oriental, por su parte, las secuencias genéticas han revelado la integración de múltiples poblaciones: agricultores del río Amarillo, pastores de la región del Amur y poblaciones del sudeste asiático. Todos estos procesos moldearon las poblaciones modernas de China, Japón y Corea.

Desafíos éticos y nuevas perspectivas
Pese a su capacidad para desentrañar y solucionar algunas de las grandes cuestiones históricas, el ADNa no está exento de riesgos. Existe el peligro de caer en el determinismo genético, es decir, asumir que los genes explican por sí solos la identidad, el rol social o las decisiones culturales. Además, la recuperación de ADN de restos humanos plantea cuestiones éticas delicadas, sobre todo cuando implica el uso de restos de pueblos indígenas o comunidades con una fuerte conexión espiritual con sus antepasados.
Por todo ello, los autores del estudio subrayan que el ADNa debe interpretarse siempre en conjunto con otras fuentes, como los objetos arqueológicos, las prácticas funerarias o los datos isotópicos sobre la dieta y la movilidad. También insisten en la necesidad de colaborar con las comunidades descendientes, escuchar sus perspectivas y evitar interpretaciones simplistas que reduzcan la complejidad humana a un conjunto de marcadores genéticos.

Una revolución interdisciplinaria
El ADN antiguo está cambiando profundamente la forma en que concebimos el pasado. Permite comprender cómo se organizaban las sociedades, cómo se distribuía el poder, de qué manera circulaban las personas y los bienes, y las formas en la que se definía el concepto de “familia”.
Gracias a las técnicas genómicas avanzadas, los investigadores están reconstruyendo árboles genealógicos milenarios, identificando patrones de matrimonio y herencia, y revelando dinámicas sociales hasta ahora invisibles. Y lo hacen, además, desde una perspectiva interdisciplinaria que integra genética, arqueología, antropología, historia y ética.
Referencias
- Wang, L., C. Duan y C. Ning. 2025. "Genetic Insights into AncientKinship and Human History: Methods, Applications, and Implications". Nature Anthropology, 3.2:10009. DOI: https://doi.org/10.70322/natanthropol.2025.10009