Si hace 500 millones de años hubiéramos estado de pie en una playa, frente al inmenso océano que cubría la Tierra, el Pantalásico, seríamos incapaces de prever que aquel mundo iba a convertirse en lo que vemos hoy. Primero porque deberíamos estar enfundados en un traje de astronauta: el nivel de oxígeno en la atmósfera estaba por debajo del 6% y la letal radiación ultravioleta esterilizaba la superficie de los continentes debido a la ausencia de la necesaria capa de ozono. Mirando tierra adentro veríamos altos conos volcánicos producto de los cambios tectónicos que se estaban produciendo debido a la ruptura de un supercontinente que se produjo a lo largo del evento Bola de Nieve que cubrió toda la Tierra con un manto blanco. En esa vorágine de acontecimientos geológicos aparecieron las primeras plantas terrestres.
Condiciones iniciales del planeta hace 500 millones de años
El contexto geológico que encontraron las primeras plantas terrestres fue clave para definir sus condiciones de vida. La aparición de aquellas primeras plantas permitió las condiciones para que en la Tierra hubiera, progresivamente, más oxígeno.
La atmósfera primitiva: menos del 6% de oxígeno
La ruptura del supercontinente dejó playas de aguas poco profundas donde la vida encuentra un nicho para florecer. Si miramos con cuidado podremos ver la jovencísima fauna del Cámbrico pululando bajo las cristalinas aguas, algo que contrasta con la desolación que encontramos en tierra firme: estamos de pie en un mundo gris con montículos de lava negra y donde la superficie está cubierta de escombros y rocas con bordes afilados producto de la intensa glaciación de la que acaba de salir el planeta. No vemos ni rastro de vida en tierra firme y el verde solo lo encontramos en los escasos estromatolitos que aún sobreviven cerca de la playa, descendientes de un imperio muy antiguo nacido cuando la Tierra era joven y que dominaron durante dos mil millones de años.
Pero algo estaba cambiando. Poco a poco la vida tomaba posiciones. Los primeros seres vivos que se aventuraron más allá de las tranquilas aguas someras cercanas a la costa fueron las ubicuas cianobacterias, seguidas por musgos, hongos y líquenes: no solo comenzaron a cambiar el color de la tierra sino que también empezaron a preparar el suelo para los que estaban por llegar. Sin nutrientes que absorber las plantas no pueden sobrevivir.
La primera prueba que tenemos de que las plantas empezaron a colonizar la tierra firme son unas esporas microscópicas encontradas en rocas del Ordovícico: poseían unas paredes más duras y resistentes -para sobrevivir a la escasez de agua- y podían expandirse por el aire. Al parecer las primeras plantas que llegaron a tierra firme fueron pequeñas plantas no vasculares (que no tienen un sistema de vasos de transporte de agua y nutrientes) parecidas a las hepáticas (llamadas así por su peculiar forma de hígado): son pequeñas -no superan los 10 cm-, sin raíces profundas y podemos encontrarlas en ambientes húmedos y a la sombra; solo un ojo entrenado es capaz de diferenciarlas del musgo.

Alta radiación UV y su impacto en la vida temprana
La intensa radiación ultravioleta (UV) que bañaba la superficie de la Tierra hace 500 millones de años representaba un obstáculo formidable para la vida terrestre. Sin la protección de una capa de ozono, la radiación UV era capaz de causar daños significativos en los organismos vivos, afectando su ADN y dificultando su supervivencia. Esta situación limitaba drásticamente las posibilidades de colonización de la tierra por parte de las primeras plantas y otros organismos.
A pesar de estas condiciones adversas, la vida encontró formas de adaptarse. Las cianobacterias, por ejemplo, fueron unos de los primeros organismos en desarrollar mecanismos para protegerse de la radiación UV. Estas bacterias fotosintéticas no solo sobrevivieron, sino que también comenzaron a modificar el entorno, contribuyendo al aumento gradual de oxígeno en la atmósfera y, eventualmente, a la formación de una capa de ozono que reduciría la penetración de la radiación UV. Este proceso fue fundamental para permitir la posterior colonización de la tierra por plantas más complejas.
La capacidad de las primeras plantas para adaptarse a la alta radiación UV fue crucial para su éxito evolutivo. Algunas de estas adaptaciones incluyeron el desarrollo de estructuras y compuestos que les permitieron minimizar el daño causado por la radiación. Estos avances no solo facilitaron su supervivencia, sino que también abrieron el camino para la diversificación de las plantas terrestres y el establecimiento de ecosistemas más complejos en tierra firme. La radiación UV, aunque un obstáculo, también actuó como un motor de innovación biológica, impulsando la evolución de nuevas estrategias de adaptación.
Primeros colonizadores de la Tierra
Las primeras plantas terrestres no estaban solas en su aventura. Entre sus acompañantes contaban con algas, hongos, musgo y todo tipo de bacterias. De aquella primitiva macedonia surgieron las posteriores formas de vida en la Tierra. Entre ellas, la humana.
Cianobacterias, musgos, hongos y líquenes
Las cianobacterias fueron pioneras en la colonización de la tierra, desempeñando un papel crucial en la preparación del terreno para las plantas terrestres que vendrían después. Estos organismos, capaces de realizar la fotosíntesis, comenzaron a transformar el entorno al liberar oxígeno como subproducto de su actividad metabólica. Su presencia en las costas y en ambientes acuáticos poco profundos marcó el inicio de un lento pero constante proceso de oxigenación de la atmósfera y los océanos.

Junto a las cianobacterias, los musgos, hongos y líquenes también comenzaron a establecerse en tierra firme. Estos organismos formaron una especie de tapiz biológico en las superficies rocosas y en los suelos primitivos, contribuyendo a la formación de suelo fértil al descomponer la materia orgánica y mineral. Los líquenes, en particular, son asociaciones simbióticas entre hongos y algas o cianobacterias, y fueron fundamentales en la colonización de ambientes extremos, donde otras formas de vida no podían sobrevivir.
La capacidad de estos primeros colonizadores para modificar el entorno fue clave para la posterior llegada de plantas más complejas. Al crear suelos más ricos en nutrientes y contribuir al ciclo del carbono, establecieron las bases para la diversificación de la vida terrestre. Este proceso de colonización no solo cambió el paisaje del planeta, sino que también alteró la composición química de la atmósfera, preparando el camino para la evolución de ecosistemas más complejos.
Esporas microscópicas del Ordovícico: primeras pruebas de vida terrestre
Aunque últimamente se está poniendo en duda este escenario: es posible que las hepáticas no fueran verdaderamente las primeras plantas terrestres. Philip Donoghue, un paleobiólogo de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, unió los datos plaeontológicos con los genéticos recopilados de más de 100 especies de plantas y algas y ha llegado a la conclusión de que las plantas terrestres aparecieron por primera vez antes de lo que se creía, durante la explosión del Cámbrico. Además el equipo de Donoghue cuestiona que la planta más primitiva fuera fisiológicamente una hepática. Una de las razones que se esgrimen para ello es que carecen de raíces y poros para el intercambio de gas y agua. Algo normal en planta terrestres pero inútil en plantas acuáticas.
Según su análisis, las hepáticas tuvieron raíces y poros pero acabaron perdiéndolos. Donoghue sugiere que el antepasado de todas las plantas terrestres, aún por descubrir, probablemente tenía poros y raíces rudimentarias. Debido a esto, podría crecer mejor, procesar más suelo y más dióxido de carbono. Por lo tanto, ha tenido más influencia en la biogeoquímica de la Tierra de lo que se piensa hasta ahora.
Si se acaban confirmando los resultados de Donoghue "esto cambiaría toda la línea temporal para el origen de la vida terrestre y el ritmo de cambio evolutivo en las plantas y grupos de animales (y hongos) asociados", ha comentado Pamela Soltis, bióloga evolutiva de plantas de la Universidad de Florida. Al retrasar el paso a tierra firme, hace que los cambios evolutivos que sucedieron después no fueran tan rápidos como podríamos pensar. Esto complacería a Darwin, que defendía una evolución lenta y gradual.
Las primeras plantas no vasculares
Partimos de la dicotomía planta hepática/no vascular para diferenciar aquellas primeras pobladoras de la Tierra de les especies de plantas que conocemos hoy en día. Sin embargo, existen algunas similitudes entre las actuales hepáticas y sus lejanas predecesoras.
Similitudes con las hepáticas actuales
Las primeras plantas no vasculares que colonizaron la tierra firme compartían muchas similitudes con las hepáticas actuales. Estas plantas primitivas eran pequeñas, no superaban los 10 centímetros de altura y carecían de un sistema vascular para el transporte de agua y nutrientes. Al igual que las hepáticas modernas, se encontraban principalmente en ambientes húmedos y sombreados, donde podían absorber el agua directamente a través de sus tejidos.
La estructura de estas plantas no vasculares era simple, pero efectiva para su supervivencia en las condiciones de la época. Sus cuerpos aplanados y delgados les permitían maximizar la absorción de luz solar y agua. Por otro lado, su capacidad para reproducirse a través de esporas les otorgaba una ventaja adaptativa en la colonización de nuevos hábitats. Estas características las hicieron exitosas en un mundo donde la competencia por recursos aún era limitada.

A pesar de su simplicidad, las primeras plantas no vasculares jugaron un papel crucial en la evolución de los ecosistemas terrestres. Al colonizar nuevas áreas, contribuyeron a la formación de suelos y al ciclo de nutrientes, creando un entorno más adecuado para la llegada de plantas más complejas. Su éxito inicial sentó las bases para la diversificación de la vida en tierra firme. Marcó el comienzo de un proceso evolutivo que conduciría a la aparición de plantas vasculares y a la complejidad de los ecosistemas actuales.
Adaptaciones sin raíces profundas
Las primeras plantas no vasculares carecían de raíces profundas, una característica que limitaba su capacidad para extraer agua y nutrientes del suelo. Sin embargo, desarrollaron adaptaciones que les permitieron sobrevivir en un entorno terrestre desafiante. Una de estas adaptaciones fue la capacidad de absorber agua directamente a través de sus tejidos. Esta estrategia les permitía aprovechar la humedad del entorno inmediato sin depender de un sistema radicular extenso.
Además, estas plantas desarrollaron estructuras especializadas para la dispersión de esporas, lo que les permitió colonizar nuevas áreas de manera más efectiva. Las esporas, al ser transportadas por el viento, podían llegar a lugares distantes, aumentando las posibilidades de supervivencia y expansión de estas plantas primitivas. Esta capacidad de dispersión fue fundamental para su éxito evolutivo, ya que les permitió adaptarse a diferentes condiciones ambientales y expandirse a lo largo de diversos hábitats.
Aunque carecían de raíces profundas, las primeras plantas no vasculares lograron establecerse en tierra firme y desempeñar un papel crucial en la evolución de los ecosistemas terrestres. Al contribuir a la formación de suelos y al ciclo de nutrientes, prepararon el terreno para la llegada de plantas más complejas, como las que han llegado a desarrollar rizomas. Sus adaptaciones innovadoras les permitieron superar las limitaciones de su entorno y marcar el inicio de un proceso evolutivo que transformaría el planeta para siempre.

Revisión de la cronología de las plantas terrestres
Investigación de Philip Donoghue: una nueva perspectiva
La investigación de Philip Donoghue, paleobiólogo de la Universidad de Bristol, ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la cronología de la aparición de las plantas terrestres. Donoghue y su equipo combinaron datos paleontológicos con información genética de más de 100 especies de plantas y algas. Sugieren que las plantas terrestres pueden haber aparecido mucho antes de lo que se creía, posiblemente durante la explosión del Cámbrico, hace más de 500 millones de años.
Este enfoque innovador ha desafiado las teorías tradicionales sobre la evolución de las plantas terrestres. Según Donoghue, las plantas pudieron haber desarrollado características terrestres antes de lo que los registros fósiles sugieren, lo que implica que la colonización de la tierra firme fue un proceso más gradual y complejo de lo que se pensaba. Esta investigación ha abierto nuevas líneas de debate sobre cómo y cuándo las plantas comenzaron a establecerse en tierra firme, y ha llevado a una reevaluación de la cronología evolutiva de las plantas.
La propuesta de Donoghue también sugiere que las primeras plantas terrestres podrían haber tenido características fisiológicas diferentes a las que se les atribuyen tradicionalmente. Por ejemplo, podrían haber tenido poros y raíces rudimentarias, lo que les habría permitido procesar más suelo y dióxido de carbono, influyendo significativamente en la biogeoquímica de la Tierra. Estos hallazgos han generado un renovado interés en la investigación sobre el origen y la evolución de las plantas terrestres.
¿Aparición durante la explosión del Cámbrico?
La hipótesis de que las plantas terrestres aparecieron durante la explosión del Cámbrico representa un cambio significativo en nuestra comprensión de la evolución de la vida en la Tierra. Este período, conocido por la rápida diversificación de organismos marinos, podría haber sido también un momento crucial para el desarrollo de las primeras plantas terrestres. La posibilidad de que las plantas comenzaran a colonizar la tierra en este momento sugiere que los cambios evolutivos que siguieron no fueron tan rápidos como se pensaba, sino que ocurrieron de manera más gradual.
La idea de una aparición temprana de las plantas terrestres durante el Cámbrico ha llevado a los científicos a reconsiderar la cronología de la evolución de la vida terrestre. Si las plantas realmente comenzaron a desarrollarse en tierra firme durante este período, esto implicaría que tuvieron más tiempo para adaptarse y diversificarse, lo que podría explicar la gran variedad de formas y estructuras que vemos en las plantas actuales. Esta nueva perspectiva también podría arrojar luz sobre cómo las plantas influenciaron la evolución de otros grupos de organismos, incluidos los animales y los hongos.
Relación genética y adaptaciones a la vida terrestre
La historia de las plantas terrestres es la historia del planeta. La evolución de su funcionamiento y su intercambio de gases permiten ver qué cambios ha sufridoi la atmósfera desde la formación del planeta.
Conexiones entre algas verdes carofitas y plantas terrestres
Sea cual fuera la primera planta terrestre, se cree que las algas verdes carofitas son sus antepasados. De hecho, del estudio del material genético de las carofitas actuales se deduce que tienen más en común con las primeras plantas terrestres. De todas ellas, la Trochiliscus podolicus encontrada en Ucrania es la carofita más antigua que se conoce con certeza como tal. Ahora bien, y contra todo pronóstico, parece ser que el salto a tierra firme no se realizó desde los océanos sino desde agua dulce. Los paleobotánicos apuntan a que pudo hacerlo algún tipo de estas algas verdes adaptadas a vivir en los ríos durante aquella época cálida (había lugares donde las temperaturas alcanzaban los 60 grados).
Las primeras plantas de las que tenemos registro datan de hace 440 millones de años, en el Silúrico. A diferencia de los animales, que fueron llegando a tierra por grupos empezando por los artrópodos, la colonización por parte de las plantas se hizo de golpe y de una sola vez. Pero la vida es robusta; evolucionaron diferentes tipos de peces y aparecieron las primera plantas vasculares, en lo que es la adaptación más importante de la historia evolutiva de las plantas.
No solo el xilema y floema desempeñan un papel similar a los vasos sanguíneos en los animales sino que además sirven de soporte, de “esqueleto”, a la planta para mantenerse vertical. Las primeras plantas vasculares aparecen por primera vez en el registro fósil hace 410 millones de años y de ellas, la primera conocida es Cooksonia. Tenía un tallo en forma de V, no levantaba más de 10 cm del suelo y se anclaba a la tierra gracias a un tallo horizontal desde el que surgían nuevos brotes, un rizoma. Como todas las primeras plantas se multiplicaba por esporas que se formaban en los extremos de cada tallo. Este fue el pistoletazo de salida a la diversidad de plantas que hoy vemos a nuestro alrededor.
Saltos a tierra firme desde aguas dulces
La hipótesis de que las primeras plantas terrestres hicieron el salto a tierra firme desde aguas dulces, y no desde los océanos, ha cambiado nuestra comprensión de la evolución de las plantas. Los paleobotánicos sugieren que las algas verdes carofitas, adaptadas a vivir en ríos y lagos, fueron las precursoras de las plantas terrestres. Estas algas habrían desarrollado adaptaciones específicas que les permitieron sobrevivir fuera del agua, como la capacidad de resistir la desecación y absorber nutrientes directamente del suelo.

El entorno de aguas dulces ofrecía ciertas ventajas para la transición a la vida terrestre. A diferencia de los océanos, que presentaban desafíos como la salinidad y la competencia por recursos, los ríos y lagos proporcionaban un ambiente más estable y menos competitivo para la colonización de nuevas especies. Además, las fluctuaciones en el nivel del agua en estos entornos habrían creado oportunidades para que las plantas desarrollaran adaptaciones a condiciones terrestres, como la capacidad de soportar periodos de sequía.
La idea de que las plantas terrestres surgieron de ambientes de aguas dulces también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la evolución de los ecosistemas terrestres. Este enfoque sugiere que las plantas pudieron haber tenido un impacto más temprano en la formación de suelos y en la modificación del entorno terrestre, lo que habría facilitado la diversificación de otros organismos. Al reconsiderar el papel de las aguas dulces en la evolución de las plantas, los científicos están reevaluando las teorías existentes sobre el origen y la diversificación de la vida en la Tierra.
Período Silúrico: el registro de las primeras plantas
De todas las formas de vida actuales, las plantas fueron las más rápidas pobladoras. El Silúrico fue un periodo clave de la historia para su implantación (nunca mejor dicho) como especies rectoras de sus ecosistemas.
Colonización repentina de la tierra
El período Silúrico, que comenzó hace unos 440 millones de años, marcó un momento crucial en la historia de la vida en la Tierra, con la colonización repentina de la tierra por las primeras plantas. A diferencia de los animales, que llegaron a tierra en grupos graduales, las plantas parecen haber colonizado el terreno de manera más repentina y masiva. Este evento transformador coincidió con la recuperación de la vida tras la extinción masiva del Ordovícico-Silúrico, que eliminó el 85% de las especies animales.
Las condiciones del Silúrico, con su clima más cálido y estable, proporcionaron un entorno propicio para la expansión de las plantas terrestres. Durante este período, las plantas comenzaron a establecerse en una variedad de hábitats, desde costas hasta áreas más interiores, aprovechando la abundancia de nutrientes en los suelos recién formados. Esta colonización repentina no solo cambió el paisaje del planeta, sino que también tuvo un impacto significativo en la atmósfera. A ella le debemos el aumento de los niveles de oxígeno y el desarrollo de una capa de ozono más protectora.
La llegada de las plantas terrestres durante el Silúrico también preparó el escenario para la diversificación de otros organismos. Al crear nuevos hábitats y modificar el entorno, las plantas facilitaron la evolución de animales y hongos que dependían de ellas para su supervivencia. Este período de colonización repentina fue un hito en la historia de la vida en la Tierra. Marcó el comienzo de un proceso evolutivo que llevaría a la aparición de ecosistemas terrestres complejos y diversos.
Adaptaciones significativas y aparición de plantas vasculares
Durante el Silúrico, las plantas desarrollaron adaptaciones significativas que les permitieron prosperar en tierra firme. Una de las innovaciones más importantes fue la aparición de las plantas vasculares, que poseían tejidos especializados para el transporte de agua y nutrientes, conocidos como xilema y floema. Estos tejidos no solo permitieron a las plantas crecer más altas y competir por la luz solar, sino que también les proporcionaron un soporte estructural, actuando como un "esqueleto" que les permitió mantenerse erguidas.
La aparición de plantas vasculares fue un avance crucial en la evolución de las plantas terrestres. Estas plantas pudieron colonizar una gama más amplia de hábitats, desde suelos húmedos hasta áreas más secas, gracias a su capacidad para transportar agua y nutrientes de manera eficiente. Además, su estructura más robusta les permitió resistir mejor las condiciones ambientales adversas, como el viento y la sequía, lo que contribuyó a su éxito evolutivo y expansión en tierra firme.
Las adaptaciones desarrolladas durante el Silúrico no solo beneficiaron a las plantas vasculares, sino que también influyeron en la evolución de otros organismos. Al crear nuevos nichos ecológicos y modificar el entorno, las plantas facilitaron la diversificación de animales y hongos que dependían de ellas para su supervivencia. Este período de innovación evolutiva sentó las bases para la complejidad de los ecosistemas terrestres actuales, destacando la importancia de las adaptaciones en la historia de la vida en la Tierra.

Cooksonia: la primera planta vascular conocida
La Cooksonia fue una de las primera plantas cuyas raíces tuvieron estructura rizomática. Gracias a esta sofisticación de su sistema, se convirtió en la primera planta vascular longeva de la que se tiene registro.
Estructura básica y reproducción por esporas
Cooksonia es conocida como la primera planta vascular registrada en el registro fósil, y su aparición hace aproximadamente 410 millones de años marcó un hito en la evolución de las plantas terrestres. Esta planta, que no superaba los 10 centímetros de altura, tenía una estructura simple pero efectiva, con un tallo en forma de V que se anclaba al suelo mediante un rizoma horizontal. Esta estructura básica le permitió sobrevivir en ambientes húmedos y lodosos, donde formaba densos mantos vegetales.
La reproducción de Cooksonia se realizaba a través de esporas, que se formaban en los extremos de sus tallos. Este método de reproducción era una adaptación clave para la dispersión de la planta en nuevos hábitats. Le permite colonizar áreas distantes y diversificarse en diferentes ambientes. Aunque el proceso exacto de dispersión de esporas no se comprende completamente, se sabe que fue fundamental para el éxito evolutivo de Cooksonia y otras plantas vasculares primitivas.
La estructura y el método de reproducción de Cooksonia reflejan las adaptaciones necesarias para la vida en tierra firme. Al desarrollar un sistema vascular para el transporte de agua y nutrientes, esta planta pudo superar las limitaciones de las plantas no vasculares y expandirse en nuevos hábitats. Su éxito inicial sentó las bases para la diversificación de las plantas vasculares, que eventualmente darían lugar a la gran variedad de formas y estructuras que vemos en las plantas actuales.
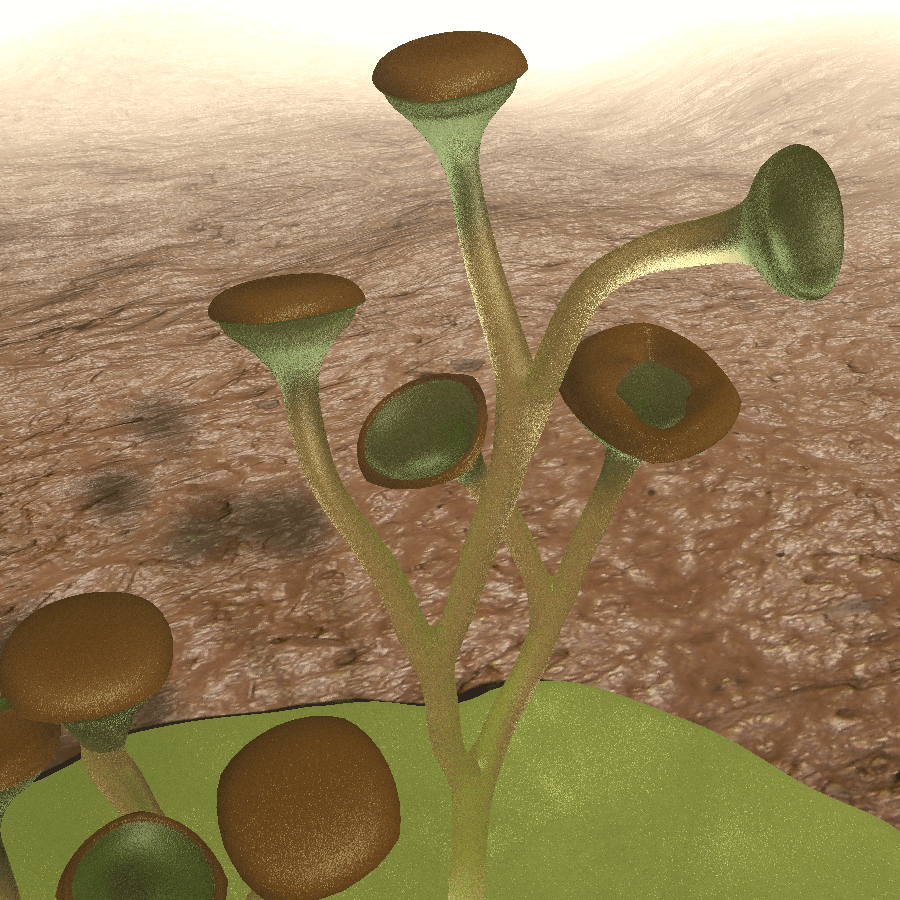
Implicaciones de los hallazgos sobre la evolución de las plantas terrestres
Este estudio sobre la historia de las plantas terrestres nos permite adentrarnos en sus condiciones de vida y cómo estas han cambiado. Pero, además, proporciona una valiosa información para replicar dichas condiciones en plantas hepáticas como las actuales o formas de vida artificiales.
Nuevas líneas temporales para la vida en la Tierra
Los hallazgos recientes sobre la evolución de las plantas terrestres han llevado a una reevaluación de las líneas temporales de la vida en la Tierra. Estas nuevas posibilidades sugieren que la colonización de la tierra pudo haber comenzado mucho antes de lo que se pensaba. Esta nueva cronología implica que las plantas tuvieron más tiempo para adaptarse y diversificarse. Además, podría explicar la complejidad y diversidad de los ecosistemas terrestres actuales.
La revisión de la cronología de la evolución de las plantas también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra. Al considerar la posibilidad de una aparición temprana de las plantas terrestres, los científicos están reevaluando cómo estos organismos pudieron haber influido en la evolución de otros grupos, incluidos los animales y los hongos. Las plantas no solo modificaron el entorno físico, sino que también crearon nuevos nichos ecológicos que facilitaron la diversificación de otros organismos.
Los nuevos hallazgos sobre la evolución de las plantas terrestres destacan la importancia de considerar múltiples líneas de evidencia al estudiar la historia de la vida en la Tierra. Al integrar datos paleontológicos, genéticos y ambientales, los científicos están desarrollando una comprensión más completa y matizada de cómo las plantas evolucionaron y se adaptaron a la vida en tierra firme. Estos avances no solo enriquecen nuestra comprensión de la evolución de las plantas. También proporcionan información valiosa sobre cómo los ecosistemas terrestres han cambiado a lo largo del tiempo.




