En nuestra sociedad acostumbrada a tratar el malestar como un problema que debe resolverse rápido —con una pastilla, una cirugía o una recomendación genérica—, el dolor crónico sigue siendo uno de los grandes olvidados. A diferencia de una fractura o una herida visible, este tipo de dolor no solo escapa a la vista: se infiltra en todos los aspectos de la vida, muchas veces sin diagnóstico claro, sin tratamiento eficaz y, lo más duro, sin comprensión social.
Más de 100 millones de personas en Europa viven con dolor persistente. Y, sin embargo, es raro que este malestar tenga nombre propio, espacio en los medios o un enfoque verdaderamente integral en la medicina. Muchas de estas personas —en su mayoría mujeres— llevan años escuchando frases como “es estrés”, “tienes que poner de tu parte”, o “las pruebas están bien”. Pero su vida no está bien. Dormir, trabajar, criar, tener relaciones, disfrutar: todo se ve modificado por una molestia que no cede. Y ante esa invisibilidad, la culpa, la incomprensión y el aislamiento se suman al sufrimiento físico.
Por eso libros como Manual para convivir con el dolor crónico, de Sara Cabello Plan y publicado por Hestia, son tan necesarios. Lejos de fórmulas milagrosas, este manual editado por Hestia ofrece algo mucho más valioso: conocimiento, empatía y herramientas concretas para quienes han visto su identidad, su cuerpo y su autonomía atravesados por el dolor. No se trata de eliminar el sufrimiento —algo que, por desgracia, no siempre es posible— sino de entenderlo, resignificarlo y transformarlo en un motor de cambio.
En exclusiva para nuestros lectores, compartimos el primer capítulo completo del libro: una introducción esencial que te invita a entender qué es realmente el dolor crónico, cómo funciona en nuestro cerebro y cuerpo, y por qué aprender a identificarlo es el primer paso para recuperar el control sobre tu vida. Porque cuando nombramos lo que duele, empieza el camino hacia el alivio.
¿Qué es el dolor crónico? Escrito por Sara Cabello Plan
Quiero que este libro te sirva como guía y como impulso para tomar acción y transformar tu vida. Ojalá sea así porque te mereces aprender a controlar tu vida. Hasta ahora, ha sido el dolor el que ha controlado tu mente y, en definitiva, tu día a día. Todas esas veces que has tenido que decir que no a planes porque estabas demasiado fatigada, en los que sentías que el dolor era tu único compañero y esa sensación de culpa por no poder hacer las cosas que hacías antes o las que hacen otros como si nada. Todas esas malas sensaciones se han acabado, y yo te voy a ayudar a cambiarlo a partir de este manual de instrucciones de la vida con dolor.
Como todo, por algo se empieza. Y he querido comenzar este libro hablando de lo que ya conoces, el dolor. Ese dolor punzante, caliente, que hormiguea, que te deja exhausta, que te hace sentir que no vales o que no eres suficiente para la vida y para los demás. Soy consciente de lo que sufres a diario y hay algo muy importante que les digo a mis pacientes cuando vienen las 24 primeras veces a consulta: para manejarlo tienes que conocerlo muy bien.
De eso se trata este capítulo, de aprender qué es el dolor, entender conceptos que te ayuden a ponerle nombre a ciertas sensaciones a las que estás acostumbrada, tomar consciencia de cuáles son los comportamientos que adoptamos, conocer el dolor crónico y la tasa de dolor del mundo en el que vivimos, porque darte cuenta de que no estás sola es indispensable. También te hablaré de teorías que explican cómo funciona el dolor en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Todo esto te dará una visión global y te permitirá entender por qué el cuerpo y la mente actúan de determinada manera en diferentes circunstancias. Dicho esto, te doy la bienvenida al primer capítulo de tu guía de instrucciones para manejar tu dolor. Espero que te sirva y que te guste, nos vemos al final.

¿Qué es el dolor... y por qué a veces lo sentimos en todo nuestro ser?
El dolor es una experiencia física y sensorial muy desagradable, pero también emocional. Si lo sufres habitualmente y no sabes manejar cómo te sientes ni física ni emocionalmente, cada día con dolor también es un suplicio.
El dolor, como el resto de los procesos que se producen en nuestro organismo, cumple una función biológica adaptativa y es muy importante para nuestra supervivencia. Este funciona como una señal de alarma, que nos avisa de que se ha producido o se va a producir un daño en nuestro cuerpo.
A veces, esta alarma está siempre encendida y supone un sinvivir para la persona que lo padece. Esto puede ocurrir por muchos factores que iremos viendo a lo largo de este libro. Primero vamos a aprender sobre el dolor para poder tomar acción sobre él. Porque ya sabes, para tratar algo, primero tenemos que conocerlo.
Aprender y ponerle nombre a lo que me ocurre: cuando entender es el primer alivio
Ponerle nombre a lo que nos ocurre es esencial. Tener información valiosa y que venga de fuentes fiables y científicas es muy importante para poder gestionar el dolor, las emociones que ocasiona y tu vida en general. Por eso, en este punto vamos a ver términos relacionados con cómo se origina, procesa y expresa el dolor desde un enfoque biopsicosocial.
Nocicepción
Proceso neuronal donde se procesan los estímulos que nos hacen daño o que podrían hacernos daño. Los nociceptores son los receptores del dolor, unas terminaciones nerviosas que responden a estímulos químicos, térmicos o mecánicos. Por ejemplo, una crema que te irrita la piel, una olla que tocas sin querer y te quema, o un pellizco. Estos receptores activan respuestas en nuestro organismo como taquicardia, hipertensión, náuseas o desmayos, incluso antes de que seamos conscientes del peligro.
Dolor neuropático
Dolor que se produce como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema nervioso somatosensorial, es decir, a los nervios que se encargan de transmitir sensaciones al cerebro, como el tacto, la temperatura o el dolor. Puede deberse a una compresión nerviosa, como una hernia discal, traumatismos, infecciones como el herpes zóster, enfermedades crónicas como la diabetes o cirugías y tratamientos médicos. Este dolor puede ser constante o aparecer de forma intermitente y a diferencia del dolor normal (nocioceptivo), que aparece como una respuesta a un daño físico real, este tipo de dolor no necesita que haya una lesión activa en los tejidos, porque el propio sistema 26 nervioso está alterado y genera una señal de dolor incluso sin que exista una amenaza física evidente.
Dolor por sensibilización central
Dolor que se produce cuando el sistema nervioso central —es decir, el cerebro y la médula espinal— aumenta su sensibilidad al dolor y amplifica la señal que recibe, como si se viera a través de una lupa. Esto significa que el cuerpo puede reaccionar con un dolor más intenso de lo normal a estímulos que normalmente no serían tan dolorosos. Este tipo de dolor no depende únicamente de un daño físico, sino también de factores emocionales, psicológicos y sociales como el estrés, la ansiedad, el entorno familiar o las condiciones laborales. Es frecuente en personas con dolor crónico porque el sistema nervioso permanece en «modo alerta» mucho más tiempo del necesario.
Conductas de dolor
Respuestas que surgen como consecuencia del dolor y el sufrimiento. Básicamente son las acciones que haces o evitas ante esa sensación dolorosa. Por ejemplo, gritar, llorar, pedir ayuda o cambios en el comportamiento, como moverte más lento, intentar adaptar tu vida para poder seguir con ciertas actividades o cambiar a otras que te vengan mejor.
Las conductas del dolor son las siguientes (quizá te sientas identificada con alguna):
- Conductas no verbales: gemidos, suspiros, contracciones, mantener posturas compensatorias para minimizar el dolor y hacer movimientos cuidadosos.
- Conductas verbales: hablar sobre las características del dolor que estás sintiendo y su intensidad, el tipo de dolor o la localización.
- Pedir ayuda: pedir medicamentos, tratamientos alternativos, masajes, solicitar asistencia médica o pedir que te ayuden con una tarea que te cuesta.
- Limitación de movimientos: guardar reposo o incluso interrumpir tu vida normal.
Expresar lo que te pasa y pedir ayuda es totalmente válido y necesario, pero hay que tener en cuenta algo importante: cuando estas conductas se vuelven repetitivas y se mantienen en el tiempo sin ir acompañadas de acciones dirigidas al cambio, pueden terminar reforzando la sensación de impotencia, y eso no te ayuda a estar bien. Cuando esto ocurre, el dolor se convierte en el centro de todo, tu vida se reduce y hace que estés más inactiva, más sola y con el ánimo más bajo. A lo largo de este libro, vamos a dejar atrás la posición de víctima para convertirnos en alquimistas. Como alquimista, tienes el poder de transformar, de adaptarte, de convertir el dolor en un motor que te impulse hacia la vida que realmente deseas. A partir de ahora, quiero que te reconozcas como la alquimista de tu propia historia.
Por otra parte, estas conductas pueden ser reforzadas por las personas de tu entorno. Pueden llevarlo a cabo de dos formas: refuerzo positivo o negativo. El primero se basa en que cuando te quejas, tus seres queridos te prestan atención, te cuidan, te miman y te tratan de forma especial. En cambio, el negativo sería cuando muestras tu sufrimiento y los demás te quitan de ciertas obligaciones. Por ejemplo, desde no tener que hacer la cama hasta no tener que ir a trabajar.
Todas estas conductas no suponen un problema en el caso de una crisis de dolor pasajero. Pero en nuestro caso (de largo recorrido), a veces, inconscientemente, se llega a utilizar el dolor como forma de comunicación con los demás. Ya has asumido el rol de enferma, es decir, la enfermedad y el dolor forman parte de tu identidad. Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar y acabar eliminando. En este caso, tienes puesto el foco en que estás enferma y que eso nunca va a cambiar. Déjame decirte una Cómo el dolor crónico cambia el cerebro: plasticidad cerebral y estrategias para manejarlo
cosa, y es que tienes mal puesto el foco de atención. Tú no eres una persona enferma, tu convives con una enfermedad que te causa dolor a diario, y esa enfermedad es tu compañera. Necesitas aceptarla, pero NO eres tu dolor. El dolor NO forma parte de tu identidad.
Dolor crónico, el huésped que no se marcha
El dolor crónico es un dolor de larga duración, que vive contigo cada día. Puede ser debido a una enfermedad crónica o puede no estar asociado a una causa orgánica. Se trata de un tipo de dolor que persiste más allá de los seis meses. Puede tener diferentes causas, en algunos casos puede empezar como un dolor asociado a una enfermedad concreta, pero que sigue estando aun después de que esa enfermedad se haya curado; puede ser producto de una enfermedad crónica, o puede no tener una relación directa con una causa orgánica que se conozca. Como vimos antes, este tipo de dolor deja de ser la señal que nos indica que existe un problema, es decir, deja de ser adaptativo para pasar a convertirse en el problema en sí, el cual genera otros nuevos. Por ejemplo, puede originar un trastorno del estado de ánimo como depresión o ansiedad, y puede hacer que acabes organizando tu vida en torno al dolor (la identidad de enferma de la que hablamos antes).
¿Cuántas somos? La epidemia silenciosa del dolor crónico
Te voy a decir algo que ya sabes porque lo vives cada día: el dolor crónico y las enfermedades autoinmunes son invisibles. Pero tienes que ser consciente de una cosa muy importante, no estás sola. El dolor crónico es una realidad mucho más extendida de lo que parece, aunque muchas veces no se le dé la visibilidad de la atención que merece.
Veamos la prevalencia del dolor crónico en Europa según varios estudios. Como verás, no se trata de algo anecdótico, sino de un problema generalizado y muchas veces dejado de lado por parte de las instituciones médicas y gubernamentales.
Tanto es así que las estadísticas en Europa no se centran en el dolor crónico como una enfermedad, sino como un síntoma relacionado con otras afecciones. Este enfoque deja de lado que el dolor crónico sea una enfermedad en sí misma, con síntomas claros, incapacidad de las personas para hacer su vida diaria y la influencia que tiene en la salud mental. Sabemos, por ejemplo, que ya en restos óseos antiguos se han encontrado signos de enfermedades degenerativas que probablemente cursaban con dolor crónico. El problema es que en comparación con enfermedades como el cáncer, la diabetes, los trastornos cardiovasculares o la salud mental, el dolor crónico aún no ha recibido la atención que merece como entidad propia. Es cierto: existen estudios y fuentes fiables que nos dan cifras e información y gracias a ellas he podido recopilar estos datos. Pero muchas veces, estos estudios no están pensados para entender el dolor crónico en su complejidad biopsicosocial, ni para responder a lo que realmente viven las personas que lo padecen.
En mi práctica diaria lo veo una y otra vez: pacientes que llegan tras años de pruebas, de médicos que no les escuchan, de diagnósticos tardíos o inexistentes, medicaciones sin sentido y derivaciones que parecen más una forma de quitarse un problema de encima que de ayudar de verdad. En definitiva, falta de empatía, coordinación y un enfoque global que entienda que el dolor no es solo físico: es emocional, social e identitario.
La prevalencia no es poca, el dolor crónico está extendido y generalizado. Sin embargo, sigue sin haber una Una línea clara de investigación, inversión y acompañamiento centrado en mejorar la vida de quienes lo sufren diariamente. Pero ¿sabes qué? Existen muchas herramientas que ya conocemos para trabajarlo y poder manejarlo: desde enfoques terapéuticos integrales basados en la evidencia científica hasta estrategias de gestión emocional, hábitos saludables y apoyo comunitario. Por eso estoy escribiendo estas líneas, para poner esas herramientas en tu conocimiento y que tú puedas transformar tu vida, aunque la investigación y la medicina, por el momento, vayan varios pasos por detrás.
Un viaje por las teorías sobre el dolor a lo largo del tiempo
A pesar de no haber mucha investigación sobre ello, las teorías que explican cómo funciona el dolor están muy acertadas a la hora de explicar qué es lo que ocurre a nivel físico y cerebral y por qué afecta de determinada manera a nuestro organismo. Básicamente, hay dos teorías: la compuerta y la multidimensional del dolor.

Teoría de la compuerta
Expone que el dolor no es solo una respuesta automática a una lesión, sino que el sistema nervioso tiene un mecanismo que lo amplifica o lo reduce. Este mecanismo ocurre en la médula espinal, donde se decide qué señales de dolor llegan al cerebro y con qué intensidad lo hacen.
La compuerta no es algo físico, sino una metáfora para describir el papel de un grupo de células en la médula espinal, específicamente ubicadas en una parte llamada sustancia gelatinosa del asta dorsal. Aquí, diferentes tipos de fibras nerviosas transmiten señales de dolor y otras sensaciones al cerebro. Estas fibras son las fibras gruesas (A-beta), que transmiten sensaciones no dolorosas como el tacto y la presión, y cierran la compuerta. También están las fibras finas (A-delta y C), que transmiten señales de dolor y son las encargadas de abrir la compuerta.
El cerebro también puede influir en esta compuerta del dolor a través de un sistema de control descendente. Cuando experimentamos ciertos estados psicológicos y emocionales —como estrés, ansiedad, relajación o distracción—, el cerebro envía señales hacia la médula espinal que pueden abrir o cerrar la compuerta. De esta manera, el cerebro no se limita únicamente a recibir las señales de dolor, sino que participa activamente en su regulación, modulando la intensidad de la experiencia dolorosa que finalmente percibimos.
Algunas sustancias químicas del cerebro como las endorfinas y la serotonina actúan como analgésicos naturales, cerrando la compuerta. Algunos estados emocionales como la calma, el bienestar y la distracción pueden activar este sistema y reducir el dolor. Por el contrario, el estrés y la ansiedad aumentan la sensibilidad al dolor y mantienen la compuerta abierta.
Cuando el dolor se vuelve crónico, el sistema de la compuerta puede desajustarse. La compuerta se queda demasiado tiempo abierta y el sistema nervioso responde de forma exagerada. Esto es lo que ocurre en enfermedades como la fibromialgia y a esto lo llamamos hipersensibilización. Las señales del cerebro que deberían cerrar la compuerta no funcionan bien, lo que aumenta la percepción del dolor —a esto lo llamamos pérdida de control inhibitorio—. Con el tiempo, el sistema nervioso se acostumbra a mantener la compuerta abierta, haciendo que el dolor se vuelva más intenso y persistente —esto se llama neuroplasticidad negativa—.
La teoría de la compuerta nos ayuda a entender que el dolor no es solo un daño físico, sino que el sistema nervioso y el cerebro tienen un papel clave en su regulación. Para ti, que vives con dolor crónico, esto significa que hay formas de influir en cómo experimentas el dolor, pues existen técnicas físicas, emocionales y psicológicas que pueden ayudar a cerrar la compuerta y mejorar tu calidad de vida.
Teoría multidimensional del dolor
Sostiene que el dolor está compuesto por tres dimensiones muy relacionadas, las cuales configuran y determinan la experiencia malestar en las personas. Estas son la dimensión sensorial —parte del dolor que sientes, tiene que ver con la magnitud y la zona donde está localizado el dolor—; la dimensión afectiva —recoge los aspectos emocionales del dolor, como la sensación de ser desagradable y las conductas que vimos antes—; y la dimensión cognitiva —esta dimensión integra toda la información, como las experiencias pasadas, las creencias o la atención, lo que conforma la percepción final del dolor—.
En resumen, según este modelo, el dolor es una experiencia subjetiva, es decir, individual y personal, que está mediada por variables sensoriales, afectivas y cognitivas. Actualmente, se entiende que además de estas variables, el contexto familiar y social de cada persona también influye en la experiencia de dolor.
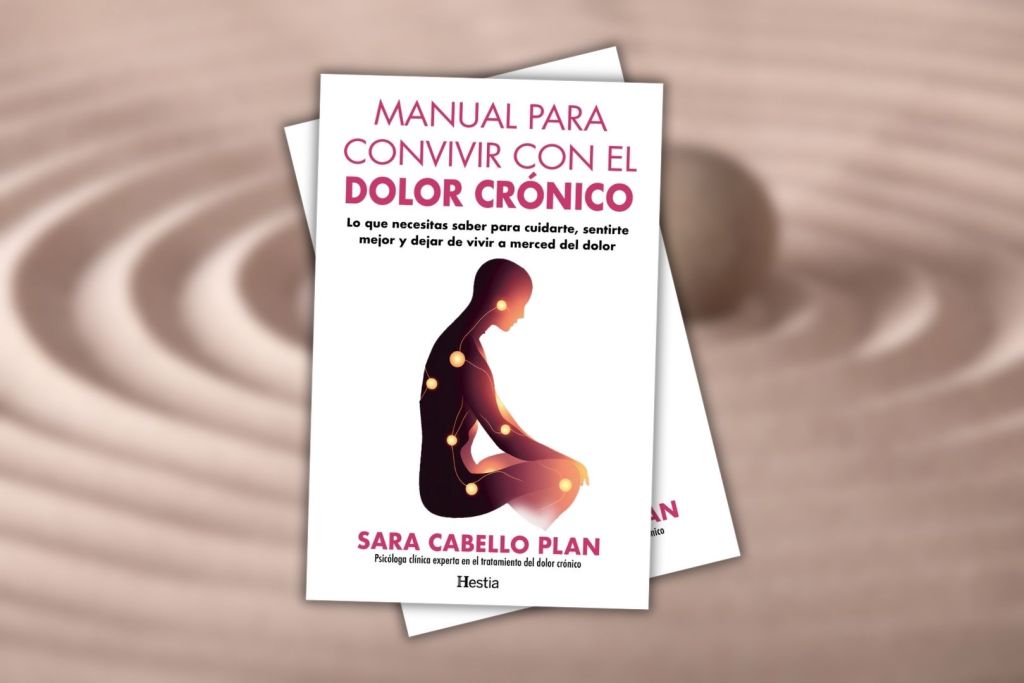
La magia de las endorfinas
En 1973, unos neurocientíficos encontraron un sistema analgésico del propio cuerpo, las endorfinas. Como hemos visto, las endorfinas cierran la compuerta del dolor. Estas son opioides que produce nuestro propio cuerpo y que funcionan como neurotransmisores. Sus efectos son parecidos a la acción analgésica de los opiáceos. Las endorfinas reducen el dolor y estimulan zonas del cerebro donde se generan las emociones positivas. Actúan como una fuente de bienestar y como un analgésico natural que no provoca adicción. Están presentes en nuestro sistema nervioso central y en nuestro aparato digestivo.
Quédate con esta información porque trabajaremos con ella en capítulos posteriores.
Nuestro cuerpo activa una señal de alarma cuando detecta dolor y la desactiva una vez que ya no es necesaria. Durante este proceso de activación, se liberan endorfinas —nuestros analgésicos naturales— para ayudar a controlar la sensación dolorosa. Sin embargo, las endorfinas no solo se producen como respuesta al dolor. También las segregamos durante actividades placenteras como el ejercicio físico intenso, el enamoramiento, las relaciones sexuales, e incluso al consumir ciertos alimentos como el chocolate o comidas picantes. Quédate con esta información porque trabajaremos con ella en capítulos posteriores.




