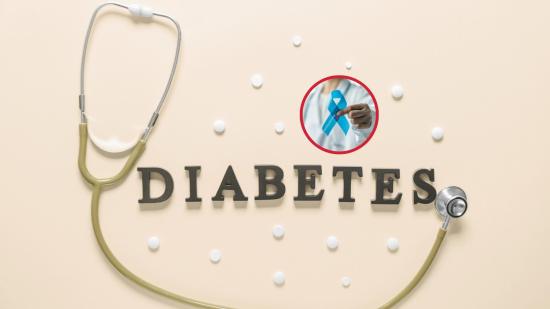¿Nos pude explicar cómo está aplicando ya la inteligencia artificial el ISCIII. ¿Qué supone realmente en la actualidad la gestión masiva de los datos?
Lo importante es la pregunta que se realiza y el buen criterio a la hora de elegir las diferentes herramientas que nos permiten dan respuestas científicamente robustas. En ese campo, la inteligencia artificial es una herramienta adicional a las actuales. Desde el punto de vista práctico, el ISCIII reúne una gran cantidad de información. Por ejemplo, desde hace varios años muchos de los proyectos de investigación financiados por nuestra organización deben proporcionar los datos generados a través de sistemas interoperables que permitan su explotación combinada. Este ha sido el caso de los proyectos vinculados a la infraestructura IMPACT. Por otro lado, su utilidad en vigilancia epidemiológica y microbiológica está fuera de toda duda si bien, vuelvo a insistir, lo más importante sigue siendo la pregunta que se le hace y cómo esta responde a las necesidades no cubiertas. Finalmente, las aplicaciones en telemedicina están en nuestro radar más inmediato y con el objetivo de acercar la investigación clínica a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su lugar de residencia.
Está cambiando la forma de enfermar de la población y el cambio climático es cada vez un factor más determinante en salud, ¿cómo puede la inteligencia artificial hacer frente a estos retos?
Desde la perspectiva científica hay varios aspectos que son clave. Por un lado, la evolución de nuestras sociedades y el impacto de los determinantes socioeconómicos están jugando un papel central en la forma de enfermar y en la esperanza de vida. Un ejemplo de ello es el acceso a alimentos saludables o la forma en la que las personas pueden hacer frente a eventos climatológicos extremos. Por otro lado, la esperanza de vida está aumentando y, en algunos casos, las personas alcanzan edades extremas en condiciones excelentes. Además, estamos observando un incremento de ciertas enfermedades en jóvenes cuya incidencia no es explicable completamente por el cribado. Adicionalmente, debemos tener en cuenta tanto las bases genéticas de la enfermedad como la predisposición a la misma y cómo ello se combina con la renta, los hábitos de vida y la posibilidad individual y colectiva de acceder a entornos saludables. Todo ello supone una enormidad de datos para los que la inteligencia artificial deberá generar evidencias en salud a partir de un círculo virtuoso en el que sociedad e individuo se retroalimentan.

¿Puede ayudar la IA al desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos como la terapia génica?
En el desarrollo de nuevos fármacos, sea a través de reposicionamiento o de nuevos diseños, la inteligencia artificial acelera procesos hasta ahora prolongados. Además, permite reducir la redundancia experimental para lo que es necesario combinar ciertos parámetros asociados a los conceptos de innovación y ciencia abierta con la propia inteligencia artificial. Pero más allá de este planteamiento general, la inteligencia artificial tiene una aplicación muy directa más allá de la obvia en enfermedades monogénicas. El salto cuantitativo y cualitativo está vinculado a las patologías de base poligénica, donde un conjunto de genes, funcionando de una manera determinada ante ciertas condiciones ambientales y de hábitos de vida, se asocia al desarrollo de una enfermedad. Piensen que el ser humano tiene varias decenas de miles de genes en cada célula y, en consecuencia, intenten hacerse una idea de la enormidad de combinaciones que se pueden generar en los diferentes órganos y tejidos humanos, todo ello bajo el marco de influencia de los hábitos de vida y los determinantes sociales. En este sentido, y quizá influenciado por mi tendencia a intentar simplificar las cosas complejas, personalmente tengo mucho interés en complementar esa visión que busca e intenta modificar la causa de la enfermedad con la investigación orientada a buscar las combinaciones protectoras de enfermedad. Es decir, busquemos las bases poligénicas que protegen de la enfermedad a determinados individuos pues eso nos permitiría actuar poblacionalmente sobre la conservación de la salud.
¿Va a ayudar a anticipar pandemias y epidemias con mejores sistemas de alerta?
Nosotros así lo vemos y estamos explorando el valor científico del uso de datos procedentes de entornos no convencionales a la hora de anticipar eventos de salud. Pero la clave no está en lo que seamos capaces de hacer en el futuro, sino en la capacidad de coordinar todas nuestras capacidades en el presente.
¿Y en la evaluación de proyectos científicos?
Debemos pensar que nuestro sistema de ciencia está gestionando los mayores presupuestos de su historia y que estos fondos se distribuyen mayoritariamente en concurrencia competitiva. Para seleccionar a los mejores, se realiza un ejercicio de calidad comparada entre las diferentes propuestas que se nos presentan. Junto a ello sabemos que muchos proyectos ya emplean sistemas de inteligencia artificial para su redacción o justificación de resultados, y nuestros equipos de evaluación precisarán herramientas de ayuda similares a las empleadas por los solicitantes. Anticipo un desarrollo de este campo que puede ofrecer muchas oportunidades para profesionales que van desde la lingüística hasta la filosofía pasando, por supuesto, por la computación. Aquí quiero destacar el papel que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la Lengua jugará en ello.

Por su formación de oncólogo, ¿cuál cree que será el impacto en la especialidad?
La oncología es uno de los ámbitos donde la aplicación de la Medicina Personalizada se inició y los resultados están aquí, en forma de curación y cronificación de enfermedades previamente letales. Sin embargo, quedan retos que deben marcar la agenda de los futuros años. En primer lugar, la inteligencia artificial debe ayudarnos a implementar programas de cribado más eficientes. Estos programas combinados con una firme política orientada a la protección de la salud frente a hábitos indubitadamente tóxicos son los que permitirán superar las actuales barreras de supervivencia. En segundo lugar, la aplicación de la Inteligencia Artificial y la disección genómica permite individualizar tumores. Esta individualización generará un conjunto de tumores muy poco frecuentes donde antes teníamos un único tumor. La inteligencia artificial ayudará a resolver las limitaciones derivadas del diseño de ensayos clínicos en los que será imposible emplear los grandes tamaños muestrales que, hasta ahora, guían muchos patrones regulatorios.
La desinformación en salud es uno de los mayores retos. ¿Podrá la IA combatirla? ¿Cómo lo hará?
La historia de la humanidad ha estado rodeada de desinformación, de falacias pretendidamente científicas o, como diría Dostoyevski, de semiciencia. La inteligencia artificial no va a resolver esto, ya que la desinformación se combate con educación y rigor científico. Ahí es donde creo que la inteligencia artificial impulsará el impacto que educación y ciencia ejercen frente a las intenciones de aquellos que tiranizan a través de la ignorancia y la pobreza.