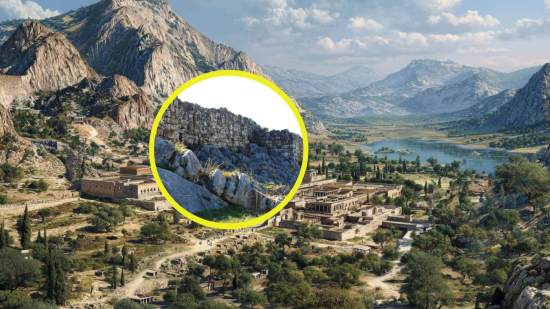Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es sin duda el sistema estelar mejor estudiado del universo. Al fin y al cabo es el más próximo y nuestro planeta orbita alrededor de una de las estrellas que lo forman. Sin embargo aún quedan multitud de preguntas por responder sobre su formación, evolución y estructura actual. Para responder estas preguntas existen diferentes líneas de investigación, todas ellas englobadas dentro de lo que se conoce como arqueología galáctica.
Por un lado tenemos el estudio de la formación y evolución de la galaxia como un todo y de las múltiples galaxias enanas que la orbitan y que han influido en su evolución. Por otro lado está el estudio de las diferentes regiones estelares, de cómo éstas se han ido formando y evolucionando. Por último se investiga la evolución química de la galaxia, es decir cómo ha ido cambiando la proporción relativa de los diferentes elementos químicos, que hacían posibles la formación de planetas o estrellas diferentes. Todas estas líneas están por supuesto relacionadas entre sí. La composición química de la galaxia la determinan las estrellas que nacen y mueren, que a su vez son influenciadas por la dinámica de las diferentes galaxias enanas, que aportan nuevo gas o provocan la contracción y activación de nubes hasta ese momento inactivas.
Las estrellas prehistóricas, formadas en los inicios del universo a distancias increíbles, a las que telescopios como el Hubble no deberían tener acceso por limitaciones técnicas, han sido encontradas en grandes cantidades en las galaxias enanas satélite de la Vía Láctea. Otras galaxias satélite menos afortunadas han acabado siendo devoradas por su vecina mayor y han acabado formando parte de ésta. Sin embargo ambas podrían ser imprescindibles a la hora de reconstruir la formación de nuestra galaxia.

Gracias a las observaciones minuciosas de una joven generación de satélites y experimentos como Gaia, APOGEE o GALAH ha permitido un avance sin precedentes en nuestro estudio de esta evolución. Gracias a ellos somos capaces de caracterizar millones de objetos diferentes de nuestra propia galaxia, estudiando su localización, composición, velocidad y dirección. Esto nos permite distinguir entre las estrellas que se han formado en el disco de la Vía Láctea y aquellas que se han formado en ambientes menos dinámicos o menos ricos en metales (para los astrofísicos los metales son cualquier elemento más pesado que el helio), como los presentes en galaxias enanas.
Esta evolución galáctica por supuesto debe entenderse dentro de un contexto mayor, el de la evolución de todo el universo y la formación de las diferentes estructuras que en él observamos. Este contexto lo da el modelo cosmológico actual, abreviado en inglés como ΛCDM o Lambda Cold Dark Matter, que postula que todas las galaxias se forman, evolucionan y viven dentro de halos de materia oscura. Es decir, afirma que es la materia oscura la que crea el germen gravitatorio que acabará con la formación de una galaxia. Este modelo predice también que los paquetes pequeños de esta materia oscura son los que primero se forman y más rápido evolucionan, situando el origen de las galaxias grandes, como la nuestra, en anteriores galaxias enanas. La mayoría de estas acabarán agrupándose en cantidades cada vez mayores, dando lugar a objetos como la Vía Láctea, con algunas de ellas quedando a su alrededor.
Aquellos que no sucumbieron al tirón gravitatorio deberían ser detectables a día de hoy, envueltas en subhalos de materia oscura que consiguieron reunir suficiente gas como para formar estrellas hace mucho tiempo. Aquellas estrellas contenían los ingredientes químicos que se habían formado en los primeros instantes del universo, principalmente hidrógeno y helio, con diferentes isótopos y ridículas cantidades de litio. Desde entonces las sucesivas generaciones de estrellas han ido creando nuevos elementos o bien mediante la fusión nuclear que las hace brillar o en los últimos momentos de sus vidas, en potentes explosiones como las de supernova. Con el paso de los miles de millones de años esto ha hecho que la composición química de la galaxia haya ido cambiando. Sin la creación de estos elementos no podrían crearse planetas como la Tierra, con grandes cantidades de oxígeno, hierro, silicio o magnesio ni podría aparecer sobre planetas como éste la vida, que requiere principalmente de carbono, nitrógeno y oxígeno, además de muchos otros elementos en menores cantidades.
Todos los elementos estables desde el carbono al uranio han sido creados en procesos estelares. Por tanto queda claro que la abundancia relativa de cada elemento química en las diferentes regiones de la Vía Láctea, como el disco, el halo o el bulbo galáctico nos permite estudiar la evolución astrofísica de las estrellas que los han formado y del entorno en que residen. Cuando las estrellas más masivas y efímeras mueren, esparcen estos nuevos elementos por su entorno, propiciando la creación de nuevos astros con diferentes composiciones químicas. Cada estrella es por tanto un fósil que retiene información muy concreta del momento y el ambiente en el que se formó, permitiéndonos estudiar el pasado observando las estrellas del presente. Esto por supuesto puede aplicarse a otras galaxias, además de a la Vía Láctea.
Referencias:
- Vasily Belokurov, Galactic Archaeology: The dwarfs that survived and perished, New Astronomy Reviews, 57, 3–4, 2013, https://doi.org/10.1016/j.newar.2013.07.001.
- Chiaki Kobayashi, Amanda I. Karakas, Maria Lugaro, The Origin of Elements from Carbon to Uranium, The Astrophysical Journal, 2020, https://doi.org/10.48550/arXiv.2008.04660