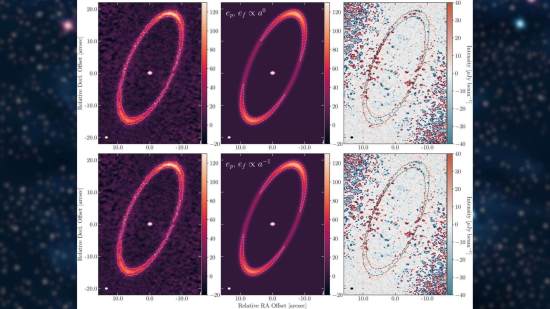Hubo una época durante los inicios del universo que hoy conocemos como la “edad oscura”. Aunque el nombre parezca sacado de una obra fantástica, la realidad es que es puramente descriptivo: en esta época aún no se habían formado las primeras estrellas y no había nada que pudiera iluminar el universo con su luz. La edad oscura estaría comprendida entre unos 380 000 años después del Big Bang y unos pocos cientos de millones de años después. Es decir, esta época habría empezado cuando se emitió la luz que hoy forma el Fondo Cósmico de Microondas y habría terminado con la formación de aquellas primeras estrellas.
Sin embargo, aquellas primeras estrellas de la historia siguen siendo uno de los grandes problemas por resolver de la astrofísica, pues aún no han sido detectadas. Esto podría cambiar con el resultado de un nuevo artículo publicado por la Academia de las Ciencias de China. Nuestros modelos de formación y evolución estelar y las simulaciones numéricas que informan predicen que aquellas primeras estrellas llegaron a alcanzar masas cientos de veces mayores que la de nuestra estrella. Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de Población III, habrían estado formadas únicamente por hidrógeno y helio, con minúsculas cantidades de litio, pero sin presencia de elementos más pesados como el carbono o el oxígeno. Estos fueron los únicos elementos formados durante el Big Bang, por lo que literalmente no habría más materia con la que formar estrellas.
En la actualidad, solo un puñado de las estrellas más grandes observadas acumulan entre 100 y 200 veces la masa solar y estas mediciones tienen una gran incertidumbre en la mayoría de casos. En general, cuanto más masiva es una estrella menos común es en nuestra galaxia y en el universo. Además, cuanto mayor es su masa más corto es su tiempo de vida, lo que dificulta todavía más su observación.
De entre aquellas estrellas increíblemente masivas que se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, se estima que las estrellas con masas comprendidas entre las 140 y las 260 masas solares deberían acabar sus días con una explosión de supernova de inestabilidad de pares. Este tipo de supernovas son muy diferentes a los tipos que observamos habitualmente y dejan una huella química tras de sí muy característica, pues la energía liberada durante la explosión permite la creación de nuevos elementos químicos en grandes cantidades. Sin embargo, nunca se ha detectado esta huella química, hasta ahora.
Un nuevo estudio, liderado por Zhao Gang, de la Academia de las Ciencias de China y en colaboración con investigadores japoneses y australianos, ha identificado lo que podría ser una estrella con la abundancia de elementos más pesados que el helio que esperaríamos dejara tras de sí una de estas estrellas gigantescas de Población III. La estrella identificada se sitúa en el halo de nuestra galaxia, una región difusa que envuelve a la Vía Láctea y que contiene gran cantidad de estrellas.
Durante una supernova de inestabilidad de pares el núcleo de la estrella colapsa rápidamente por una pérdida de presión repentina. En estas estrellas tan masivas se alcanzan tales temperaturas, de más de 300 millones de grados, que los fotones emitidos durante los procesos de fusión nuclear se emiten principalmente en el rango de los rayos gamma, la radiación más energética conocida. Estos rayos gamma pueden llegar a tener energía suficiente como para generar, tras la interacción con un núcleo atómico o con otros fotones, un par de partículas consistente en un electrón y un positrón (que es la antipartícula del electrón). Puesto que los fotones de esos rayos gamma eran precisamente los que estaban ejerciendo la presión necesaria para contrarrestar la gravedad de la estrella y evitar que colapse, al convertirse en pares electrón-positrón, dicha presión disminuirá. Si la temperatura del núcleo de la estrella es suficientemente alta, suficientes fotones se transformarán en pares de partículas y esta caída de la presión ocurrirá de forma repentina.

Al caer la presión, la gravedad dominará, comprimirá el núcleo y provocará una reacción de fusión nuclear desmedida que consumirá el núcleo de la estrella en segundos, liberando tanta energía que hará explotar la estrella en forma de supernova. Una de las huellas químicas más distintivas de este tipo de supernovas es la gran diferencia en la cantidad producida de elementos con un número atómico par o impar, es decir que tienen una cantidad par o impar de protones.
Pues esto es precisamente lo que han detectado estos investigadores. Una estrella con poca presencia de elementos más pesados que el helio, pero que tiene concentraciones de esos elementos compatibles con lo que los modelos predicen que se debería formar en las cercanías de una explosión de supernova de este tipo. Por tanto, la estrella observada debió formarse a partir de una nube de gas y polvo repleta de los restos de estas primeras estrellas. Aunque sin duda hacen falta más estudios y análisis en esta dirección, este resultado es prometedor y podría ser la primera pista para resolver el puzzle de las primeras estrellas del universo.
Referencias:
- Xing, QF., Zhao, G., Liu, ZW. et al. A metal-poor star with abundances from a pair-instability supernova. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06028-1