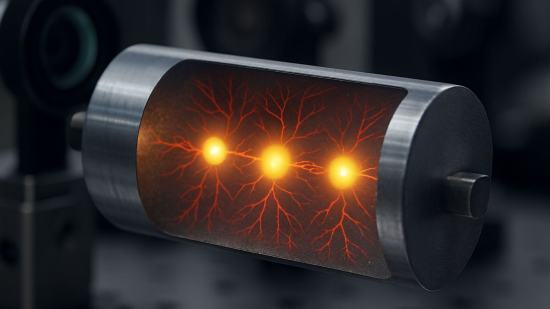El siglo XX fue el siglo de las partículas. Al comienzo de este siglo conocíamos únicamente la existencia de una única partícula: el electrón. Cuando llegó a su fin, conocíamos varios cientos de ellas. Esta explosión en el número de partículas empezó muy lentamente. La siguiente partícula en ser descubierta podríamos decir que fue el fotón, la partícula de la luz. Este descubrimiento lo haría Albert Einstein, aunque el caso de esta partícula fue peculiar. La luz, por supuesto, se conocía desde tiempos inmemoriales. Desde más de dos siglos antes de los trabajos de Einstein, generaciones de científicos habían debatido sobre la naturaleza de la luz.
Unos defendían que debía consistir en un chorro o corriente de partículas, mientras que otros apoyaban la idea de que se trataba de una onda que se propaga por el espacio. Sin embargo, no habíamos tenido la capacidad de observar dichas partículas como para “distinguirlas”. Tampoco Einstein lo hizo directamente. Él más bien teorizó que la radiación electromagnética, que las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo habían demostrado que era la luz, debía estar cuantizada. Según Einstein, si consideramos que esa radiación viene en paquetitos compactos de una energía concreta, muchos fenómenos podrían explicarse. Estos paquetitos serían los fotones.
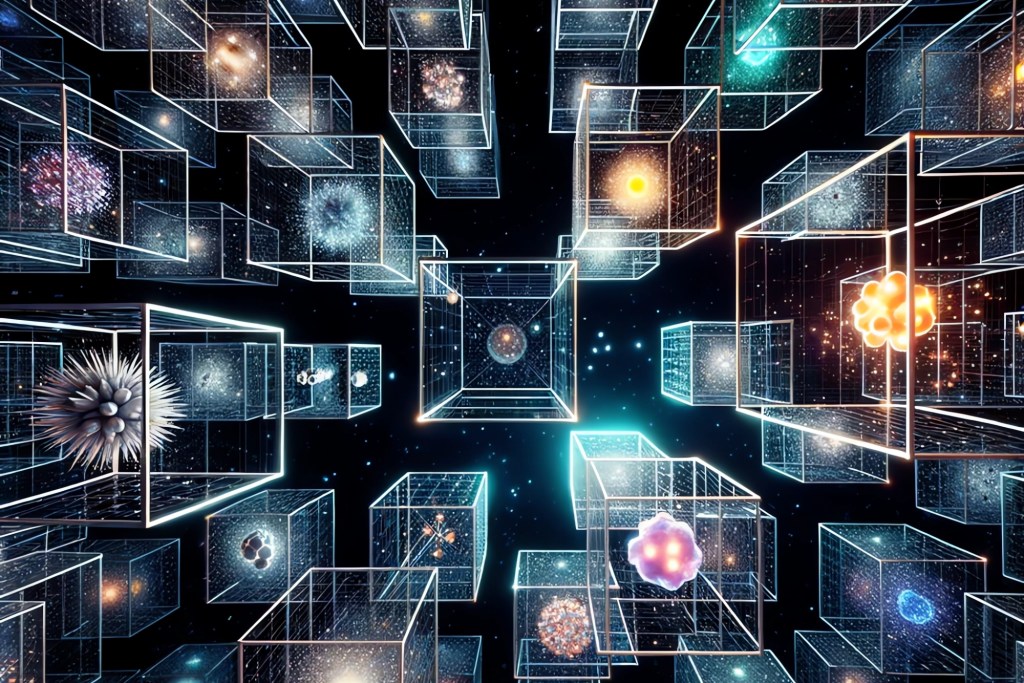
Partícula a partícula
La siguiente partícula en ser descubierta fue el protón, por parte de Ernest Rutherford en 1919. El mismo Rutherford había descubierto unos años antes que la masa de los átomos estaba concentrada principalmente en una región muy pequeña en su centro, en su núcleo atómico. El protón sería el núcleo atómico más simple, el del átomo de hidrógeno. El otro componente de los núcleos atómicos, el neutrón, se hizo de esperar un poco más. Al no tener carga eléctrica, se hacía más complicado manipularlo, por lo que no fue hasta 1932 que James Chadwick pudo encontrar evidencias suficientes de su existencia. Fue en esta época cuando la física de partículas comenzó a despegar. Sin embargo, si no se hubiera descubierto ninguna partícula más, los científicos de principios de siglo no se habrían llevado las manos a la cabeza. Las 4 partículas subatómicas conocidas hasta el momento permitían explicar los átomos y la luz y por tanto la química, la óptica y el electromagnetismo de la época.
Comienza la fiesta de las partículas
Pero por suerte al universo no le importa nuestra tranquilidad, no le da reparo darnos trabajo. El mismo año de 1932 fue descubierto el positrón por parte de Carl Anderson, la primera partícula de antimateria descubierta, que había sido predicha cuatro años antes por Paul Dirac. En 1936 el mismo Anderson descubrió el muón mientras estudiaba los rayos cósmicos, partículas increíblemente energéticas que alcanzan las capas altas de la atmósfera provenientes del espacio. El muón fue completamente inesperado. Se trataba de una partícula con las mismas propiedades de carga eléctrica y espín que el electrón, pero que sin embargo tenía una masa 207 veces superior. Durante los primeros años se confundió con el pión, una partícula que había sido predicha por Hideki Yukawa en 1935 como responsable de la interacción fuerte entre protones y neutrones. Esta confusión desapareció en 1947 cuando se consiguió observar el verdadero pión, en placas fotográficas dispuestas a más de 5000 metros de altura en las montañas de Bolivia.
Primera partícula compuesta
El pión fue la primera partícula compuesta descubierta tras el protón y el neutrón. Esta partícula, que en verdad puede aparecer en tres formatos, consiste en la unión de un quark up o down con un antiquark up o down. Según la combinación concreta la partícula resultante tendrá carga positiva, negativa o neutra. El pión era el primer ejemplo de mesón, un tipo de partícula compuesto por la unión de un quark y un antiquark. El otro tipo de partículas compuestas conocidas son los bariones, partículas compuestas por la unión de tres quarks. El protón y el neutrón son los bariones más ligeros de la naturaleza.
También en 1947 se descubrió el kaón, otro mesón que contenía un nuevo tipo de quark, llamado quark extraño (o strange en inglés). Apenas 3 años después, en 1950, se descubrió la partícula Λ0 (lambda cero), el barión más ligero que contiene un quark strange. En un principio estas nuevas partículas compuestas, con diferente contenido de quarks, no se entendían muy bien. Con los desarrollos teóricos de la teoría cuántica de campos y el descubrimiento de cada vez más partículas se entendió que estaban constituidas por combinaciones de quarks tal y como hemos explicado más arriba. En 1956 se descubrió el neutrino, que parecía similar al electrón pero sin carga eléctrica y una masa mucho menor. En 1975 se descubrió el tauón, que era como el electrón y el muón, pero todavía más masivo. Este tauón completaba las tres generaciones de leptones cargados de la naturaleza. Las generaciones son cada uno de los grupos de partículas con propiedades idénticas pero con progresivamente mayor masa. La primera generación estaría formada por los quarks up y down, el electrón y el neutrino electrónico. La segunda generación la conformarían los quarks strange y charm (encanto en español), el muón y el neutrino muónico. La tercera y última generación contendría a los quarks bottom y top, al tauón y al neutrino tauónico.
Modelo quark
En la actualidad sabemos que todos los quarks menos el top pueden crear partículas compuestas. El top es incapaz porque su tiempo de vida es tan increíblemente corto, que no tiene tiempo de formar la interacción necesaria con las otras partículas. Existen cientos de combinaciones de los quarks u, d, s, c y b entre mesones (quark-antiquark) y bariones (tres quarks). No solo por las combinaciones puras, sino porque estas partículas pueden aparecer con diferentes valores del espín y en estados “excitados”, en partículas que con la misma composición fundamental, acumulan mayor masa.
No olvidemos los bosones
Además de estas por supuesto tenemos los bosones, que se encargan de mediar la interacción entre las diferentes partículas. El fotón ya lo hemos visto, se encarga de la interacción electromagnética. La partícula equivalente para la interacción fuerte sería el gluón, una partícula sin masa que fue descubierta en 1979. Realmente existen 8 tipos de gluón. Los bosones de la interacción débil serían el bosón neutro Z y los bosones cargados W, que aparecen en dos tipos, con carga eléctrica positiva y negativa. Estas partículas fueron descubiertas en 1983, aunque fueron predichas por los padres de la teoría electrodébil años antes.
Como puedes ver, la cantidad de partículas subatómicas conocidas es inmensa. Si bien el Modelo Estándar de la física de partículas es capaz de dar cuenta de sus propiedades en general, todavía nos queda mucho que investigar sobre lo que ocurre en el interior de muchas de ellas. Esta investigación sin duda arrojará pistas valiosísimas sobre características fundamentales de las interacciones que hacen posible la existencia de cada partícula.
Referencias:
- R.L. Workman et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2022, 083C01, DOI: 10.1093/ptep/ptac097
- Griffiths, David J. (2008). Introduction to Elementary Particles (Second, Revised ed.). Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-40601-2
- Halzen, Francis; Martin, Alan (1984). Quarks & Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. John Wiley & Sons. ISBN 9780471887416.