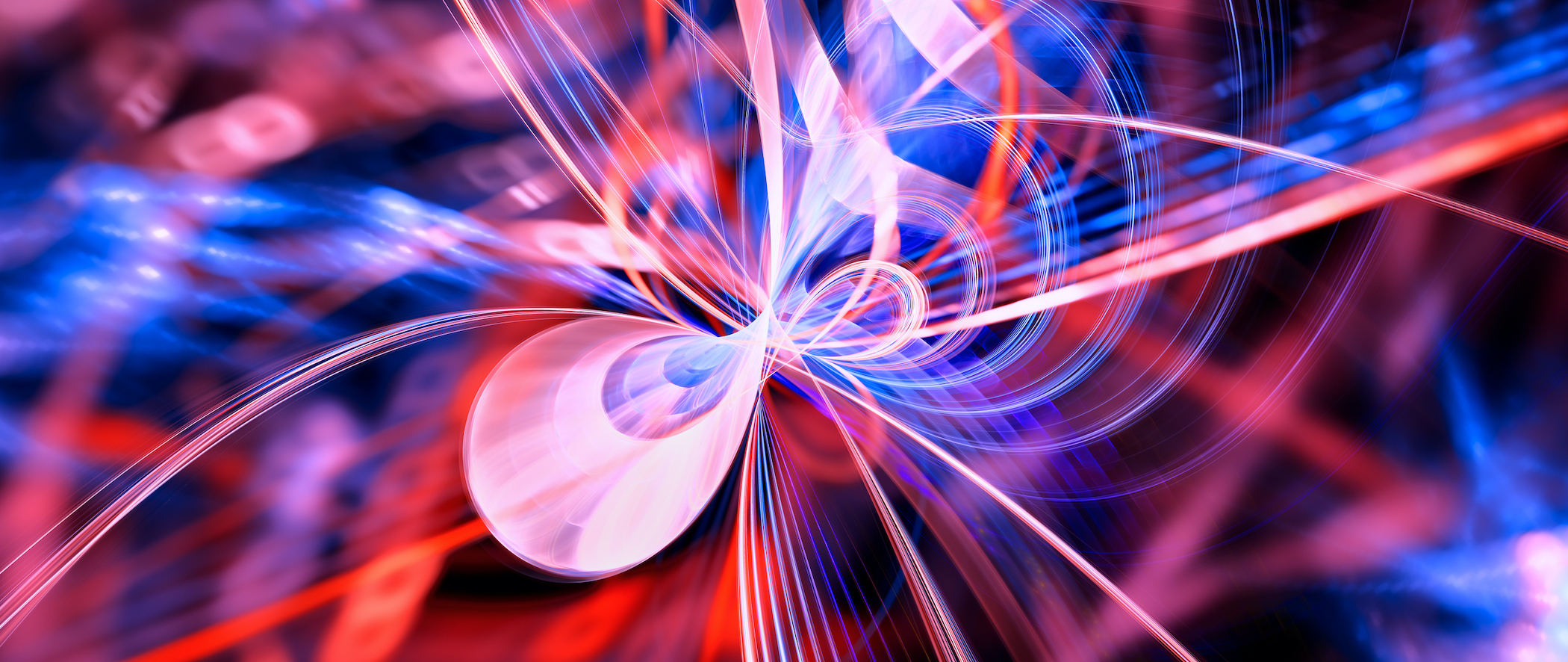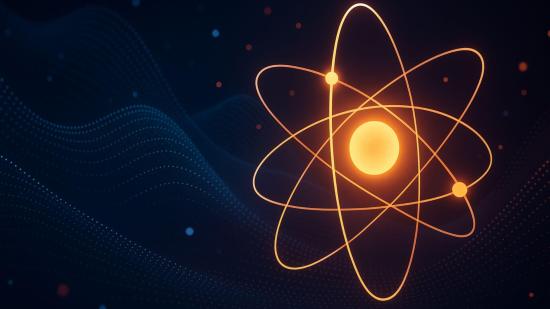En la historia de la ciencia hay muchos casos de científicos que, en un momento u otro, se opusieron a una nueva teoría con la que no comulgaban. También, de otros que se mostraron reticentes porque tenían celos de aquellos que habían participado en su desarrollo. Menos frecuente es el caso de investigadores que se hayan mostrado abiertamente incómodos con algunos de los aspectos de una teoría que, ellos más que nadie, hubiesen contribuido a alumbrar. Y en este sentido, quizás el caso más célebre sea el de Albert Einstein con respecto a la teoría cuántica.

Cuanto de luz
Einstein no solo puede considerarse un pionero de pleno derecho de la teoría, sino que le propinó el primer espaldarazo serio con el esclarecimiento del efecto fotoeléctrico, allá por 1905. De hecho, fue el propio Einstein quien introdujo el término «cuanto de luz», que veinte años más tarde sería sustituido por el de «fotón». El genio de Ulm estaba muy de acuerdo con las ideas de Planck, pues entendía que solucionaban de un plumazo algunos de los enigmas más intrigantes de la física decimonónica, tales como la famosa «catástrofe ultravioleta». Antes de la intervención de Einstein, la cuantización era poco más que un artificio matemático que solucionaba un problema. Después, se convertiría en una verdad paulatinamente aceptada por toda la comunidad científica. Sin embargo, en las décadas que siguieron, y a medida que la teoría se iba desarrollando, los físicos fueron poniendo de manifiesto en toda su extensión sus extrañas características, y más en concreto algunas propiedades de los sistemas cuánticos que desafiaban abiertamente ciertas nociones ampliamente admitidas acerca de la naturaleza de la realidad. En efecto, y de forma sorprendente, la mecánica cuántica pasó poco a poco a describir cómo en la escala de lo inimaginablemente diminuto el mundo parecía regirse por leyes muy diferentes a las que experimentamos en nuestra vida cotidiana, con objetos y escenarios difusos donde las partículas son a la vez ondas, donde rige el principio de incertidumbre de Heisenberg y donde los sistemas cuánticos se encuentran en una superposición lineal de estados. Paradojas como la planteada por el famoso «gato de Schrödinger» llevaron a los físicos a discutir durante décadas sobre las implicaciones de la teoría cuántica, tanto desde un punto de vista científico como filosófico. Las interpretaciones se sucedían sin descanso y cada postura tenía tanto sus partidarios como sus detractores.
Con el tiempo, la corriente principal de pensamiento hacia la teoría cuántica cuajó en lo que se vino a llamar la «interpretación de Copenhague», liderada por Niels Bohr y otros destacados científicos, una visión positivista que podría resumirse en que la mecánica cuántica solo se ocupa de aquello que se puede medir, no teniendo ningún sentido preguntarse si algo que no puede medirse existe a pesar de ello. Esta posición era inaceptable para Einstein, un científico de pensamiento «realista» para el cual los valores de las propiedades de un sistema existen independientemente de que sean observadas o no. En sus propias palabras, Albert lanzaba preguntas del tipo: «¿Está la Luna ahí cuando nadie la mira?». Para él, la incertidumbre intrínseca a la mecánica cuántica, sobre todo en lo referente a las superposiciones lineales de estados, así como la naturaleza probabilística de la teoría, le resultaban profundamente incómodas. Por supuesto, Einstein no negaba el extraordinario potencial de la nueva mecánica para describir con una precisión increíble una infinidad de fenómenos, pero entendía que se trataba de una teoría incompleta, muy útil en la práctica pero por detrás de la cual debía subyacer una descripción más precisa —y a sus ojos más «real» y más acorde con nuestra experiencia diaria— de los sistemas individuales. De esta forma, los asombrosamente exactos cálculos de la mecánica cuántica no serían sino una formulación estadística de esa otra teoría más detallada, que describiría la realidad «objetiva» subyacente.
Esta idea de la presencia de variables ocultas fue abrazada años más tarde por otros físicos notables, como David Bohm, otro apóstata de la mecánica cuántica que estaba convencido de que Einstein tenía razón, o como el propio Schrödinger, quien creó la paradoja del gato precisamente para poner de manifiesto lo que él consideraba como inconsistencias de la teoría. En una famosa carta a su colega y amigo Max Born, Albert escribía: «La mecánica cuántica es realmente imponente. Pero una voz interior me dice que aún no es la buena. La teoría dice mucho, pero no nos aproxima realmente al secreto del “viejo”. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que Él no tira dados». A Einstein le gustó tanto su propia frase que más tarde la repetiría sin cesar, obligando a Bohr a contestarle con la no menos famosa: «Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer». A partir de 1927, las famosas conferencias Solvay fueron el escenario del continuo debate entre ambos genios —rendidos admiradores el uno del otro— con continuas argumentaciones de Einstein seguidas de la correspondiente refutación por parte de Bohr. Es bien sabido que la interpretación de este último fue la que al final se impuso, aunque Einstein continuó durante años elaborando ingeniosos experimentos mentales que siempre ponían a prueba a su colega del norte.

Quizá el fenómeno cuántico que más desconcertaba e inquietaba al genio de Ulm fuese el entrelazamiento, esa propiedad según la cual las partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales, y ello independientemente de la distancia a la que se encuentren, lo que permite, por ejemplo, modificar el estado de una partícula... ¡operando sobre la otra! A Einstein esto le parecía el colmo, porque si había algo que le molestaba eran lo que él llamaba «fantasmales acciones a distancia». Entendía que violaban el principio de localidad (dos objetos alejados no pueden influirse mutuamente de manera instantánea) y, de hecho, una de las razones que le llevaron a describir la relatividad general fue su disconformidad con la teoría de Newton, en la que las masas parecían atraerse mediante una acción de ese tipo. Así, en 1935, junto con sus colegas Boris Podolski y Nathan Rosen, Einstein propuso su célebre paradoja EPR (las iniciales de los tres apellidos de sus creadores), un nuevo experimento mental destinado a poner de manifiesto que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. En este experimento, dos partículas que han interactuado en el pasado quedan entrelazadas. Entonces, dos observadores reciben cada una de las partículas. Si uno de ellos mide una propiedad de su partícula, por ejemplo, la posición o la velocidad, el entrelazamiento cuántico le permite automáticamente conocer el valor de dicha propiedad para la otra, en lo que los autores consideraban abierta contradicción con el principio de localidad, a menos que los valores de las propiedades de ambas partículas estuviesen determinados ya de antemano, lo que implicaría que la mecánica cuántica fuese incompleta, o incluso imperfecta, como medio para describir la realidad con exactitud.

Los experimentos mentales de Einstein y las formulaciones de Bohm y otros eruditos alimentaron durante décadas el debate entre positivistas y realistas, con la imposibilidad de determinar quién tenía razón. En efecto, ¿cómo distinguir la mecánica cuántica de las diferentes teorías de variables ocultas si las predicciones de ambas alternativas eran las mismas? Eso fue lo que llevó al físico irlandés John Stuart Bell a proponer en 1964 una forma de resolver la paradoja EPR, demostrando matemáticamente que en los experimentos con partículas entrelazadas los resultados arrojados por la mecánica cuántica siempre serán algo distintos de los que podría predecir cualquier teoría de variables ocultas (la realidad objetiva subyacente en la que creían Einstein y Bohm). Por desgracia para Einstein, en los experimentos llevados a cabo desde entonces los resultados siempre han coincidido sin excepción con los predichos por la mecánica cuántica. Dicho de otro modo, las variables ocultas no existen y la teoría cuántica describe el mundo subatómico con absoluta precisión.
¿Fracasó, por tanto, Einstein?
En realidad no. Sus objeciones a la teoría cuántica abrieron el camino a desarrollos cruciales para llegar al entendimiento que tenemos hoy en día de la más extraña, exitosa y fascinante teoría de toda la historia de la ciencia. Einstein era un genio incomparable, pero a medida que envejecía se fue apartando en cierta medida de la vanguardia de la física teórica, dándose la paradoja de que el que había sido el mayor revolucionario de la disciplina se había convertido con el tiempo en todo un conservador, extremadamente incómodo con una teoría que desafiaba sus ideas.

El problema de Einstein con la mecánica cuántica es que nunca aceptó que el mundo subatómico no tenía por qué comportarse como el de nuestra experiencia cotidiana, integrado por sistemas inimaginablemente más complejos, en los que la coherencia cuántica se desvanece con enorme rapidez. La transición entre las superposiciones lineales de las propiedades de los sistemas simples características del mundo cuántico y la decoherencia de los sistemas complejos que se corresponde con el familiar comportamiento clásico es un vibrante tema de investigación de la más rabiosa actualidad. Es difícil saber cuál hubiese sido la postura del bueno de Einstein hacia estos desarrollos que se han producido en su gran mayoría después de su muerte, pero seguro que su gran inteligencia le hubiese hecho apreciar que, después de todo, no hay nada incompatible entre estas dos grandes dimensiones de la realidad.

El mundo subatómico no es en modo alguno ilógico e inaprehensible, simplemente sigue unas reglas a las que no estamos acostumbrados porque los seres humanos hemos evolucionado en un nivel en el que por causa de la decoherencia los objetos no se encuentran en una superposición lineal de estados, un lugar donde hay que protegerse de cosas como los leones o los cocodrilos, demasiado complejos como para que percibamos los extraños fenómenos que describe la mecánica cuántica. Un mundo en el que el gato de Schrödinger siempre está vivo o muerto, pero no las dos cosas a la vez.
Este artículo se publicó en el número de coleccionista de Muy Interesante nº. 25, Mundo cuántico.