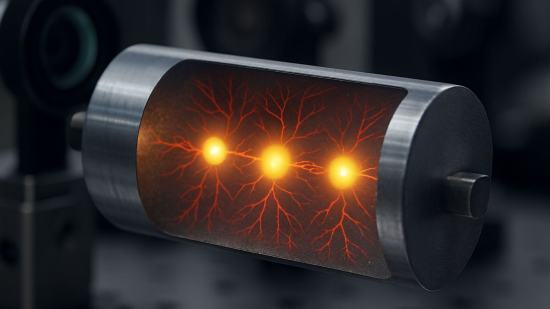Escribió el filósofo Inmanuel Kant que “la esencia del altruismo es el deseo de hacer el bien a los demás”. Algunos dirían “sin esperar nada a cambio” pero esto nos introduce una distinción ente dos tipos de altruismo: el recíproco, perfectamente definido por el dicho de “hoy por ti, mañana por mí”, y el altruismo puro, en el que no esperas nada a cambio. ¿Realmente es así? El altruismo depende bastante de la mirada del prójimo: somo generosos y altruistas cuando alguien está mirando, porque queremos producir una buena impresión en nuestro entorno. ¿Es esa visibilidad social de un acto altruista lo que hace que algunaspersonas se muestren generosas?
En 1980 J. Philippe Rushton, un polémico psicólogo de la Universidad de Ontario (Canadá), abordó en la calle a más de 2 500 personas pidiéndoles la hora, una dirección o algo de dinero. Los transeúntes-objetivo vivían en diferentes tipos de localidades: desde grandes ciudades a pueblos pequeños. Los resultados revelaron un descenso sistemático de las conductas de ayuda en función de la densidad de población: el anonimato de las grandes urbes parece que reduce notablemente la frecuencia de resultados altruistas.

El mal samaritano
Esto es un hecho que se ha observado en otras ocasiones y que recibe el nombre de “efecto observador”, un término popularizado por los psicólogos John M. Darley y Bibb Latané al realizar una serie de ingeniosos experimentos en 1968. Este efecto significa que si un grupo de personas ve que algo va mal, es menos probable que uno de ellos tome cartas en el asunto a que si una persona sola se da cuenta de que algo va mal.
Pero ¿qué quiere decir que nos damos cuenta de que algo va mal? Para probar el concepto de "darse cuenta", Latane y Darley montaron un peculiar experimento con estudiantes de la Universidad de Columbia. Los estudiantes fueron colocados en una habitación, ya fuera solos o en compañía de dos o tres extraños, con la excusa de completar un cuestionario mientras esperaban el regreso del experimentador. Mientras lo cumplimentaban, los investigadores bombearon humo a la habitación desde el exterior a través de un respiradero de pared. Cuando los estudiantes estaban solos, notaron el humo casi de inmediato (en unos 5 segundos). Sin embargo, si los estudiantes estaban acompañados tardaron más en notarlo (hasta 20 segundos).
Latané y Darley afirmaron que este fenómeno podría explicarse por la norma social de lo que se considera etiqueta educada en público. En la mayoría de las culturas occidentales, la cortesía dicta que no es apropiado mirar a nuestro alrededor sin hacer nada. Esto puede indicar que una persona es entrometida o grosera. Por eso, las personas que están solas tienen más probabilidades de ser conscientes de su entorno y, por lo tanto, es más probable que noten a una persona que necesita ayuda.

¿Quiere decir esto que son más egoístas los que viven en las grandes ciudades que en los pueblos? En 1996 Stephen Bridges y Neil Coady, de la Universidad de Florida, demostraron que, dejando caer por la acera cartas franqueadas, en losp ueblos y ciudades pequeñas es más habitual que las recojan y las echen al buzón que los que viven en las capitales. En definitiva, la aglomeración urbana conduce a no responsabilizarse e inhibe el altruismo.
Necesitamos un empujoncito
Sin embargo, cuando alguien da el primer paso, los demás siguen su ejemplo. Al presenciar una conducta altruista los que están cerca tienden a comportarse de la misma manera. Abraham Ross, de la Universidad de Terranova en San Juan, estudió la conducta de los individuos cuando alguien simulaba haber perdido las lentillas en la acera. En este experimento, un 'gancho' hacía ver que ayudaba al infortunado transeúnte, agachándose y buscando las lentillas. En estas circunstancias, los que pasaban por allí se paraban y empezaban a buscar: el mimetismo constituye una clave del altruismo. Así, Guy Bégin de la Universidad Laval de Quebec mostró que somos más propensos a firmar una petición a favor de una causa humanitaria si hemos visto que otros firman la propuesta.
Altruismo mimético
¿Por qué no tenemos una tendencia natural a auxiliar, sino que necesitamos el acicate de la presencia de otras personas? El motivo parece que está en lo que se llaman pautas conductuales, representaciones típicas de la acción que podemos emprender en una situación dada. Y es que el ser humano suele actuar en función de tales pautas. Por ejemplo, cuando un amigo nos invita a su casa, la pauta conductual nos dicta que hay que estrechar la mano, dar las buenas tardes, seguir al anfitrión hasta la sala donde nos ofrecerá un asiento, entablar una conversación... Esto explica por qué no siempre sabemos reaccionar, en especial delante de una persona en apuros.

Una agresión o un accidente son situaciones poco frecuentes (por suerte), y para ellas no tenemos un reflejo comportamental, ni los esquemas cognitivos que nos ayudarían a decidir cómo actuar. En estos casos, observamos cómo reacciona le entorno. Si nadie se mueve, deducimos que la situación no es tan grave como parece y que, en cualquier caso, la ambulancia está en camino. Pero si alguien actúa, la conducta de esa persona sirve como referencia para crear una pauta conductual y actuamos por mimetismo.
Altruismo y buen humor
Otro factor susceptible de tener cierto peso sobre nuestro comportamiento es el humor del momento. En la década de 1980 Michael Cunningham, entonces en la Universidad de Elmhurst (EE UU), demostró que los clientes de los bares y restaurantes dan más propinas si hace buen tiempo que si el día es desapacible. Claro que tampoco debemos despreciar el poder de la sonrisa.

En un experimento realizado en 2004 por Nicolas Gueguen de la Universidad Bretagne-Sud (Francia) pidió a una joven que sonriera a quienes se cruzaran con ella por la escalera. Al llegar arriba, estas personas encontraban a un compinche que, accidentalmente, dejaba caer al suelo un paquete de disquetes de ordenador. Después de realizar el experimento con 800 hombres y mujeres Gueguen demostró que aquellas personas a las que la mujer había sonreído eran un 45% más propensas a ayudar a recoger los disquetes que quienes no habían recibido esa sonrisa. “La sonrisa -dijo Gueguen- genera cierto bienestar y puede reforzar la autoestima”.
Una vez instaurado el estado de ánimo, nos esforzamos lógicamente en mantenerlo. Y si se presenta la ocasión de ayudar a alguien, esa conducta altruista nos ayudará a mantener esa buena imagen de uno mismo. “Todas estas experiencias muestran que 'depende del buen humor' -apostilló Gueguen- y que uno de los medios de seguir de buen humor es mostrándose altruista”. Y añadió: “En un clima de ruda competencia económica y social, en una sociedad en la que el mensaje mediático dominante pone el acento en informaciones inquietantes (terrorismo, calentamiento global, globalización...), los experimentos realizados apuntan a que tendemos a privilegiar una conducta egocéntrica, haciendo más raras las relaciones altruistas con los demás”.