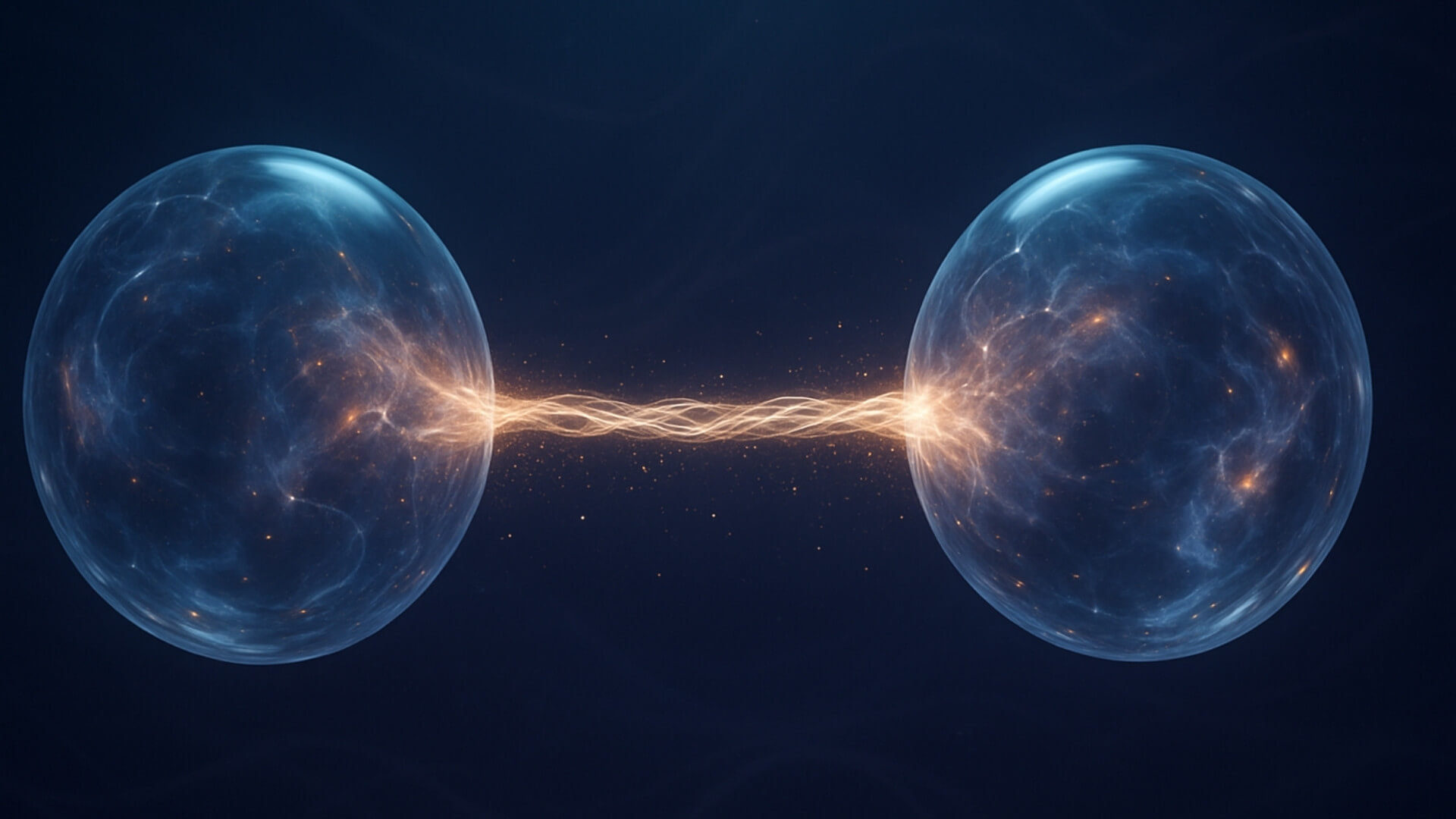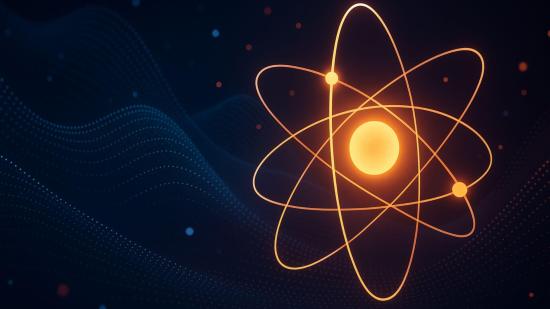Desde su desarrollo a lo largo del último siglo, la mecánica cuántica ha traído consigo nuevos conceptos que nos obligan a replantear nuestra concepción del mundo. Uno de esos extraños fenómenos que introdujo la mecánica cuántica es lo que conocemos como entrelazamiento. Si aún a día de hoy resulta complicado expresarlo en términos simples que puedan integrarse en nuestra concepción del mundo, no es difícil imaginar que hicieron falta numerosas discusiones y quebraderos de cabeza entre los físicos más influyentes del siglo xx para llegar a una descripción más completa de este fenómeno.
La conferencia Solvay de 1927: Una teoría incómoda
En 1911 comenzaron en Solvay, Bélgica, un ciclo de conferencias que reunían a los científicos más destacados de la época para tratar diferentes temas de interés. Una de las más conocidas fue la que tuvo lugar en 1927 y cuya materia central eran los electrones y fotones. Los físicos más notables del mundo se reunieron entonces y la ocasión los llevó a debatir la situación y el significado de la recién formulada teoría cuántica.
En el momento en que la conferencia tuvo lugar, ya existían pruebas experimentales claras y una formulación cuantitativa de las reglas de la mecánica cuántica, así que era el momento idóneo para juntarse y tratar de desentrañar qué significaba esta nueva visión del mundo. La nueva teoría establecía, entre otras cosas, que no podíamos predecir con exactitud el resultado que se obtendría de un experimento, sino que a lo máximo que se podía aspirar era a conocer con qué probabilidad podría darse uno u otro resultado.
La conferencia de 1927 dio lugar a una serie de debates entre Albert Einstein y Niels Bohr acerca de cómo podía ser que la teoría propusiera una forma de describir por completo un sistema físico, utilizando lo que se llama función de onda, y aun así, no fuera posible conocer por completo y de manera simultánea diferentes propiedades de este. Einstein no concebía que, dada una partícula involucrada en un proceso físico, no fuera posible determinar simultáneamente su velocidad y su posición en un momento dado.
Tanto era así, que Einstein le proponía sistemáticamente a Bohr diversos experimentos mentales para tratar de hacerle entender lo inconcebible que resultaba una teoría como esa. La mecánica cuántica no era compatible con el hecho de que las propiedades de las partículas debían estar predeterminadas y existir independientemente de las medidas que se hicieran en ellas. Es decir, Einstein abogaba por un realismo local que debía ser inherente a la realidad física que experimentamos. La mecánica cuántica se trataba, por lo tanto, de una teoría incompleta. Bohr reflexionaba sobre cada uno de esos experimentos y siempre encontraba una solución que los refutaba. Estas respuestas no siempre satisfacían a Einstein, pero sí al resto de la comunidad científica.

Un experimento mental con una verdad inesperada
En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen (EPR) publicaron un artículo que consideraban podría ser el experimento mental definitivo para demostrar la incompletitud de la nueva teoría cuántica. En su trabajo, demostraron que, según la teoría cuántica, podría existir una situación en la que al realizar mediciones diferentes en una partícula, otra partícula podría ser descrita por funciones de onda distintas, sin importar a qué distancia estuviera de la primera. Es decir, el estado de la segunda partícula dependería de la medida realizada sobre la primera. Sin embargo, dado que estas partículas no interactúan de ninguna manera, no debería haber ningún cambio en el segundo sistema como resultado de las mediciones realizadas en el primero.
Este planteamiento resultaba inquietante ya que contradecía el principio de localidad, que establece que una partícula solo puede ser influenciada por su entorno inmediato. EPR concluyen que, dado que «ninguna definición de realidad permitiría esto», la función de onda no puede describir completamente la realidad física y, por lo tanto, la mecánica cuántica tampoco lo hacía. No obstante, dejaron abierta la pregunta de si podría existir una teoría física que permitiera una descripción completa de la realidad física.
Lo verdaderamente fascinante de este resultado es que la extraña correlación entre dos partículas independientes, que más tarde se denominaría entrelazamiento, emergió de manera inesperada. Además, el desarrollo matemático que emplearon para demostrar la incredibilidad de este resultado acabó siendo una descripción matemática del propio estado entrelazado. Este encuentro fortuito con un concepto tan fundamental como el entrelazamiento marcó un hito significativo en el desarrollo de la mecánica cuántica.
Entonces, ¿qué es el entrelazamiento?
El término «entrelazamiento» en mecánica cuántica, fue popularizado por el físico Erwin Schrödinger tras leer el artículo de EPR publicado en 1935. Schrödinger utilizó la palabra alemana «Verschränkung», que puede traducirse al castellano como «plegado», «cruce» o «abrazo». En el contexto del lenguaje corporal, puede referirse a la acción de cruzar los brazos o las piernas. Tal y como anticiparon involuntariamente EPR, el entrelazamiento es un fenómeno que permite que dos o más partículas estén conectadas de manera tan íntima que cualquier cambio en una de ellas afecte instantáneamente a las demás, sin importar la distancia que las separe.
Una forma intuitiva de comprenderlos es considerar un sencillo experimento. Imaginemos que se entregan dos objetos a dos personas, Alicia y Roberto, quienes deben guardar cada objeto en su puño, sin abrirlo hasta llegar a sus respectivas casas. Una vez que Roberto está en su casa en Guadalajara y Alicia a en Shanghái, pueden abrir sus manos para descubrir qué objeto les tocó.
Si estos objetos fueran convencionales, como una canica verde y otra roja, al abrir el puño encontrarían el objeto que han estado portando todo este tiempo. Sin embargo, si los objetos estuvieran entrelazados previamente y luego separados, hasta que uno de ellos no abriera su mano, no se determinaría qué objeto estaba custodiando cada uno. Sería como si ambos portaran los dos objetos a la vez. Lo que es más, si repitiéramos el experimento, nada impediría que la canica que mide Alicia fuera distinta cada vez.
El acto de abrir el puño equivale el proceso de medición mencionado por EPR en su artículo. Una vez que uno de los participantes abre su mano, no solo se define qué objeto tiene, sino que instantáneamente se determina también qué objeto tiene el otro participante. Por lo tanto, si Alicia abre primero su mano y encuentra una canica verde, la de Roberto automáticamente contendría una canica roja.

Las desigualdades de Bell y la propuesta de CHSH
Por supuesto este experimento es una simplificación de lo que sucede en la realidad, pero es suficiente para ofrecer una idea de las implicaciones del entrelazamiento y comprender lo incómodo que la no-localidad podía resultar para los científicos de la época.
La paradoja de EPR llevó a muchos físicos a buscar teorías que fueran completamente deterministas y que respetaran el realismo local. John Bell estaba al tanto de los debates entre Einstein y Bohr, y también abogaba por una teoría física que siguiera esa línea. Por ello, en 1964, propuso una serie de desigualdades con las que buscaba brindar respaldo matemático a la paradoja EPR y permitir así una demostración experimental.
Tras los resultados de Bell, los físicos Clauser, Horne, Shimony y Holt (CHSH) propusieron una versión específica de estas desigualdades que podría ser reproducida experimentalmente. Esto permitiría esclarecer la posible existencia de partículas entrelazadas. La desigualdad que plantearon era una restricción en las correlaciones que se pueden observar en ciertos experimentos si existiera una teoría de variables ocultas locales. Si las mediciones de la mecánica cuántica eran correctas, entonces ciertas mediciones en partículas entrelazadas violarían esta desigualdad.
La desigualdad CHSH nos ayuda a entender un poco más el concepto del entrelazamiento cuántico. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas. Esto significa que, sin importar lo lejos que podrían encontrarse estas partículas la una de la otra, si algo le sucede a una de ellas, es decir, si alteramos su estado, la otra partícula «sabrá» al instante lo sucedido y reaccionará a ello, modificando también su estado. Esto puede resultar un tanto extraño ya que va en contra de nuestra intuición basada en cómo funcionan las cosas en el mundo que podemos ver y tocar.
Esta desigualdad es una forma de poner a prueba ese extraño comportamiento. Es una especie de regla que nos dice que, si el universo funciona como pensamos ingenuamente que debería, entonces cuando hagamos ciertas mediciones en estas partículas entrelazadas, los números que obtenemos estarán restringidos a un valor máximo establecido por la desigualdad. La sorpresa es que, al realizar dichas mediciones, los números que se obtienen suman más de lo que la desigualdad CHSH dice que deberían. Esto es una prueba de que el entrelazamiento cuántico es real y de que el universo puede ser aún más extraño de lo que cabe imaginar.
La paradoja EPR planteó una profunda pregunta sobre la naturaleza de la realidad y el teorema de Bell junto con la desigualdad CHSH proporcionaron una forma de responder a ella. Las pruebas experimentales, que aún hoy se siguen haciendo, confirman que la mecánica cuántica parece describir correctamente nuestro universo, a pesar de sus predicciones contraintuitivas e incluso, a veces, incómodas.

El entrelazamiento cuántico en la naturaleza
A pesar de la sorprendente naturaleza del entrelazamiento cuántico, cada vez más evidencia sugiere que este fenómeno forma parte de nuestra vida cotidiana y podría tener un impacto significativo en campos como la biología. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que el entrelazamiento cuántico desempeñe un papel fundamental en fenómenos naturales, como el sentido de la orientación que poseen las aves migratorias.
La magnetorrecepción es la manera en la que los animales son capaces de percibir el campo magnético de la Tierra y usarlo como una brújula para poder orientarse espacialmente. Para las aves migratorias, cuya capacidad de navegación depende de este sentido, la naturaleza del tejido biológico responsable de la percepción de los campos magnéticos es aún hoy objeto de estudio y se considera un enigma. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que proteínas sensibles al magnetismo, conocidas como criptocromos y presentes en la retina de las aves migratorias, podrían estar involucradas en este proceso.
Un estudio publicado en 2021 plantea la hipótesis de que los criptocromos, al absorber fotones de luz y excitarse, forman electrones que se comportan como intermediarios químicos sensibles al magnetismo. Se cree que las variaciones en la reacción de estos electrones pueden ser los responsables de indicar la dirección del ave con respecto al campo magnético de la Tierra, actuando como una especie de brújula interna. Sorprendentemente, el mecanismo de esta brújula podría deberse a que los electrones se encuentran entrelazados.
La posibilidad de que estos electrones estén entrelazados sugiere que la mecánica cuántica podría desempeñar un papel crucial en la magnetorrecepción de las aves. Esta idea plantea preguntas profundas sobre cómo las leyes fundamentales de la física pueden influir en los procesos biológicos más complejos.
Es importante recordar que estos fenómenos están en constante estudio y que las hipótesis propuestas aún deben confirmarse mediante investigaciones adicionales. La intersección entre la física cuántica y la biología continúa siendo un área emocionante y llena de misterio, que nos desafía a comprender mejor el mundo natural que nos rodea.
El entrelazamiento es uno de los fenómenos más distintivos y sorprendentes de la mecánica cuántica. En sus primeros encuentros, tanto en la historia general como en la experiencia personal, estos conceptos resultan antiintuitivos, extraños y hasta un poco molestos. Pero el mundo que nos rodea también es enigmático y está lleno de fenómenos que no resultan fáciles de interpretar. Tal vez la teoría cuántica tenga las respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos, o tal vez solo nos traiga aún más preguntas que formular. Y es precisamente por eso por lo que es crucial seguir desarrollando la teoría fundamental y empujando los avances tecnológicos. Es posible que no lleguemos nunca a desentrañar la verdad que esconde el universo, pero eso no debe desalentarnos en nuestra búsqueda de comprensión e interpretación de la naturaleza.