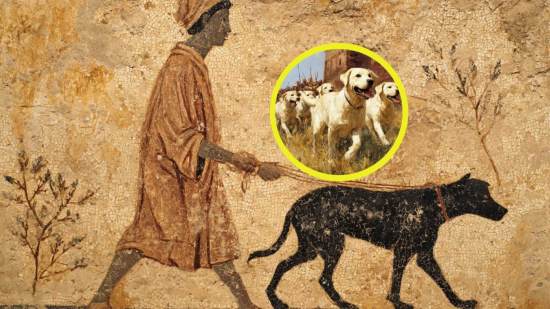A finales del siglo XIX (1885), el arqueólogo Otto Tischler definió un complejo cultural de gran personalidad e importancia en la génesis de Europa, gracias a la abundancia de los materiales hallados en algunos yacimientos de la Edad del Hierro centroeuropeo. De uno de ellos, un posible lugar de culto a orilla del lago Neuchâtel (Suiza), tomó su nombre: «La Cultura de La Tène».

Cien años después, el arqueólogo John Collis (1986) publicó un polémico artículo, «Adieu Hallstatt, adieu La Tène», donde denunciaba la inconsistencia de estas «culturas arqueológicas», y especialmente de la de La Tène, entonces identificada con un pueblo histórico, los celtas. La misma Arqueología confirmaba esta inexactitud, pues dejaba fuera la Celtiberia o la propia Irlanda. Sin embargo, el término «Cultura de La Tène» estaba tan aceptado que se mantuvo, con un significado diferente, el de «complejo arqueológico», una distribución de materiales y estilos compartidos en un espacio y un tiempo determinado al que, también erróneamente, se le denominó «Cultura de los oppida». Y, dado que tal complejo coincidía con los territorios galos, se asimiló a estos pueblos, lo que se mantiene en la actualidad, con el mismo rango cronológico que se había propuesto desde el principio, entre los años 450 y 50 a. C.
A inicios del siglo XX se habían elegido estas fechas con los parámetros habituales para definir las «culturas arqueológicas», una combinación de datos estratigráficos con eventos históricos. Así, el 450 a. C. fue consecuencia de una transliteración temporal «extensa» del relato de Tito Livio, quien en Ab urbe condita emplaza a fines del siglo VI el reinado de Ambigatus, monarca de los galos bitúrigos (Berry, Francia). La riqueza de su reinado fue tal, que produjo una eclosión demográfica, cuyas consecuencias fueron dos grandes expediciones para conquistar el sur y el oriente de Europa. Resultados «finales» de dichas invasiones serían los saqueos de Roma, en el 396 a. C., y Delfos, en el 279 a. C. Lo que la Arqueología y la Historia del Arte han probado es la existencia de estas migraciones, pero entre mediados de los siglos V y IV a. C. En cuanto a la fecha final, el año 50 a. C., se eligió la toma de Uxellodunum (Vayrac, Francia), última resistencia indígena en la conquista romana de la Galia.

Un nuevo significado
A inicios del siglo XXI, los arqueólogos europeos tampoco creían ya en la Cultura de La Tène como complejo arqueológico… el conocimiento más detallado y sólido de la Segunda Edad del Hierro permitía ver que, si tras las reiteraciones de materiales, técnicas constructivas y costumbres funerarias pudo existir cierta homogeneidad ideológica, esto no implicaba el reconocimiento de una unidad cultural, política o social. Pero el término de «Cultura de La Tène» continuó siendo útil, aceptado ahora para definir la Edad del Hierro tardía en la Europa central.
Así que este concepto es, ahora, equivalente de algo mucho más ambiguo, y sin duda más coherente con el pasado, un fenómeno ambivalente que engloba las esferas características de la Edad del Hierro de la Europa templada, pero sin la imagen unificadora de Estados o civilizaciones. Los distintos rasgos que caracterizan la «Cultura de La Tène» se solapan en un núcleo principal, Centroeuropa, pero se expanden de manera diferente por el resto del continente, abarcando algunas desde Anatolia a las islas británicas y desde la península ibérica hasta Jutlandia.

En Centroeuropa, desde una perspectiva histórica, el periodo de relativa tranquilidad que había supuesto la Primera Edad del Hierro condujo a un crecimiento demográfico, cuyas consecuencias pudiera reflejar la historia de Ambigatus. Lo que la Arqueología demuestra es que el siglo V a. C. supuso una era de ruptura e inestabilidad frente al anterior. Desde sus inicios, poblados amurallados como Mont Lassois (Borgoña, Francia) y Glauberg (Hesse, Alemania) adquieren un protagonismo creciente, hasta el punto de terminar monopolizando la imagen del poblamiento celta. Conocidos como oppida, jugarán el papel de las ciudades en el Mediterráneo y reflejarán todo su esplendor, precisamente, en los siglos finales del periodo, con la irrupción de Roma en sus territorios. Incluso algunos, desde el siglo III a. C., demostrarán rasgos técnicos y socioeconómicos propios de las ciudades, en emplazamientos tan septentrionales como Manching (Baviera, Alemania).
Poderes emergentes
Mont Lassois y Glauberg, entre finales del siglo VI a. C. y finales del V, reflejan la transición al mundo «nuevo» que supondrá La Tène: al pie de los dos oppida, se localizan sendas necrópolis tumulares principescas, con tumbas propias de la «Cultura del Hallstatt». Pero, contemporáneos a estas, los poblados muestran remodelaciones generales junto con la construcción de grandes murallas con fosos, en técnicas que terminarán siendo identitarias de la Cultura de La Tène.
En realidad, los cambios del siglo V a. C. no solo fueron consecuencia de la eclosión del ciclo expansivo previo, sino de la aparición de las potencias del Mediterráneo central, desde Cartago a Roma. Sin duda estas estimularon los desarrollos locales de sus periferias, poderes emergentes que se identificarán como las primeras comunidades históricas: macroetnias (gentes, nationes) y etnias (populi, civitates, ethne). Así figurarán los galos «cisalpinos», con los senones, cenomanos o boios; los galos «transalpinos», con biturigos, eduos, arvernios, carnutos o parisios; los belgas, con los eburones; y los britanos, con icenos, cantios o brigantes. Entre los celtíberos, figurarán los belos y los arévacos, y, en el Oriente de Europa, se localizarán helvetios, marcomanos y gálatas, por citar algunas de las etnias más conocidas.
En términos generales, ni estas macroetnias ni los pueblos que integraban llegaron a conformar sociedades estatales, aunque algunos de los populi más meridionales alcanzaron tal nivel, como se comprueba por la adopción de la escritura, de la amonedación y, en ciertos casos, del urbanismo incipiente de sus oppida —p.e. en el Languedoc-Rousillon, Nages (Nîmes) o Ensérune (Béziers)—. Las macroétnias eran confederaciones de populi, cada uno con un gran poblado amurallado, el oppidum, que ejercía como capital del territorio étnico y, bajo su administración, se controlaban asentamientos amurallados, a modo de castros (pagi, castella), y otros abiertos, a modo de granjas y de extensas aglomeraciones artesanales (vici). Algunos de estos oppida pasarán a la historia por su participación en las guerras contra César, como Avaricum (Bourges, Berry) para los bitúrigos; Bibracte (cerca de Autun, Borgoña), capital de los eduos, o Alesia (Mont Auxois, Côte d’Or), reducto final de Vercingétorix.

Forma de gobierno
Aunque estos pueblos fuesen gobernados por monarquías a ojos de los romanos, la realidad que transmite la Arqueología y la Historia Medieval comparada es que eran «jefaturas complejas», en las que las comunidades otorgaban el poder a uno de sus miembros, a título personal y debido a sus virtudes, entre las que sobresalían las guerreras. Esto no significa que los aristócratas del Hallstatt desaparecieran, pero disminuyeron en su capacidad de acaparamiento de poder. Como ejemplo, el mismo Vercingétorix era hijo del príncipe Celtillus y llevaba un «nombre parlante», pues significa «el gran rey guerrero» (*-rix», «rey»). Pero la historia de este líder lo identifica como un caudillo, al igual que a Viriato, elegido y coronado entre iguales con otro nombre parlante de paralelos laténicos (viriae, viriolae = «quien lleva el torques»). Así que estos caudillos entronizados serán representativos de una sociedad jerarquizada, donde el valor militar y de liderazgo se enfatizan como justificación, rasgos no exclusivos de Centroeuropa, como se ve en la Hispania céltica.
Se conoce poco sobre las residencias de estos caudillos. Algunas se han postulado fuera del oppidum, de identificación complicada. Lo que sí se ha demostrado es que algunos de estos grandes asentamientos fueron fundados en torno a un nemeton, un lugar sagrado identificado con un paraje natural (roca, bosque o fuente), que se urbaniza al usarlo como centro del poblado recién fundado. Así se plantea para Manching, para Fesques (Seine-Maritime) o para nuestro Ulaca (Ávila). Esta urbanización sagrada se consolidará durante el siglo I a. C. en la forma de verdaderos «proto-templos», cercanos a modelos mediterráneos. Son los casos de Gournay-sur-Aronde (Oise) o de Corent (Puy-de-Dôme).
La investigación interpreta estos santuarios como centros territoriales, tanto religiosos como sociopolíticos, justificando con ello las funciones de los oppida. Focos de peregrinaciones, suelen asociárseles masivos depósitos de animales sacrificados, esqueletos, armas y restos de grandes banquetes, que recuerdan a los celebrados durante el «Samonios», fiesta principal citada en el calendario de bronce de Coligny (Bourg-en-Bresse, Francia). Esta importancia sagrada de los oppida permite comprender la alcanzada por la figura de los druidas, verdaderos filósofos y consejeros políticos. Bien conocidos desde César, poseían la potestad de aunar etnias y macroetnias, razón por la cual fueron perseguidos por emperadores como Tiberio y Claudio. Druidas galos y britanos se reunían periódicamente en un bosque sagrado de los carnutos, en el centro de Francia, para acordar decisiones a tomar en sus populi. Por todo ello, las características más destacadas para mantener la singularidad de la Cultura de La Tène no son ni sus líderes, ni sus poblados, ni sus creencias, sino su cultura material mueble, especialmente identificada por una estética propia en materiales funerarios.

Pautas funerarias
A finales del siglo V a. C., las tumbas de inhumación mantenían su importancia entre los Países Bajos y el arco alpino. Conservaban la monumentalización del Hallstatt, pero con cambios evidentes en su interior. Las cámaras son sustituidas por fosas, donde se localizan cadáveres portando panoplias guerreras y carros de dos ruedas —de parada, no de guerra—. Este ritual ha sido tradicionalmente adscrito a las etnias belgas y, como se documentaron tumbas similares a lo largo del Sur de Inglaterra, se adjudicaron a una invasión de Gran Bretaña por parte de estos pueblos, a lo largo de los siglos IV y III a. C. Rechazada dicha presencia por algunos arqueólogos ingleses, la realidad es que ambos fenómenos están estrechamente unidos y han servido para caracterizar las pautas funerarias de la Cultura de La Tène: el protagonismo de los valores guerreros materializados en espadas, cascos, escudos, arneses de caballos y elementos de adorno con valores simbólicos, como torques, fíbulas o jarros (flagones).
Pese a esta imagen andrógina, las mujeres ejercían un papel equiparable a los hombres en esta sociedad de guerreros y, a menudo, las tumbas femeninas muestran tanta o más riqueza que las masculinas. Muchos indicios apoyan la existencia de una organización social matrilocal. La identificación del mundo de La Tène con la inhumación como rito funerario, sin embargo, es una falsa asimilación. La realidad es que la cremación nunca desapareció, e incluso terminó siendo dominante. Sus tumbas en hoyo, o en recintos cuadrangulares, se incrementaron sensiblemente durante el periodo, hasta acabar siendo casi exclusivas a partir del siglo II a. C.

La riqueza ornamental y la variedad de motivos de La Tène fue tal, que sirvió para definir toda una evolución de estilos, a partir de su periodización tradicional. Así, los primeros estilos «severo y flamígero» (c.450/400 a. C.) fueron sucedidos por uno «fantástico» (400/325 a. C.), caracterizando la fase de La Tène A; el «estilo vegetal o de Waldagesheim», representativo de la fase La Tène B (c.325/250 a. C.); los «estilos plásticos y de espadas», de la C1/2 (c.250/100 a. C.) y, por último, el «estilo neosevero», de La Tène D (c.150/50 a.C.).
Las nuevas espadas, derivadas de las halstáticas norditálicas, sirvieron de paradigma para entender que este desarrollo estético estuvo fuertemente condicionado por la necesidad de identificación comunitaria de las etnias y por el impacto que, a partir del siglo III a. C., tuvo el comercio mediterráneo por toda la Europa templada. Algo parecido aconteció con la plástica y la imaginería, incluso con las producciones cerámicas, que asumieron el dominio del torno, y de la pintura como principal técnica decorativa. La estética desarrolló motivos curvilíneos, a compás, favoreciendo unas manifestaciones artísticas muy singulares, que son el mayor apoyo para mantener el concepto de Cultura de La Tène. Estas producciones se encuentran dispersas por toda la Europa templada, desde las islas británicas (torque de Snettisham) a Rumanía (casco de Ciumeşti) y desde España (fíbula de Bragança) a Dinamarca (caldero de Gundestrup), con mayor o menor intensidad.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.