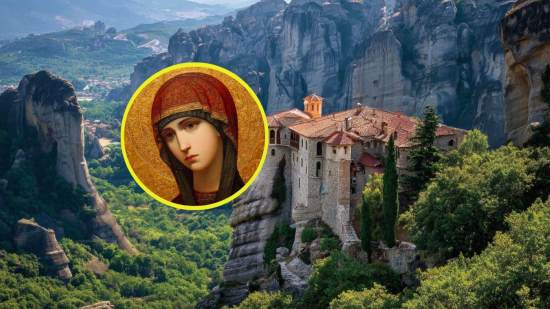Sobre una colina rocosa de difícil acceso, en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas y rodeada de monte, la Alhambra fue concebida en un principio con propósitos militares. Así, la Alhambra era al mismo tiempo una alcazaba (fortín), un alcázar (palacio) y una pequeña medina (ciudad). Sin duda, este triple carácter debe tenerse en cuenta para comprender las características tan peculiares de la Alhambra. Unas características que, evidentemente, dejaron su impronta desde su primera concepción.
Después del emirato de Córdoba, la alcazaba primigenia de Granada se hallaba en la cumbre del cerro del Albaicín. Cuando el general bereber Zawi ibn Ziri, de la dinastía zirí, conquistó la ciudad para convertirla en la taifa de Granada, los ziríes ocuparon la tierra en la que la alcazaba estaba ubicada y desarrollaron una ciudad a su alrededor. Esta, que se llamó Albaicín, se puede observar desde la Alhambra en la actualidad.

No existen crónicas escritas que hagan referencia a la Alhambra como residencia real hasta el siglo XIII, si bien la fortificación existía ya desde el siglo IX. Sí sabemos que los ziríes tenían sus castillos y palacios en las colinas de esta ciudad, aunque no se conserva ninguno.
Como decimos, la Alhambra pasó a ser residencia real a mediados del siglo XIII, tras el establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer palacio por el rey fundador de esta dinastía, Muhammad ibn Yusuf ben Nasr, conocido como Alhamar. Nacido en la pequeña ciudad de Arjona, Jaén, este rey fundo la dinastía nazarí y gobernó entre 1238 y 1273 como Muhammad I, aunque sería más conocido como Ibn al-Ahmar, castellanizado Alhamar, dada la coloración roja de su barba. Un dato curioso que, sin lugar a dudas, remite también al nombre de la Alhambra, cuyos orígenes se hallan en la palabra árabe al-Hamrā procedente del nombre completo al-Qal’a al-hamra, que significa «castillo rojo o bermellón», debido al tono de color rojizo tanto de sus torres y muros como de la colina de la Sabika donde se ubica.
En 1236, Ibn Hud rindió la ciudad de Córdoba a Fernando III y le declaró vasallaje. Los gravosos impuestos que se comprometió a pagar al rey castellano provocaron la revuelta de la población y su asesinato en 1237. Alhamar aprovechó la coyuntura para tomar sucesivamente, y durante 1238, las ciudades de Almería, Málaga y Granada. En esta última fijó la capital y se proclamó rey. Su entrada en Granada la realizó por la Puerta de Elvira al grito de Wa lâ Ghâlib illâ Allâh («No hay otro vencedor que Alá»), frase que, además de dar origen a su sobrenombre: al-Gálib bi-l-Lah («el victorioso por Dios»), se convirtió en la divisa de la dinastía nazarí y aparecerá en todos los palacios de estos construidos en los dos siglos posteriores, y por supuesto en la propia Alhambra.
La Alhambra como fortaleza
El traslado de la alcazaba desde el Albaicín a la colina de enfrente, la Sabika, probablemente se debió a que el primer emplazamiento había dejado de ser seguro y a que la Sabika ya habría albergado construcciones militares antes de la presencia musulmana (al menos desde tiempo de los romanos), puesto que existen referencias escritas fechadas en el año 666 sobre un emplazamiento militar en la zona.
Proyectada a partir de una planta triangular, la Alcazaba erigida por Alhamar aprovechó parte de unas antiguas fortificaciones que aún se conservan hoy en día en la zona occidental de la Sabika. El primer rey nazarí comenzó fortaleciendo las murallas de la Alcazaba, y luego fue precisamente la solidez del recinto la que hizo posible la posterior expansión de la Alhambra, cuyo perímetro quedó delimitado por gruesas murallas con torres y puertas que permitían el control absoluto de cualquier movimiento. De esta forma, se establecía no solo una frontera física sino también simbólica entre el mundo exterior y el espacio interior habitado por los monarcas y su corte.

Desde sus orígenes, la Alcazaba fue el principal centro de vigilancia de la Alhambra. Esta función quedó reflejada en el establecimiento estratégico de cada una de sus torres y en el barrio destinado al contingente militar dedicado a la defensa del rey.
Establecida a partir de una calle longitudinal, esta trama urbana integrada por viviendas, almacenes y depósitos, entre otros edificios, garantizaba la autosuficiencia del recinto y la capacidad de reacción ante ataques. En este barrio castrense, las viviendas —de diferentes tamaños y organizadas en torno a patios— se ubicaban en el lado norte, mientras que en el sur se establecieron cobertizos para las tropas. Almacenes, un aljibe, mazmorras, un horno y un baño de vapor completaban la estructura del conjunto.
Técnicas de construcción nazaríes
Para edificar la mayoría de las murallas y torres de la Alcazaba, los nazaríes recurrieron al tapial, una técnica con la que se podían construir de forma rápida y económica estructuras muy sólidas, capaces de resistir los impactos de las diferentes armas medievales.
El componente básico del tapial era la tierra recogida en las proximidades. La más apreciada era la de tipo arcilloso, de color rojizo. Los obreros procesaban esta tierra hasta que sus granos alcanzaban la medida deseada. La tierra se podía mezclar con cal y guijarros, aunque en la Alhambra se optó por alternar las hiladas de tierra pura con las de cal con arena (esta cal se apagaba macerándola en cubas durante varios días).

Luego, el tapial se vertía en el encofrado, formado por varias tablas de madera unidas por travesaños. Los obreros compactaban la mezcla vertida en el encofrado con pisones, herramientas con forma de cono truncado. De este modo, lograban que el material quedara lo más robusto y fuerte posible (10 centímetros era el grosor aproximado de cada una de las capas de tierra vertidas en el encofrado durante la fase de apisonamiento).
Después, el tapial se enlucía con mortero o argamasa ricos en cal y arena fina. Así se ocultaban imperfecciones y se reforzaba su fortaleza. Un zócalo de mampostería recorría, como base, toda la construcción, con lo que se evitaba la filtración de humedades hacia las paredes de tapial.
Las vigías de la Alhambra
De las construcciones encomendadas por Alhamar en la Alhambra destacan tres: la Torre de la Vela, la del Homenaje y la Acequia Real.
La Torre de la Vela, emblema de la ciudad granadina y que en aquella época se denominaba Torre Real, es una fortaleza inexpugnable que sobresale entre las 30 que rodean y defienden la vida diaria de la ciudad palatina de la Alhambra, de cuyo escudo forma parte desde que, en 1843, Isabel II concediera el derecho a incorporarla al emblema de esta. Según la tradición, desde ella, los Reyes Católicos enarbolaron sus estandartes para celebrar la toma y conquista del último reino nazarí el 2 de enero de 1492.
De base maciza, la Torre de la Vela cumple todas las características de las grandes torres nazaríes. Así, los espacios interiores se van ampliando en las plantas superiores con el fin de aligerar el peso del edificio y asegurar su estabilidad (consta en el interior de cuatro pisos con arcos apeados por pilares). La planta mide 16 metros de lado y 26,80 metros de altura, y tuvo almenas hasta más o menos el siglo XVI. Debido a que, durante algún tiempo, sirvió de vivienda, su aspecto ha cambiado en relación al de sus orígenes. Desde 1840, en la fachada occidental sobresale la espadaña con la campana, si bien esta tuvo que ser reconstruida en 1882, cuando la alcanzó un rayo.
Palacios-vivienda en la Alhambra
Situada en el extremo noreste de la Alcazaba, la Torre del Homenaje forma la línea defensiva oriental de esta, sirviendo tanto para proteger y vigilar el antiguo fortín como los Palacios Nazaríes.
Es un poco menor que la Torre de la Vela (tiene algo menos de 25 metros de altura); sin embargo, al estar más elevada que esta, su terraza resulta el punto más alto de la Alcazaba. Desde ella puede contemplarse todo el conjunto monumental y los principales cerros cercanos. Durante unos años fue la residencia de Pedro de Añasco, por lo que se la conoce también como Torre de Añasco.

De figura piramidal, se encuentra unida a la muralla perimetral de la Alcazaba, está conformada por seis plantas y es una torre que hacía las veces de vivienda y de vigía, además de almacén (el espacio de la planta más baja hacía las veces de mazmorra y silo de granos, sales y especias). El acceso y entrada a la Torre se realiza por su vertiente oeste y va directo a la segunda planta, que se comunica con las otras cuatro hasta alcanzar la planta superior, formada por una terraza o patio, a cuyo alrededor se distribuyen las estancias y habitaciones.
A lo largo de las plantas se suceden diferentes bóvedas y cúpulas, que cubiertas y rellenas resuelven el suelo de los pisos superiores (se hallan bóvedas de cañón, de gallones, de arista y de baídas). El rey Alhamar la convirtió en el primer palacio habitado del conjunto, y la alternó con la casa principal del Patio de Armas.
Hasta el siglo XVI fue residencia de diferentes alcaides del conjunto y en su parte superior contaba con puntiagudas almenas, que fueron reconstruidas a partir del siglo XIX y que son las que podemos observar hoy.
Las corrientes de agua que recorren la Alhambra
Levantar una acequia que llevase agua a la Alhambra, no solo era preciso para cubrir las diferentes necesidades de la corte sino que también resultaba especialmente esencial para la propia construcción del conjunto, pues para realizar los tapiales se necesitaba una gran cantidad de agua. Tanto es así, que la Acequia Real se podría considerar el germen u origen de la Alhambra.
Muhammad I sabía bien de la urgencia de llevar agua a la colina de la Sabika. Por eso, mandó construir la al-sāqilla al-Sultān, la Acequia del Sultán o Acequia Real. Con el agua de esta construyó gran parte del recinto amurallado original. El canal arranca seis kilómetros aguas arriba del río Darro, y la Acequia Real va manteniendo la cota y separándose del río a medida que avanza por la margen izquierda del cauce. Tras atravesar el barranco de las Tinajas, se dirige hacia la Alhambra y entra directamente por el Generalife para regar todas sus huertas.
Dentro del recinto, el agua accedía a través de un acueducto junto a la Torre del Agua, a partir de ella circularía por la zona más alta de la Alhambra, es decir, atravesando el Secano por la calle Real Alta; probablemente otro ramal recorrió la calle Real Baja.
En el Secano se encontraban la medina de la Alhambra y varias industrias como alfares o tenerías. A lo largo de su camino, la acequia se partía en acequias menores que alimentaban talleres, viviendas, jardines y baños. Aún se conservan varios fragmentos de ella, pero el más interesante está en el Museo de la Alhambra, bajo el Palacio de Carlos V.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.