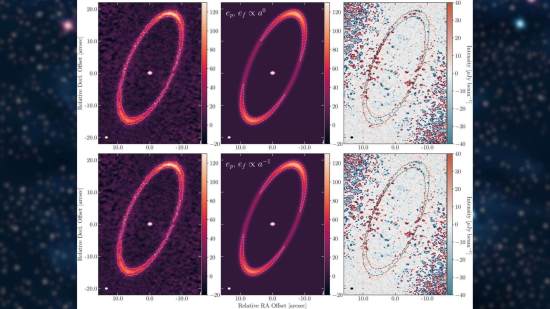El uranio, ese elemento enigmático de la tabla periódica, ha sido un actor crucial en el desarrollo de la humanidad, especialmente en el siglo XX. Su descubrimiento y posterior uso en la generación de energía y armamento han redefinido la geopolítica mundial y han planteado cuestiones éticas y morales que aún hoy resuenan. En el libro La Carrera por la bomba, Nahúm Méndez-Chazarra nos ofrece una perspectiva histórica y científica que aporta una visión completa y fundamentada de este descubrimiento significativo.
Desde su papel en la geología hasta su uso en la datación radiométrica, el uranio ha contribuido a esculpir nuestra percepción del tiempo y del espacio. La historia del uranio es, en muchos sentidos, la historia de la modernidad y de la carrera armamentística que definió el siglo pasado. El libro no solo aborda la importancia estratégica y geopolítica del uranio sino que también invita al lector a formar su propia opinión informada sobre este tema tan complejo y multifacético.
Te descubrimos en exclusiva un extracto del primer capítulo de este libro. A través de una narrativa envolvente y detallada, Chazarra nos transporta al origen y descubrimiento del uranio.
El uranio en la Tierra: mucho más que un elemento. Escrito por Nahúm Méndez-Chazarra
No podíamos empezar el libro sin introducir un poco a nuestro protagonista, el uranio. Este elemento, que tiene noventa y dos protones y noventa y dos electrones, es uno de los más densos que aparecen de manera natural en nuestro planeta, con aproximadamente diecinueve gramos por centímetro cúbico (un centímetro cúbico de agua pesa en torno a un gramo).
Es el cuadragésimo noveno elemento más abundante de la corteza terrestre y lo podemos encontrar prácticamente en todas partes en mayor o menor proporción —incluso en las encimeras de granito de muchas de nuestras cocinas— y, aunque esté en el puesto cuarenta y nueve, es mucho más abundante que metales preciados como el oro y la plata.
El uranio aparece normalmente en nuestro planeta con tres isótopos: el uranio-238, aproximadamente el 99 % del uranio presente en nuestro planeta, el uranio-235, en torno a un 0,7 % y el uranio-234, que tiene concentraciones inferiores al 0,006 %.
Es un elemento radioactivo, esto es, que sus átomos se desintegran espontáneamente porque son inestables. Aunque su radioactividad no es extremadamente peligrosa y es fácil protegerse de ella, es un metal pesado y al ingerirlo o inhalarlo puede ser muy tóxico.
A pesar de descubrirse a finales del siglo XVIII, no se conocía su existencia en forma nativa hasta el año 2015, es decir, sin combinarse con otros átomos o en aleaciones con otros metales. El uranio es un metal muy reactivo, y lo normal es encontrarlo formando parte de minerales porque se combina con mucha facilidad.
El uranio ha tenido muchos usos desde su descubrimiento —de los que hablaremos a lo largo del libro— no solo militares, sino también civiles: desde su empleo como tinte para el vidrio, a la fabricación de elementos de iluminación e incluso en odontología durante la elaboración de las prótesis dentales.
El descubrimiento del uranio
Para hablar del descubrimiento de este elemento nos tenemos que trasladar hasta la Alemania del siglo XVIII, y más concretamente a la ciudad de Wernigerode, donde el 1 de diciembre de 1743 nacería Martin Heinrich Klaproth, uno de los químicos germano más importantes de ese siglo, y quien descubriría distintos elementos químicos, como el circonio o el cerio, y que ayudaría también en la identificación de otros nuevos y desconocidos para la ciencia, como el telurio y el cromo.
Los primeros años de su vida estuvieron cargados de infortunio, ya que su familia, cuando solo contaba con ocho años, se vio sumida en la pobreza por un incendio que les hizo perder todas sus pertenencias.
Para poder continuar con sus estudios tuvo que cantar en el coro de la iglesia, lo que le permitía costearse su educación, a punto de ordenarse sacerdote finalmente, cuando tenía dieciséis años, decidió hacerse boticario, para lo que estuvo cinco años trabajando como aprendiz.
Tras esta etapa formativa trabajó en distintos laboratorios, lo que de algún modo despertó su interés por la ciencia. A los veintisiete años comenzó a trabajar para Valentin Rose, otro químico alemán famoso entre otras cosas por descubrir la aleación de Rose, compuesta por bismuto, plomo y estaño. Pocos meses después, al fallecer Valentin Rose, dejó a Klaproth al mando del laboratorio y la farmacia que tenía en Berlín, y a la que posteriormente asistiría el hijo mayor de Valentin.
Klaproth tenía una gran visión de los procesos y la sistemática química, trabajaba de una manera muy ordenada que quizás le ayudó con el descubrimiento de los elementos, con lo que demostró una gran destreza en el campo de la química analítica. Allá por 1789 estaba inmerso en el estudio de unas muestras de uraninita o pechblenda, que en ese momento se pensaba que era un mineral formado por cinc y hierro. En sus investigaciones, se dio cuenta de que al disolver este mineral en ácido y neutralizarlo, y posteriormente al añadir potasa aparecía un poso, un precipitado de color amarillo que se disolvía si se añadía más potasa. Al observar el fenómeno, se dio cuenta que lo que aparecía era un mineral que debería contener un nuevo elemento, que llamó uranio en honor al planeta Urano (descubierto en 1781 por el astrónomo inglés William Herschel).
Tras este descubrimiento intentó aislar el uranio metálico mediante diversos experimentos, y llegó a pensar que el polvo negro y metálico que había obtenido era el uranio, pero en realidad lo que consiguió sintetizar era óxido de uranio. Es curioso señalar, llegados a este punto, que todos los minerales de uranio conocidos contienen oxígeno en su fórmula química.
En 1811 nacería en París otro importante químico, Eugène- Melchior Péligot. También él con una juventud complicada, tuve que abandonar la escuela de artes y oficios donde estudiaba por los problemas económicos que atravesaba su familia, lo que interrumpió durante un tiempo su educación, hasta que lo aceptaron en el laboratorio de la École Polytechnique para continuar con su educación.

No sería hasta 1841 cuando Péligot consiguió aislar el uranio en su forma metálica, reduciendo el tetracloruro de uranio, una sal de cloro y uranio, con potasio en forma metálica. De hecho, fue él quien se dio cuenta que Klaproth no había conseguido aislar el elemento. Cuentan que al igual que Klaproth tenía una mente ordenada y metódica que le permitía seguir todos los pasos de la investigación, pero a la vez una mente inquieta que le llevó a publicar sobre los más diversos temas que se nos puedan ocurrir, desde los gusanos de seda a la composición del cristal de Bohemia.
Y hablando de Bohemia, el uranio tiene mucha relación con el antiguo reino de Bohemia. Resulta que desde principios del siglo XVI existían unas minas de plata en la ciudad de Jáchymov o Joachimsthal, algunas de las minas activas más antiguas en Europa hasta el siglo XXI, pero que no solo contenían plata, sino que de aquí se extrajo la uraninita que por primera vez analizaría Klaproth.
Fue precisamente en estas minas donde Marie Curie descubrió la uraninita que contenía el radio en una de las escombreras de las minas, en forma de residuos de la explotación de plata. Hasta la Primera Guerra Mundial esta sería la única fuente de radio conocida.
El efecto de la radioactividad tuvo un gran impacto en los mineros, aunque habría que esperar hasta el año 1929, cuando el doctor Löwy descubre que de las minas emana un gas invisible que causaba cáncer —especialmente de pulmón— entre los mineros. Este gas era el radón, producido por la desintegración radioactiva.
Si bien es cierto que el hallazgo del radón data de 1899, quinta sustancia radioactiva que se descubrió, todavía se desconocían sus efectos sobre la salud —al menos en gran medida— pero aun así este estudio hizo que se crearan sistemas de ventilación en la mina, que no fueron muy efectivos.
Y, ¿de dónde salió el uranio?
Los elementos químicos son unos de los cimientos básicos de nuestro universo, pero no todos se formaron durante el Big Bang. De hecho, en ese momento únicamente se formó el hidrógeno, el helio, y unas pequeñas cantidades de dos isótopos del litio y el berilio, una cantidad muy pequeña de elementos si tenemos en cuenta todos los que conocemos hoy.
Estos primeros elementos se formaron durante unos pocos minutos tras el Big Bang, dejando un universo compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Entonces ¿de dónde salieron el resto de elementos?
El proceso más habitual por el que se crean diferentes elementos químicos es a través de la fusión nuclear en el interior de las estrellas. Este proceso consiste en la combinación de núcleos atómicos ligeros que a su vez forman otros más pesados a cambio de liberar energía. Pongamos un ejemplo: en el núcleo de una estrella, los átomos de hidrógeno se fusionarán para formar helio, liberando una gran cantidad de energía en el proceso… energía que hace «brillar» a las estrellas. Es decir, estamos viendo la energía liberada por la fusión nuclear.

Pero las estrellas, al igual que las personas, envejecen y evolucionan, con lo que pueden aparecer elementos todavía más pesados, como pueden ser el carbono, el oxígeno y el hierro. Cuando algunas de las estrellas acaban su ciclo vital y se transforman en una supernova, son capaces de dispersar al menos parte de estos elementos por el espacio, que luego pueden formar parte de la siguiente generación de estrellas y de planetas.
Pero también durante la fase de supernova y debido a las grandes presiones y temperaturas que se alcanzan en la estrella, se dan lugar las condiciones que favorecen la generación de nuevos elementos y de hecho, aproximadamente la mitad de elementos más pesados que el hierro se forman en la fase de supernova de las estrellas, entre ellos el uranio.
Arno Allan Penzias, físico norteamericano, y premio Nobel de física en 1978, dijo en el discurso de entrega del galardón: «La mayor parte de estos, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, el uranio de nuestros reactores, se formó durante las intensas vidas y explosivas muertes de las estrellas en el cielo que nos rodea».
Así que de algún modo, los elementos que tenemos en nuestro planeta son la herencia de anteriores generaciones de estrellas que sembraron el universo, generación tras generación, permitiendo la formación de elementos pesados que hicieron posible, entre otras cosas, que existiesen planetas rocosos y la gran diversidad de mundos que observamos hoy.

La carrera por la bomba
24,95€