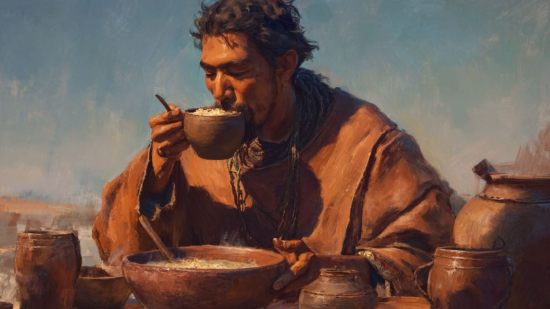Durante más de mil años, en el interior de una cueva olvidada del norte de México, un puñado de antiguos excrementos humanos esperó a ser descubierto. Hoy, gracias a las técnicas más avanzadas de análisis molecular, un grupo de científicos ha conseguido desentrañar sus secretos. Y lo que han encontrado es mucho más que un simple registro dietético: es una ventana directa a las enfermedades que acechaban a las poblaciones precolombinas.
La Cueva de los Muertos Chiquitos, situada en el Valle del Río Zape, en el actual estado de Durango, se ha convertido en protagonista de uno de los hallazgos paleoparasitológicos más relevantes de los últimos años. Allí, entre restos humanos, fibras vegetales y fragmentos de cerámica, se han conservado de forma excepcional una serie de paleofeces humanas —es decir, excrementos desecados por el paso del tiempo— datadas entre los siglos VIII y X de nuestra era.
Gracias a la tecnología moderna, estos humildes restos han revelado una sorprendente realidad: los antiguos habitantes de esta región sufrían infecciones intestinales múltiples, provocadas por bacterias, parásitos y protozoos. No hablamos de una o dos personas enfermas, sino de un patrón generalizado en la población, que apunta a problemas crónicos de salubridad y transmisión de enfermedades.
El “archivo sanitario” más inesperado
El estudio, publicado en la revista PLOS One, analizó diez muestras de excremento humano mediante métodos de detección molecular altamente sensibles, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los resultados fueron impactantes: cada una de las muestras contenía al menos un patógeno intestinal, y la mayoría contenía varios.
Entre los microorganismos detectados destacan el Blastocystis spp., un protozoo intestinal que hoy sigue siendo común en humanos, y varias cepas de Escherichia coli, incluyendo variantes patógenas capaces de causar diarreas severas. También se hallaron restos genéticos del temido Shigella, causante de disentería, y del Giardia spp., un protozoo que provoca giardiasis. Pero lo más llamativo fue la presencia de Enterobius vermicularis, más conocido como lombriz intestinal o "oxiuros", detectado en seis de las diez muestras.
Si bien ya se conocía la existencia de algunos de estos parásitos en contextos prehispánicos gracias a la observación microscópica de huevos en otros coprolitos (como se denomina también a los excrementos fósiles), esta es la primera vez que se detectan mediante técnicas moleculares más precisas. Algunas de las especies identificadas no habían sido jamás registradas en paleoheces, lo que abre una nueva puerta al estudio de la salud en las sociedades antiguas.

Una cueva con historia… y enfermedades
La Cueva de los Muertos Chiquitos no es un yacimiento cualquiera. Excavada en los años 50 del siglo pasado, debe su nombre a la presencia de numerosos restos óseos infantiles hallados en su interior. La cueva funcionó como un basurero ceremonial o doméstico para el pueblo conocido como los Loma San Gabriel, una cultura agrícola que habitó esta zona entre los siglos VII y X.
Allí no solo se han recuperado paleofeces, sino también restos de alimentos como agave, maíz, frutas silvestres y restos óseos de animales pequeños. Este conjunto arqueológico ofrece una imagen rica de la dieta y el entorno de sus antiguos habitantes, pero también de sus prácticas higiénicas —o más bien, de la falta de ellas.
El análisis de los coprolitos apunta a que las infecciones intestinales eran un problema habitual. La convivencia cercana con animales, el uso del mismo espacio para la preparación de alimentos y la evacuación de desechos, así como la posible contaminación del agua potable, podrían haber facilitado la proliferación de estos patógenos. En otras palabras: las condiciones de saneamiento eran tan deficientes que las enfermedades intestinales formaban parte del día a día.
Más allá del ADN: lo que estos excrementos nos dicen sobre una sociedad
Aunque el ADN recuperado es la estrella del estudio, no es lo único que nos permite entender la vida de estos pueblos antiguos. Los investigadores combinaron estos datos con análisis previos de restos vegetales, huellas dentales dejadas en fibras masticadas y residuos alimenticios, lo que permitió identificar que la dieta estaba compuesta en buena parte por agave y otros vegetales ricos en fibra, que también favorecen la conservación de los coprolitos.
Además, se ha podido confirmar que las muestras provenían de individuos distintos y de distintos momentos dentro del rango cronológico estimado, lo que añade solidez a la hipótesis de que estas infecciones no eran casos aislados, sino parte de un patrón estructural.
Aunque solo una de las diez muestras analizadas dio positivo para ADN mitocondrial humano, la presencia de oxiuros en la mayoría de ellas sirve como indicador suficiente de que se trataban de restos humanos. Esta combinación de evidencias refuerza el uso de la paleoparasitología como herramienta para identificar no solo enfermedades, sino también restos humanos en contextos donde los huesos no siempre están presentes.
La paradoja de los excrementos: lo más humilde como testimonio de lo esencial
Puede parecer irónico que uno de los avances más importantes en la comprensión de la salud de una cultura prehispánica provenga del análisis de sus excrementos. Pero no es la primera vez que esto sucede. En los últimos años, el estudio de paleofeces ha revelado desde dietas basadas en carne y cerveza hasta infecciones parasitarias en poblaciones neolíticas de Europa.
Lo novedoso del estudio del Valle del Río Zape es la aplicación de tecnologías modernas que antes se reservaban para estudios clínicos contemporáneos. La utilización de qPCR específica para patógenos humanos permite detectar incluso pequeñas cantidades de ADN que, en otros enfoques, podrían pasar desapercibidas.
Más allá del hallazgo puntual, este tipo de análisis abre la posibilidad de investigar enfermedades antiguas con una precisión sin precedentes. Si se amplía la muestra y se aplican estas técnicas en otros yacimientos, podríamos reescribir parte de la historia de la salud humana en América antes de la llegada de los europeos.
Reescribiendo el pasado desde lo más inesperado
Este estudio demuestra que incluso el vestigio más modesto puede convertirse en una fuente de conocimiento fundamental sobre el pasado. Lo que durante siglos fue considerado basura —literalmente—, se transforma en una cápsula del tiempo que revela los retos de salud que enfrentaban nuestros antepasados.
Hoy, más de 1.000 años después, gracias a un riguroso trabajo multidisciplinar, sabemos que los pueblos del norte de México no solo luchaban contra las condiciones ambientales y la escasez de recursos, sino también contra una constante amenaza invisible: los parásitos y patógenos intestinales.
La historia, una vez más, nos demuestra que los grandes descubrimientos pueden surgir del lugar más inesperado.