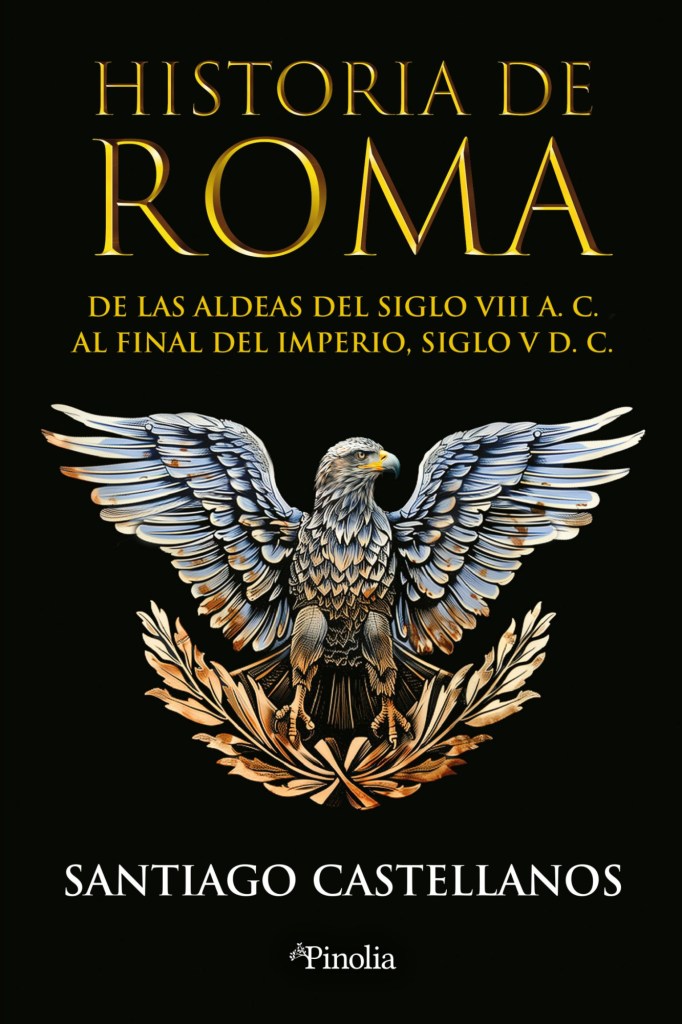Un día cualquiera del siglo II a. C., un ciudadano romano paseaba por el Foro y, al levantar la vista, no solo veía los templos y basílicas que marcaban la vida de su ciudad, sino también una nueva realidad: columnas saqueadas de Grecia, estatuas traídas de Asia y jóvenes con túnicas que discutían ideas de Sócrates y Aristóteles. Roma era la misma y, al mismo tiempo, ya no lo era. Las conquistas no solo habían agrandado sus fronteras, también habían alterado su esencia. El imperialismo romano, que había comenzado como una expansión militar y política, terminó reconfigurando profundamente su sociedad.
La idea de que un imperio transforma al mundo es común en los libros de historia, pero menos se habla de cómo ese mismo imperio transforma a quienes lo construyen. En el caso de Roma, su expansión trajo gloria y riquezas, pero también desigualdad, tensiones internas, nuevas costumbres y contradicciones morales. El precio del dominio fue la transformación de los propios romanos, que terminaron siendo distintos de aquellos que levantaron la República.
El ocaso del campesino-soldado
Durante siglos, el ciudadano ideal romano era el campesino-soldado. Cultivaba sus tierras, criaba a sus hijos y respondía al llamado del ejército cuando era necesario. Su vida era dura, pero orgullosa. Sin embargo, a medida que Roma extendía sus campañas por Hispania, Grecia o Asia, muchos de estos pequeños propietarios pasaban años lejos de sus hogares. Al volver, sus fincas estaban arruinadas, abandonadas o absorbidas por terratenientes más poderosos.
Los latifundios se expandieron. Las tierras, ahora trabajadas por esclavos capturados en las guerras, pasaron a manos de aristócratas enriquecidos por el botín. La consecuencia fue clara: el campesinado libre se desvanecía y, con él, una de las bases fundamentales de la República. La imagen del romano austero y autosuficiente fue sustituida por una realidad más cruda: un campo despoblado de ciudadanos y lleno de trabajadores forzados.
Este cambio económico tuvo efectos profundos en la estructura social. La desaparición del campesino independiente no solo alteró el paisaje rural, sino que privó a Roma de una ciudadanía activa y responsable. Muchos de esos antiguos agricultores terminaron buscando refugio en la ciudad, sin tierras, sin empleo y sin voz.

El ejército de los generales
La crisis del campesinado afectó directamente al ejército. En la Roma republicana, solo los propietarios podían alistarse. Pero si ya casi nadie tenía tierras, ¿quién defendería al Estado? La respuesta fue una transformación radical: permitir que ciudadanos sin propiedades ingresaran en las legiones. Esta medida, que parecía pragmática, cambió la relación entre los soldados y la República para siempre.
Los nuevos soldados no eran ciudadanos comprometidos con el bien común, sino hombres sin nada que perdían el miedo a todo. Su lealtad no se dirigía al Senado, sino a quien les prometiera recompensa: tierras, botín o ciudadanía para sus hijos. Así nacieron los ejércitos privados, fieles a figuras como Mario, Sila o César. La República, que se había basado en el equilibrio institucional, quedó a merced de ambiciones personales sostenidas por espadas.
La profesionalización del ejército trajo consigo eficacia militar, pero también inestabilidad política. Las guerras civiles que marcarían el final de la República tuvieron en este modelo su germen principal: legiones dispuestas a enfrentarse entre sí en nombre de sus comandantes.

La plebe urbana y el clientelismo político
A medida que más campesinos arruinados llegaban a Roma, la ciudad se transformó. Las insulae —edificios de alquiler para pobres— se multiplicaron, al igual que los disturbios y las colas por pan. Estas masas de desposeídos no tenían recursos ni representación, pero sí voto. Y eso las convirtió en un objetivo político.
Los líderes populares comenzaron a ganarse a la plebe con pan y espectáculos. Distribuciones de trigo, luchas de gladiadores, promesas de reformas agrarias… El clientelismo se generalizó, y el sistema político romano empezó a girar en torno al favor del pueblo más que a su virtud cívica. Lo que antes era un pacto entre iguales se convirtió en una compraventa de apoyos.
La tensión entre patricios y tribunos, entre optimates y populares, creció con cada generación. La ciudad era cada vez más difícil de gobernar, y el descontento popular más fácil de explotar. La estabilidad republicana se resquebrajaba bajo el peso de una ciudadanía empobrecida, manipulada y frustrada.

El lujo griego y la decadencia moral
Las campañas en el Mediterráneo no solo trajeron riquezas materiales. También arrastraron un alud cultural. Grecia, aunque derrotada, conquistó a su vencedor con ideas, estética y filosofía. Los aristócratas romanos empezaron a educarse con pedagogos griegos, a vestir como ellos, a decorar sus villas con mármol del Egeo y a debatir sobre ética estoica en banquetes interminables.
Este proceso fue celebrado por algunos y criticado por muchos. Los más conservadores veían en el lujo y el pensamiento extranjero una amenaza directa a los valores del mos maiorum —las costumbres de los antepasados—. La austeridad, el sacrificio, la devoción al deber: todo parecía sustituido por la ostentación, el hedonismo y la especulación moral.
Roma ya no era una ciudad de campesinos virtuosos, sino una metrópoli cosmopolita donde la riqueza se mostraba sin pudor, y la autoridad moral había sido sustituida por la influencia del dinero. La figura del senador filósofo convivía con la del corrupto que compraba votos con estatuas traídas de Asia.
Un sistema que se ahogó en su propia abundancia
Las provincias conquistadas eran una fuente constante de ingresos: tributos, minas, botines. Pero esa riqueza no se redistribuía. Los gobernadores provinciales saqueaban sus territorios con total impunidad, sabiendo que el Senado no los juzgaría mientras compartieran beneficios. Roma se convirtió en una ciudad donde el dinero circulaba entre pocas manos, y el mérito cedía ante el soborno.
Las leyes agrarias, los intentos de limitar el lujo o frenar la acumulación de tierras fracasaban una y otra vez. El Estado legislaba para protegerse, pero era incapaz de aplicarse sus propias normas. La hipocresía institucional era ya parte del sistema. El imperialismo, lejos de consolidar la República, la empujaba a una crisis de representación sin salida aparente.
En este contexto, la idea de un poder único comenzó a parecer razonable. La inestabilidad, la desigualdad y el descontento popular crearon el terreno perfecto para que surgiera una figura capaz de poner orden: el emperador. Pero eso, claro, sería el final de la historia republicana.
Cando el vencedor se transforma
Roma conquistó medio mundo, pero fue ella la que más cambió en el proceso. El imperialismo transformó su estructura social, su economía, su cultura, su política. Lo que empezó como una expansión militar se convirtió en una mutación interna. Los romanos dejaron de parecerse a los que fundaron la República, y los valores que la habían sostenido fueron sustituidos por el pragmatismo de la supervivencia política.
Ese fue, quizás, el precio del éxito. Ganaron territorios, pero perdieron el equilibrio. Gobernaron sobre otros pueblos, pero dejaron de gobernarse a sí mismos.
Referencias
- Historia de Roma (Pinolia, 2024), Santiago Castellanos