Los parásitos son organismos que se alimentan de otros para existir, causándoles daño o molestia. Pero esta definición no capta la complejidad y diversidad de las relaciones parasitarias que se dan en la naturaleza. No son solo productores de enfermedades, sino también agentes ecológicos y evolutivos que afectan al comportamiento, la fisiología, la genética y la biodiversidad de sus hospedadores y de otros seres vivos.
Los parásitos tienen una historia tan larga como la de la vida misma. Desde los primeros seres unicelulares hasta las especies más complejas, los parásitos han seguido a sus hospedadores en su trayecto por el tiempo y el espacio, adaptándose a las alteraciones ambientales y a las defensas de sus víctimas. Han sido espectadores y actores de la evolución de la vida en la Tierra, dejando su señal en el ADN, en los fósiles y en la cultura de los seres vivos.
También son un asunto de interés y sorpresa para los científicos que examinan sus ciclos de vida, sus vías de transmisión, sus efectos sobre los hospedadores y sus conexiones con otros parásitos. Por todo ello, los parásitos plantean desafíos y oportunidades para la investigación biomédica, la salud pública, la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.
En esta ocasión, te ofrecemos la posibilidad de leer en exclusiva el primer capítulo del libro Parásitos: los actores secundarios de nuestra historia, de Concha Mesa Valle y José Antonio Garrido, editado por Pinolia. En este capítulo, los autores nos ilustran el concepto de parasitismo y nos adentran en el mundo fascinante y diverso de los parásitos. ¿Te gustaría conocerlos?
Historia de una relación compleja, escrito por Concha Mesa Valle y José Antonio Garrido
Hace unos catorce mil millones de años, todo el universo se concentraba en un único punto. Lo que luego serían las galaxias, las estrellas, las constelaciones o la materia oscura, reunidos en una singularidad de densidad infinita. Toda la belleza que hoy conocemos cabía en aquel nudo de nuestra historia. Y todas las opciones, todas las formas de vida o toda la grandeza habida y por haber. Entonces, tuvo lugar un cataclismo cósmico que hoy llamamos Big Bang, que generó un esparcimiento armonioso de toda la materia y la energía, y que comenzó a llenar el espacio de cuerpos celestes y de posibilidades. La gran explosión dio lugar a una expansión que llevó asociada una disminución de la temperatura, y esto hizo que las partículas del núcleo de los átomos, los protones y los neutrones, establecieran su peculiar alianza para crear los elementos de los que se forma la materia. Después de casi diez mil millones de años de una danza aleatoria de circunstancias, la vida surgió en nuestro planeta.
Las primeras formas de vida que comenzaron a abrirse paso en la Tierra eran extremadamente elementales, pero fueron capaces de automantenerse y autorreproducirse, así que, de alguna manera, a ellas les debemos la enorme diversidad biológica que hoy conocemos. Desde la bacteria más sencilla, un micoplasma de menos de una micra de tamaño, hasta la secuoya gigante, que puede llegar a medir más de ochenta metros de altura y pesar varios miles de toneladas, todos los organismos actuales derivan de aquella primitiva forma de vida. Un antecesor común al que la ciencia ha bautizado como LUCA (por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor, último ancestro común universal) y al que debemos los millones de especies que se calcula que pueblan cada rincón de nuestro mundo.
De entre todas, una especie, sin ser la más fuerte ni la más rápida, ha sido capaz de convertirse en absoluta dominadora y controladora de su entorno. Se trata de la nuestra, la especie humana, el Homo sapiens. Según los datos con los que hoy contamos, los primeros sapiens poblaron la región que actualmente conocemos como cuerno de África hace unos doscientos mil años, y desde allí comenzaron su imparable expansión. Pero no olvidemos que cuando nuestros antepasados empezaron a alumbrar el que sería el éxito de la especie, otros muchos seres vivos llevaban millones de años reproduciéndose con notables garantías evolutivas. Y, entre ellos, un grupo de organismos que había aprendido a vivir, de manera temporal o permanente, dentro o sobre otro ser vivo (el hospedador), y que son los parásitos.
Hoy sabemos que los parásitos tuvieron que ser en un momento primitivo de su evolución seres vivos capaces de presentar una vida libre. Pero que al entrar en contacto de manera reiterada con su hospedador y tras encontrar las ventajas de vivir, metabólicamente hablando, a expensas de él, terminaron haciéndose dependientes y convirtiéndose en los parásitos actuales.
El origen del término parásito tiene unas consideraciones culturales que son anteriores al sentido biológico que vamos a ver en este libro. La palabra proviene del griego y se compone de para, que significa «al lado de», y sito, que hace mención a la comida. Por lo que, desde el punto de vista de la etimología, un parásito es un organismo que come junto a otro. En la actualidad, la Real Academia Española define el término como «organismo que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo». A partir de esta definición se entiende el sentido metafórico con el que, en más de una ocasión, cualquiera ha podido utilizar el vocablo para referirse a alguien que utiliza a los demás en beneficio propio, un aprovechado. Pero la utilización del término se remonta a mucho antes de que fuéramos conscientes de la existencia de este tipo de organismos que hoy conocemos bien. Su uso se remonta a la Grecia clásica, donde se llamaba parásitos a los altos cargos del Estado que verficaban las cosechas de trigo utilizadas para la fabricación del pan, sobre todo, en las fiestas en homenaje a los dioses. En ese momento, el término no tenía carácter peyorativo. Al contrario, se los consideraba personas sagradas y solían ser los primeros a los que se invitaba a los banquetes, ya que se creía que estaban bajo la protección de las divinidades. Posteriormente, se llamó así a los que asistían a todo tipo de fiestas y banquetes que organizaban otros, y fue con este sentido con el que pasó al latín y más tarde a las lenguas romances.
Tuvieron que pasar unos siglos hasta que la biología tomó prestado el término para referirse a organismos que viven en el interior o sobre otros obteniendo algún tipo de beneficio y causando algún perjuicio al hospedador. El hecho de que estos seres necesariamente necesiten de un hospedador para poder desarrollarse, reproducirse y perpetuarse, en definitiva, para poder vivir, puede llevarnos a pensar en seres poco evolucionados. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los parásitos parecen haber hecho suya la frase de Napoleón Bonaparte: «Imposible es una palabra que se encuentra solo en el diccionario de los necios». Estos organismos han sido capaces de invadir cualquier especie animal y, para asegurar su supervivencia, han desarrollado todo tipo de adaptaciones y estrategias que les han permitido mantenerse, desde su aparición en la Tierra cuando surgen las primeras formas de vida, hasta nuestros días.
Cuanto más conocemos a estos seres más nos sorprenden. Han colonizado múltiples hospedadores y se han adaptado a ellos, evolucionando al mismo tiempo (coevolucionando). No olvidemos que evolucionar es cambiar para adaptarse y el cambio es evolución. En esta coevolución los parásitos han desarrollado todo tipo de adaptaciones: adaptaciones morfológicas que les han facilitado el acceso a sus hospedadores o su permanencia en ellos; adaptaciones reproductoras para aumentar su fecundidad y asegurar su transmisión y propagación, como el hermafroditismo, la partenogénesis o la aparición de múltiples órganos sexuales en un mismo individuo; adaptaciones bioquímicas como suprimir ciertas rutas metabólicas y utilizar las del hospedador para la obtención de nutrientes minimizando así su gasto energético; adaptaciones a los ritmos circadianos de sus hospedadores y con ello favorecer su transmisión y lograr alcanzar nuevos hospedadores; e, incluso, han sido capaces de desarrollar mecanismos para manipular la conducta o el comportamiento de aquellos, siempre para obtener un beneficio y asegurar su supervivencia. Pero, quizá, lo más llamativo sea su capacidad para desplegar estrategias y mecanismos que les permiten engañar a sus hospedadores evadiendo su respuesta inmunitaria, consiguiendo así completar su ciclo biológico y provocando, en la mayoría de los casos, infecciones crónicas con consecuencias a largo plazo. Hay parásitos que se mantienen en el interior de su hospedador durante años, desarrollando enfermedades silenciosas sin mostrar ningún síntoma aparente y cuando lo hacen los daños pueden ser irreversibles y de graves consecuencias, como es el caso de la enfermedad de Chagas o el de la filariasis linfática. La famosa frase del guerrero chino Sun Tzu «el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar» es lo que parecen hacer los parásitos al coevolucionar con sus hospedadores desarrollándose y multiplicándose en el interior de los mismos de manera silenciosa (en muchas ocasiones), camuflándose, modulando y evadiendo la respuesta inmune del hospedador. De esta manera, puede decirse que ganan tiempo para reproducirse y, sobre todo, para transmitirse. Es decir, ganan tiempo para encontrar nuevos hospedadores donde continuar su ciclo de vida. Para ello minimizan el daño hacia el hospedador y escapan de los mecanismos de defensa de este. Por lo tanto, un buen parásito es aquel que no mata a su hospedador, al menos de manera inminente, pues se quedaría sin su medio de vida. Los parásitos, como cualquier otro ser vivo, necesitan asegurar su existencia en un hábitat adecuado (el de su hospedador) y una vez establecidos deben asegurarse su transmisión, es decir, encontrar un nuevo hospedador.
En este largo camino coevolutivo, durante millones de años, los parásitos han alcanzado un equilibrio con su hospedador y, en muchos casos, han dirigido la evolución de los seres de vida libre, en general, y del ser humano, en particular. Las asociaciones recientes entre un parásito y su hospedador se traducen en términos de evolución en una menor adaptación que cuando son más antiguas. Cuando un parásito explora la colonización de nuevas especies y entra por primera vez en contacto con ellas puede ocasionar consecuencias graves en el hospedador, que pueden llevar a la muerte de este al no estar adaptado a la presencia de aquel. En nuestra historia reciente, en el siglo pasado, hay ejemplos de algunas catástrofes ecológicas por esta razón y de ellas hablaremos en los capítulos siguientes. En definitiva, los parásitos han evolucionado para escapar al control de sus hospedadores y estos lo han hecho para controlar las infecciones parasitarias. En esta evolución, los cambios en los parásitos se dan mucho más rápido pues su tiempo de supervivencia es más corto que el de su hospedador y su tasa de fecundidad es mayor. Muchos parásitos ocasionan enfermedades graves, como veremos más adelante, pero existen infecciones naturales donde se da un equilibrio entre la población parasitaria y la del hospedador. Así, son muchas las parasitosis que no tienen consecuencias en los hospedadores salvo que haya una alteración de ese equilibrio debido, por ejemplo, a una inmunosupresión, en cuyo caso las consecuencias serán fatales.
La íntima dependencia entre los parásitos y sus hospedadores nos hace considerar a los primeros como una pieza fundamental en la organización y en la evolución de la vida. Los parásitos se encuentran en todos los grupos animales, hay muchas más especies de organismos parásitos que especies de organismos de vida libre. Un ser vivo sin parásitos es un ser muerto y hay estimaciones que suponen que al menos el 50 % de los animales son parásitos en algún estado a lo largo de su ciclo de vida. Solo el ser humano es capaz de albergar más de trescientas especies de parásitos. Así que se puede considerar al parasitismo como uno de los modos de vida más exitosos de los organismos vivos, si se tiene en cuenta su frecuencia evolutiva y el número de especies parasitarias que existen en la actualidad.
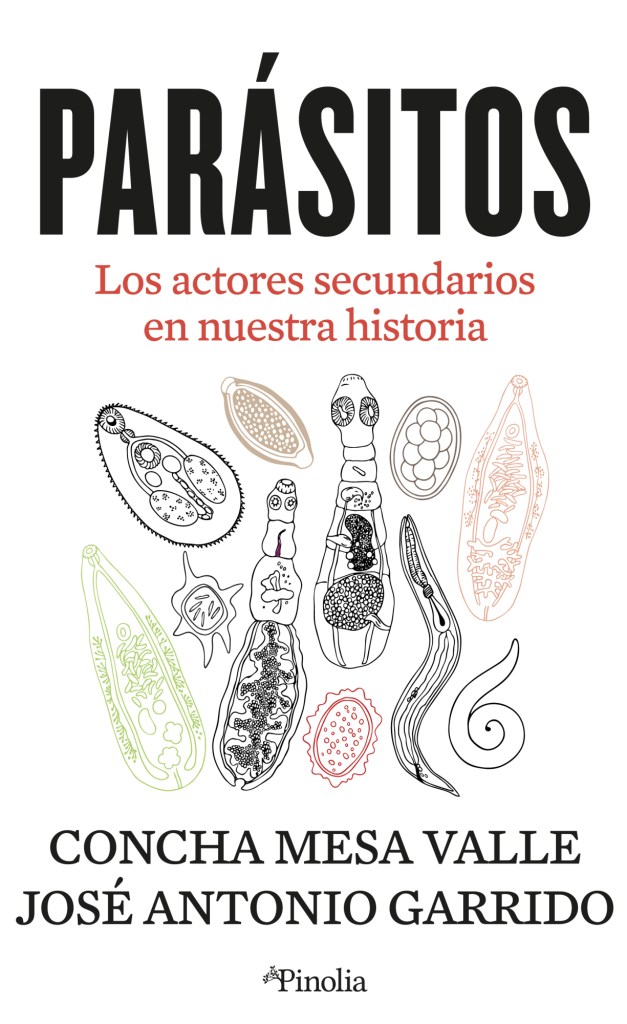
Parásitos — Los actores secundarios en nuestra historia
27,95€
Una vez salvadas las dificultades iniciales, el parasitismo se estableció como un proceso de megaevolución en el que las dos especies, parásito y hospedador, avanzan de la mano en el camino de la supervivencia. La relación parásito-hospedador es compleja y en la mayoría de las ocasiones no produce daños ni enfermedades en el hospedador. Definir el parasitismo no es una tarea sencilla. El catedrático de parasitología Gállego Berenguer lo define como «una asociación de tipo sinecológico que se establece entre dos organismos heteroespecíficos —parásito y hospedador— durante una parte o la totalidad de sus ciclos vitales y en la que el parásito vive a expensas de su hospedador, que es utilizado como biotopo temporal o permanente, dejándole además la función de regular una parte de sus relaciones con el medioambiente, e incluso su propio desarrollo». La sinecología es la ciencia que estudia las relaciones entre las comunidades biológicas y los ecosistemas que habitan. Es decir, no se puede entender la relación entre los parásitos y sus hospedadores sin tener en cuenta la relación de estos con el medioambiente que los rodea. El hábitat de los parásitos lo constituyen los hospedadores y ambos viven en el hábitat que constituye un determinado ecosistema. Los parásitos forman parte integral de los ecosistemas participando en su mantenimiento. El sistema formado por el tridente parásito- hospedador-entorno evoluciona conjuntamente, y los cambios en cualquiera de los componentes del sistema pueden causar alteraciones y producir la enfermedad. Por lo tanto, el parásito es un organismo capaz de reproducirse en otro organismo en el que encuentra su nicho ecológico.




