La definición más popular de un ser vivo describe sobre todo sus funciones básicas: nacer, crecer, relacionarse con el medio, reproducirse y morir. Desde un punto de vista más técnico, definiciones de este estilo no siempre son adecuadas, pues hay cuerpos, objetos u organismos que no están vivos y, sin embargo, nacen y crecen, —es el caso de los cristales de minerales—, e incluso que también se relacionan con el medio, se reproducen y mueren —como un incendio—.
A la definición más sencilla, se añade en ocasiones un matiz evolutivo: los seres vivos evolucionan; aunque también es cierto que hay otras entidades no vivas que evolucionan. Por lo tanto, definir un ser vivo o un ser no vivo no es fácil, pero de cualquier modo, la muerte suele ser parte de la definición.

La muerte como parte de la vida
En general concebimos la muerte como parte ineludible de la vida. Una condición sine qua non de estar vivo es que ineludiblemente va a morir. Los seres humanos y los animales con los que se relaciona cumplen con esa premisa.
Sin embargo, si entendemos la vida en su conjunto, con su gran complejidad y su enorme diversidad, la muerte no es tan necesaria. De hecho, existen seres vivos inmortales. Tampoco es cierto que la muerte exista desde que existe la vida. La muerte tal y como la conocemos es un invento de la evolución.

Inmortal no es invulnerable: la muerte como función biológica
Es importante tener en cuenta la diferencia entre un ser vivo inmortal, y un ser vivo invulnerable. Un organismo inmortal es aquel que no muere de forma natural como consecuencia de procesos metabólicos propios; sin embargo, eso no significa que no pueda ser dañado y destruido.
La muerte, como proceso natural, hace referencia a aquella cuyas causas se asocian exclusivamente con el final de las funciones metabólicas propias de un organismo o un ser vivo. Lo que, en términos humanos, entendemos como “morir de viejo”, o por patologías que no proceden de agentes externos.
En otras palabras. No existen seres vivos invulnerables; la vida de cualquier organismo puede acabar si se le destruye con medios físicos, químicos o biológicos externos. Pero esa forma de morir no se corresponde con la “muerte natural”. Cuando decimos, pues, que «la muerte es un invento de la evolución», nos referimos a la muerte entendida como función biológica.

2500 millones de años sin muerte
Cuando la vida en la tierra era unicelular, los seres vivos no conocían la muerte. Una bacteria asimila nutrientes del medio, y llegado el momento de su ciclo vital, sufre un proceso de mitosis, se divide en dos, y el resultado son dos bacterias genéticamente idénticas. La bacteria original no ha muerto, se ha dividido y ahora son dos que continúan realizando sus funciones.
Si algún agente físico, químico o biológico termina con su vida, evidentemente se rompe el ciclo. Ejemplos de estos eventos podrían ser una radiación intensa que destruya su material genético, una sustancia química tóxica, la ausencia de nutrientes o un organismo que se alimente de ella. Sin embargo, si nada de esto sucede, la bacteria continuará repitiendo su ciclo de forma indefinida. Es inmortal. Eventualmente, aparecerán mutaciones que, si tiene suerte, se traducirán en adaptaciones evolutivas que le permitan vivir mejor en según qué ambientes —por ejemplo, soportando toxinas que antes no toleraba—.

Durante más de 2500 millones de años, existía vida sin muerte. Pero cuando la vida se hizo pluricelular el escenario cambió.
Con la pluricelularidad aparecen ciertos efectos secundarios, como el mantenimiento de una forma compleja sostenida en tejidos y órganos, o la especialización celular. Si observamos la célula de un organismo unicelular, vemos que tiene la capacidad de realizar todas las funciones propias del ser vivo. Sin embargo, en un ser vivo pluricelular, las funciones de estas células se especializan; unas protegen al individuo, otras le dan forma, otras se encargan de obtener el alimento, otras de asimilarlo, hay células especializadas en el intercambio de gases con el exterior, otras se dedican a la acumulación y expulsión de sustancias de desecho, y otras distribuyen los nutrientes a todo el cuerpo.
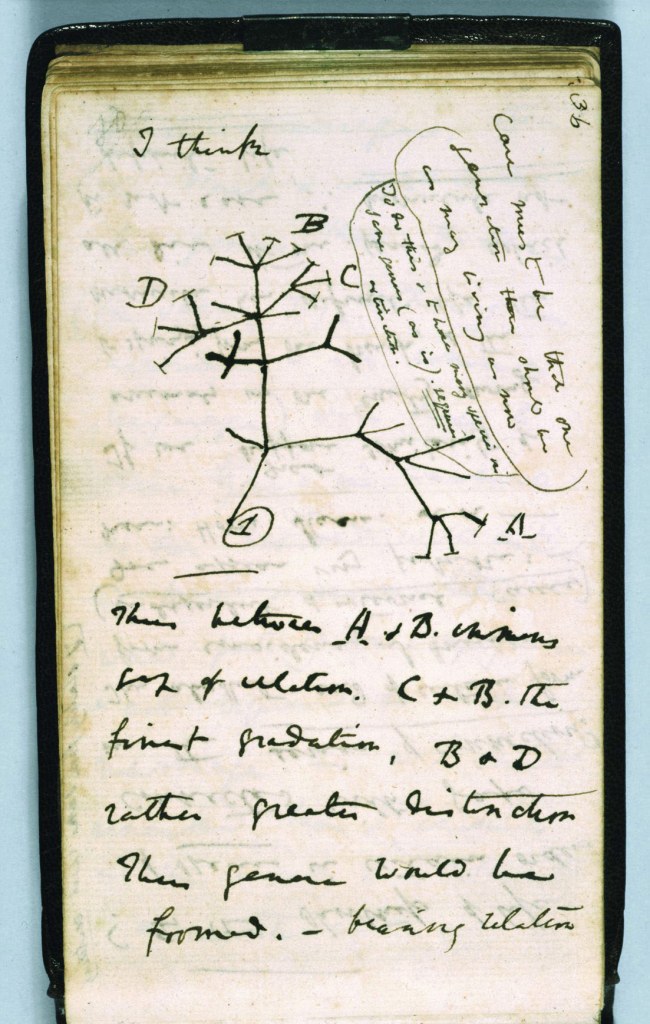
La muerte como innovación evolutiva
En este escenario, fisiológica y morfológicamente mucho más complejo que el unicelular, las células deben mantenerse de forma más o menos estables. Un desarrollo desmedido de un grupo celular en el organismo causa problemas graves. Pero las células siguen teniendo la capacidad de reproducirse, y esta ha de ser mantenida para renovar las células dañadas por agentes externos.
Surge entonces una nueva adaptación evolutiva, la apoptosis o muerte celular programada. Un proceso que se encarga de eliminar aquellas células ya innecesarias, que permite su renovación sin que se produzca un crecimiento desmedido de un tejido —lo que conocemos como tumor—.
Con la aparición de la pluricelularidad, las células dejan de ser individuos independientes, para formar parte integrante de un organismo mayor. Y con la aparición de la reproducción sexual, unas pocas células —que llamamos germinativas— son las que mantienen la función reproductiva del organismo. Son esas células las que, al fusionarse con las homólogas de otro individuo distinto, dan lugar a un individuo nuevo. El resto de las células, —que denominamos somáticas—, dejan de ser necesarias al cabo de cierto tiempo y el organismo muere.
Como explica el gran biólogo y divulgador científico Carlos Briones, «la muerte no es, por tanto, consecuencia de la vida sino de la pluricelularidad y de la división sexual». Una innovación evolutiva que hace que puedan existir esos organismos, morfológicamente más complejos, y entre los que se encuentra el ser humano.
Referencias:
- Aravind, L. et al. 1999. The domains of death: evolution of the apoptosis machinery. Trends in Biochemical Sciences, 24(2), 47-53. DOI: 10.1016/S0968-0004(98)01341-3
- Briones Llorente, C. 2020. ¿Estamos solos?: En busca de otras vidas en el Cosmos (Tapa blanda). Editorial Crítica.
- Green, D. R. et al. 2016. Just So Stories about the Evolution of Apoptosis. Current Biology, 26(13), R620-R627. DOI: 10.1016/j.cub.2016.05.023
- Lawen, A. 2003. Apoptosis—an introduction. BioEssays, 25(9), 888-896. DOI: 10.1002/bies.10329




