En el mundo de la salud abundan las verdades a medias, los consejos heredados de abuelos y los titulares llamativos que, aunque se repiten como mantras, no resisten un análisis riguroso. El problema no es solo que sean erróneos: a veces, incluso pueden desviar la atención de los verdaderos hábitos beneficiosos o sembrar desconfianza hacia medidas preventivas fundamentales. Recopilamos varios de esos mitos —sobre el alcohol, el frío, la vitamina C, el cerebro y otros aspectos del cuerpo humano— y los confronta con lo que realmente dicen los estudios.
Mito 1: La vacuna de la gripe provoca gripe
Esta es una creencia aparentemente lógica: la vacuna de la gripe está hecha con diferentes tipos de virus que causan esta enfermedad –por ejemplo, el H1N1 y el H3N2, que son subtipos de la influenza A, y un virus de la influenza B–, y funciona inoculándolos en el organismo para que este desarrolle anticuerpos que ayuden a combatirla.
Pero introducir estos virus de la gripe en el cuerpo no la causa, ya que los que se emplean en las vacunas están muertos y fraccionados... o se basan en parte de ellos. Es cierto que, a veces, estas vacunas pueden provocar síntomas leves como dolores musculares o algo de fiebre. Bien, pues aunque eso no significa que se haya contraído la gripe, sí ha contribuido a propagar el malentendido.
Hay otras posibles explicaciones para esta confusión en torno a la vacuna: la primera es que la inmunización que proporciona se limita a la gripe causada por los virus gripales y sus derivados, pero no a las enfermedades que se manifiestan con síndromes gripales, como tos, fiebres y malestar, y que pueden deberse a adenovirus y rinovirus (estos últimos, responsables del resfriado común).
Otra razón es que su eficacia ronda el 60 %, por lo que parte de los vacunados pueden desarrollar igualmente la gripe y pensar que se ha debido a la vacuna. Y no hay que olvidar el periodo de latencia: la vacuna tarda entre quince y treinta días en hacer efecto, pero la gripe solo necesita de dos a cuatro días; si la persona vacunada ya tenía el virus antes o lo contrae en ese periodo, los síntomas pueden aparecer tras la aplicación de la vacuna.

Mito 2: La vitamina C ayuda a prevenir la gripe
Las trolas con más riesgos de extenderse son las que tienen un origen ilustre, y esta no puede tenerlo más: su difusor fue nada menos que el bioquímico norteamericano Linus Pauling, ganador de dos Premios Nobel -uno de Química, y otro de la Paz- y gran entusiasta de la vitamina C.
En 1970, Pauling publicó el libro Vitamina C, resfriado común y gripe, en el que indicaba que la ingesta diaria de un gramo de esta sustancia sería capaz de reducir en un 45 % la incidencia de la gripe, y en un 6 0% los días en los que se manifiesta la enfermedad.
La comunidad científica acogió esta afirmación con desconfianza y fue la gran influencia y popularidad de Pauling lo que les impulsó a estudiar la vitamina C y sus posibles efectos sobre la gripe. En 1986, el profesor Stewart Trunswell, de la Universidad de Sídney (Australia), estudió veintisiete de los trabajos realizados sobre el particular y constató que ninguno de ellos aportaba indicio alguno de que la vitamina C ayudara a prevenir o curar la gripe.
Como mucho, cinco de ellos observaban una reducción mínima de la duración de los resfriados. La vitamina C es buena, pero Pauling exageró, y no poco, sobre sus efectos beneficiosos.
Mito 3: El frío causa la gripe
Demasiado familiarizados estamos ya con esta enfermedad en todas sus variantes como para que este bulo siga siendo tan creído como antes. Pero no está de más precisar: lo que causa la gripe y los resfriados no es el frío, sino los virus, aunque sí es verdad que las bajas temperaturas pueden favorecer su aparición.
Pero no es una relación causa-efecto directa: el aire frío tiende a resecar las mucosas de las vías aéreas superiores -es decir, de nuestra nariz-, membranas que están armadas con anticuerpos y enzimas que combaten la entrada de esos agentes en el organismo, y que al secarse pierden su efectividad.
Además, en los meses fríos permanecemos más tiempo en lugares cerrados, lo que facilita la transmisión; de ahí que cuando lo coge un miembro de la familia es frecuente que los demás vayan cayendo poco a poco. Sin estos seres microscópicos acechando para introducirse en nuestro cuerpo, el frío en sí mismo no nos causaría otra cosa que la propia sensación de frío.
Mito 4: Beber mucha agua evita la resaca
Beber agua es bueno, pero no nos salvará de despertarnos con el estómago en la mesilla de noche y el Orfeón Donostiarra a pleno pulmón dentro de nuestro cráneo. La deshidratación es uno de los efectos de la resaca, y por eso una de las primeras cosas que hacen los afectados es beber una buena cantidad de agua por la mañana siguiente.
Seguir bebiendo agua regularmente el día después también contribuye a que nuestro organismo vaya eliminando el alcohol, que es la única manera de acabar con la resaca. Pero quienes piensen que, según esta regla de tres, combinar las copas con vasos de agua o beber mucha agua antes de irse a la cama difuminará los efectos de la borrachera, están equivocados. El líquido vital ayuda a sentirse mejor después, pero no tiene ningún efecto como principio para prevenir la resaca.
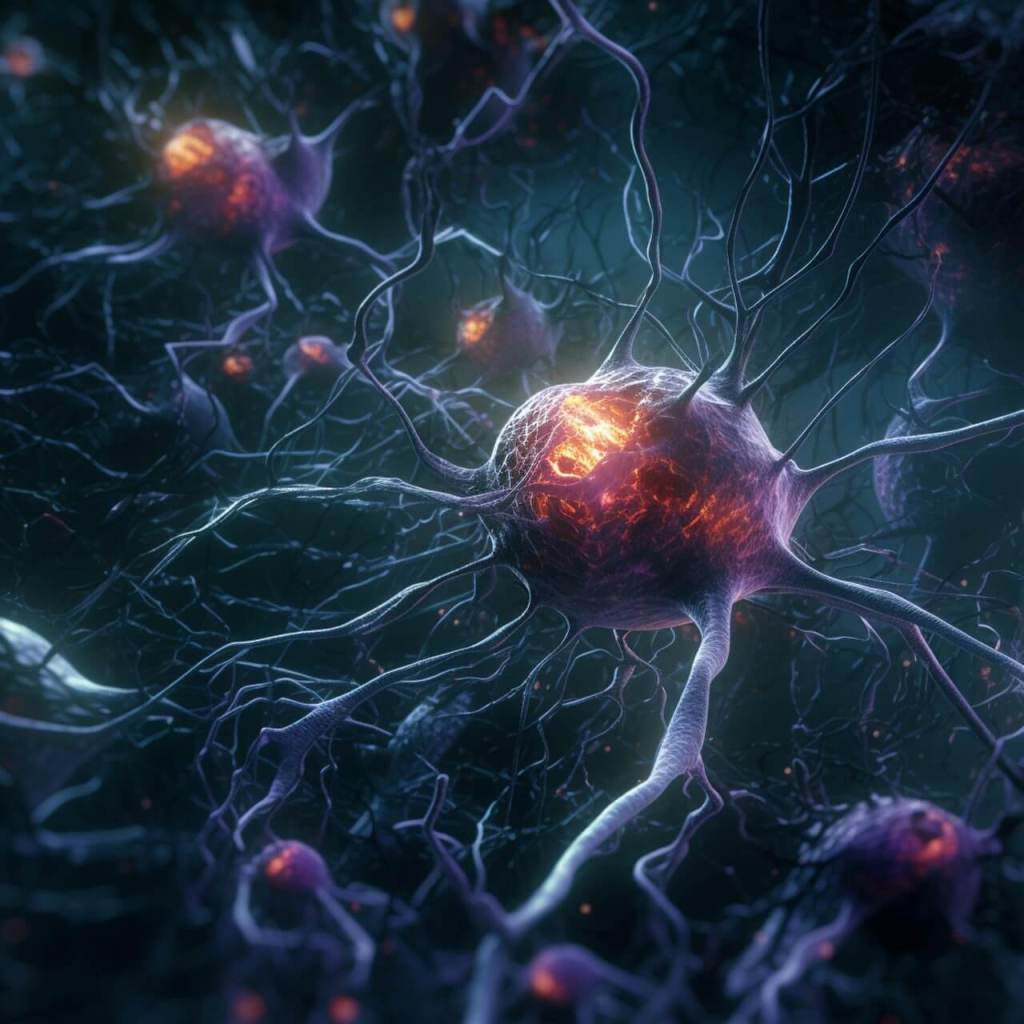
Mito 5: El alcohol destruye las células del cerebro
No se ha encontrado ninguna evidencia que respalde esta afirmación, lo cual no quiere decir que el encéfalo sea inmune a los efectos del alcohol, sobre todo en los grandes bebedores. La mentira de que mata las neuronas cerebrales es la manera más simple –y errónea– de resumir los distintos daños que el alcohol produce en la materia gris.
Para empezar, aunque el etanol no mata las células del cerebro, sí puede afectar a sus neuronas, y dañar sus extremos –los axones y dentritas–, que se encargan de transmitir información entre ellas. Si bien la célula en sí no es afectada, sí lo es su capacidad de comunicarse con las demás.
Otro efecto indirecto, sobre todo en los alcohólicos, es la incapacidad progresiva del organismo para absorber tiamina o vitamina B1, cuya carencia provoca el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este origina la pérdida de neuronas en algunas partes del cerebro y puede causar problemas de memoria, parálisis ocular, amnesia, e incluso la muerte.
El consumo prolongado e intensivo de bebidas alcohólicas se ha ligado también con el encogimiento del hipocampo, la zona del cerebro relacionada con la memoria y el razonamiento; y cuanta más cantidad de alcohol se consume, mayor es la merma. No hay que olvidar tampoco que su consumo durante el embarazo puede causar daños graves en el cerebro del feto. El deterioro de las células cerebrales parece ser solo uno de los muchos estragos que la ingesta excesiva de alcohol desencadena en el cerebro. Por ello, nunca está de más recordar que no hay que abusar del alcohol, sobre todo si padecemos alguna enfermedad.
Mito 6: Leer en la oscuridad es malo para la vista…
Más correcto sería decir que es malo para la sesera, porque no está probado que leer con poca luz llegue a provocar ningún tipo de dolencia ocular o a agravar cualquiera que ya se pueda padecer.
Pero la escasa iluminación obliga a los ojos a hacer un mayor esfuerzo para distinguir las letras, lo que tras un rato de lectura se traduce en dolores de cabeza y fatiga visual. Complicaciones molestas, sin duda, pero temporales.
Mito 7: …Y hacerlo en el autobús puede provocar un desprendimiento de retina
Ya sea en papel o en una pantalla, millones de personas leen todos los días en el transporte público y sus retinas están intactas. Esta patraña se refiere al autobús, porque en él se percibe más la sensación de desplazamiento y los accidentes del terreno, como baches y desniveles, que en el tren o en el metro.
Pero es falso: la retina es la membrana que transforma la luz en impulsos nerviosos y solo puede sufrir un desprendimiento como consecuencia de un traumatismo o de una dolencia concreta, como es el caso de una miopía muy acusada, tumores, algunos tipos de diabetes y anemia, entre otros. Leer en el coche o en el autobús no está de ningún modo incluido en esta lista de posibles causas de daño ocular.
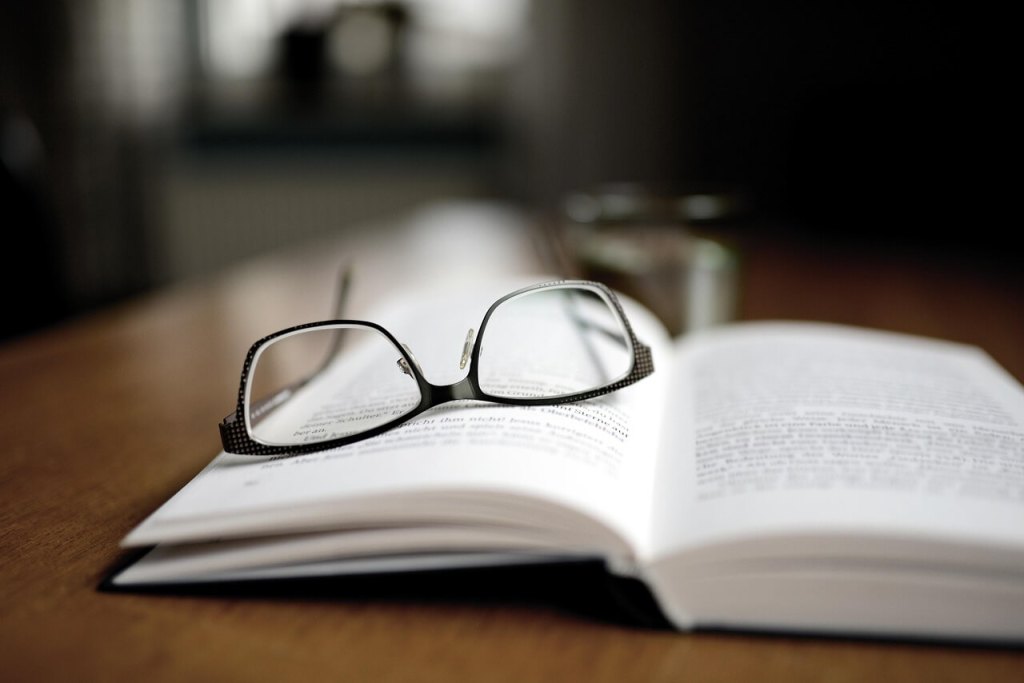
Mito 8: El tamaño del pie es proporcional al del pene
Sentimos hundir la reputación de los que calcen un 46 esparramao, pero esta creencia popular ha sido desmentida científicamente: en 2002, especialistas del Departamento de Urología del Saint Mary’s Hospital de Londres realizaron un estudio para averiguar la posible relación entre el tamaño de esas dos partes del cuerpo masculino. Después de analizar a 104 varones, los médicos no detectaron el menor indicio de que la talla del zapato guardara ninguna relación con la medida del miembro.
En 2015 se realizó otro estudio mucho más amplio, coordinado por científicos del King’s College de Londres, en el que participaron 15521 hombres de diferentes países y edades. De nuevo, las conclusiones descartaron la existencia de patrones estadísticos que relacionen el tamaño del miembro viril con el de los pies o con el de cualquier otra parte de la anatomía masculina
Mito 9: La lógica y la creatividad están situadas cada una en un hemisferio del cerebro
Internet está plagado de test que prometen descubrir cuál de los dos lados de nuestro cerebro es el predominante: el izquierdo, en cuyo caso seríamos personas de mente lógica, o el derecho, lo que significa que estaríamos dotados de una gran creatividad.
Son buenos para pasar el rato y poco más, porque además de ser demasiado simplistas, parten de una premisa equivocada. La verdad es que los dos hemisferios cerebrales trabajan en conjunto todo el tiempo y están interconectados por extensas redes neuronales.
Este tópico de los hemisferios diferenciados quedó desmentido por el trabajo del neurobiólogo Jeffrey Anderson, de la Universidad de Utah (EE. UU.), quien en 2013 realizó un estudio con más de mil personas de edades comprendidas entre los siete y los veintinueve años.
Los sesos de los voluntarios fueron examinados mediante resonancia magnética mientras realizaban diferentes actividades. En principio, los resultados parecían confirmar la teoría de los compartimentos cerebrales. Algunas tareas tenían lugar prioritariamente en uno de los hemisferios. La manipulación de los números y del lenguaje, por ejemplo, estaban relacionados con el izquierdo, pero la atención y la capacidad de reconocer a personas ocurrían en el derecho. Pero solo en principio, porque ningún proceso cerebral está confinado únicamente a uno de los lados.
Un acto tan sencillo como descansar puede necesitar más de 7000 puntos neurales alrededor del córtex. El estudio de Anderson también permitió constatar la existencia de redes neuronales más fuertes en algunos puntos del cerebro, pero sin relación directa con uno u otro hemisferio. Para cualquier actividad necesitamos el cerebro entero, no solamente una mitad.
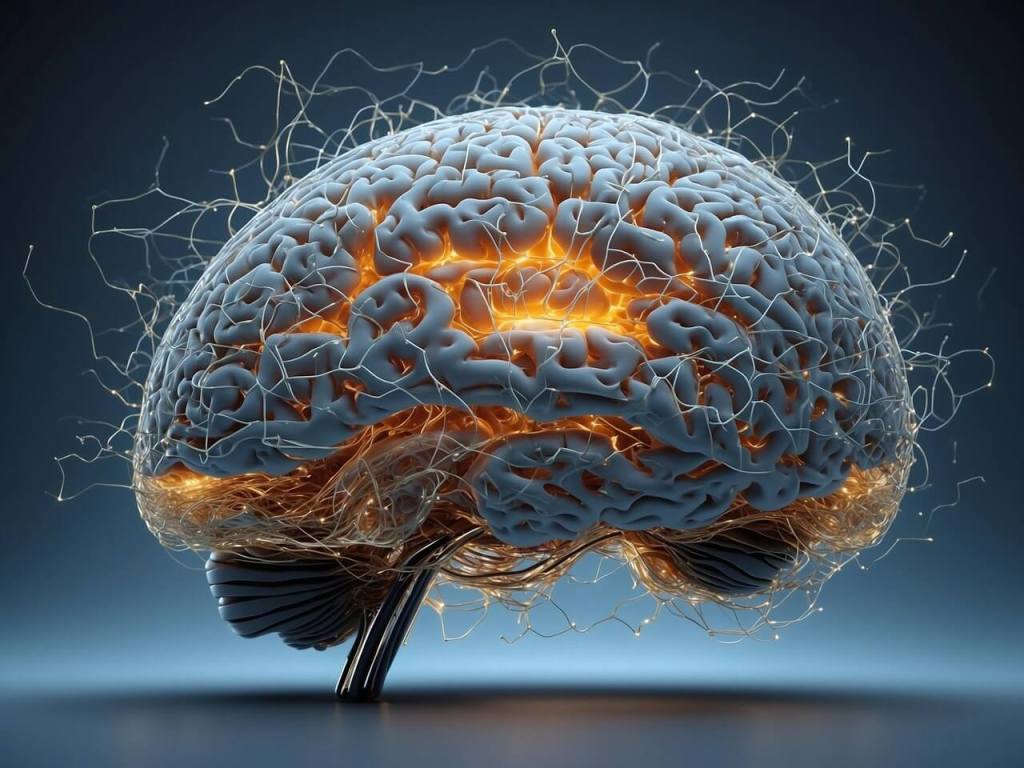
Mito 10: El ser humano solo utiliza la décima parte de su cerebro
Resulta tentador pensar que nuestro encéfalo todavía tiene un 90 % de su capacidad sin explotar, y, desde luego, para cómics y películas de ciencia ficción da mucho juego. Pero es solo eso: ficción. Este órgano funciona a plena potencia durante toda nuestra vida.
Si lo comparamos con la musculatura, es evidente que esta consume poca energía cuando estamos acostados sin hacer nada y que ese consumo aumenta radicalmente si nos ponemos a correr, por ejemplo. Pero, en comparación, nuestro cerebro solo consume un 1 % más de energía cuando se lanza a resolver un problema difícil que cuando no está ocupado en nada.
El origen de este mito puede estar en el tópico de considerar al cerebro meramente como un conjunto de neuronas. En 2015, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, utilizaron electrodos para medir los movimientos neurales de 2700 puntos del córtex y concluyeron que cualquier tarea mental requiere el uso de distintas herramientas, algunas más conocidas que otras.
Por ejemplo, están las neuroglias o células gliales, que son responsables de hacer, por así decirlo, el trabajo pesado del sistema nervioso. Entre sus funciones están las de llevar sustancias nutritivas a las neuronas, evitar interferencias en sus impulsos y eliminar tejidos muertos. Son auténticas hormiguitas cerebrales, y representan el 90 % de las células neuronales; el 10 % restante son las neuronas, responsables de enviar los impulsos que permiten que el organismo funcione. El malentendido ha surgido de pensar que estas son las únicas que hacían un trabajo útil dentro del cráneo.




