El experimento mental del gato de Schrödinger, propuesto por Erwin Schrödinger en 1935, es un ícono de la mecánica cuántica que desafía la intuición y la física clásica. Este experimento ilustra la superposición cuántica, donde un sistema puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta ser observado. En el caso del gato, está vivo y muerto a la vez hasta que se abre la caja.
La mecánica cuántica y sus desafíos conceptuales
“Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica” afirmó en cierta ocasión el célebre físico estadounidense Richard Feynman. Si bien es cierto que Feynman era un provocador nato, también lo es que sus observaciones solían ser bastante lúcidas. Lo que Feynman pretendía poner de relieve con esta frase es la dificultad de la mente humana para aceptar la mecánica cuántica. Cuanto más se piensa en ella más marciana parece. Desafía nuestra intuición y pone patas arriba lo que pensábamos sobre el mundo que nos rodea. Y esto es así porque la física cuántica supone una ruptura radical con la física clásica, a la que estamos más acostumbrados debido a que se encuentra presente en nuestro día a día.
La ruptura entre la física cuántica y la clásica
La mecánica cuántica representa una ruptura radical con la física clásica, que ha sido la base de nuestra comprensión del mundo durante siglos. Mientras que la física clásica se centra en la predicción precisa de eventos mediante leyes deterministas, la cuántica introduce un elemento de incertidumbre y probabilidad. En la mecánica clásica, las propiedades de un objeto, como su posición y velocidad, están bien definidas en todo momento. Sin embargo, en el mundo cuántico, estas propiedades no tienen valores determinados hasta que se realiza una medición. Esta idea de indeterminación es uno de los pilares fundamentales de la teoría cuántica y es lo que hace que sea tan difícil de aceptar para muchos.
La superposición cuántica es un concepto central en esta ruptura. Describe un estado en el que un sistema cuántico existe simultáneamente en múltiples estados posibles hasta que es observado. Esta idea desafía la noción clásica de que un objeto debe estar en un único estado definido en un momento dado. La superposición es lo que permite que un electrón, por ejemplo, pueda estar en dos lugares a la vez, una idea que desafía nuestra percepción cotidiana del espacio y el tiempo. Este concepto es esencial para entender el experimento mental del gato de Schrödinger.
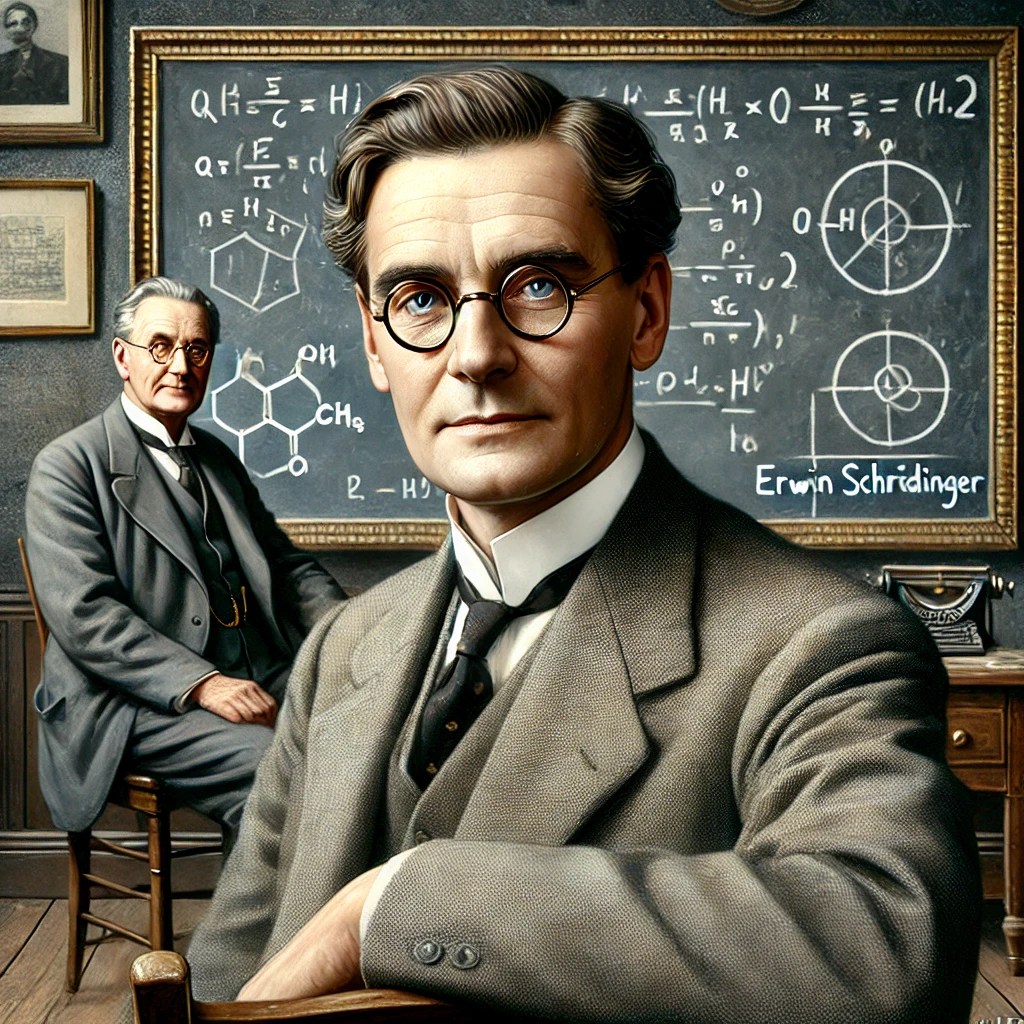
La física cuántica no solo desafía nuestra comprensión del mundo físico, sino también nuestra percepción de la realidad misma. Nos obliga a reconsiderar conceptos fundamentales como el determinismo y la objetividad. La mecánica cuántica sugiere que el acto de observar puede influir en el estado de un sistema, una idea que tiene profundas implicaciones filosóficas y científicas. Este desafío conceptual es lo que hace que la mecánica cuántica sea tan fascinante y, al mismo tiempo, tan desconcertante.
Desarrollo histórico: los años 20 y 30
El desarrollo de la mecánica cuántica en las décadas de 1920 y 1930 fue un periodo de intensa actividad intelectual y descubrimientos revolucionarios. Durante estos años, físicos como Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Born y Bohr sentaron las bases de una nueva teoría que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Fue una época de efervescencia científica, donde las ideas florecieron y las discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad se intensificaron.
La formulación de la mecánica cuántica no fue un proceso sencillo. A medida que los científicos desarrollaban las ecuaciones que describen el comportamiento de las partículas subatómicas, surgieron preguntas fundamentales sobre el significado de estos resultados matemáticos. ¿Cómo se relacionan estas ecuaciones con la realidad física? ¿Qué nos dicen sobre la naturaleza del universo? Estas preguntas llevaron a intensos debates entre los físicos de la época, muchos de los cuales se centraron en la interpretación de las nuevas teorías.
Uno de los debates más famosos de este periodo fue el que enfrentó a Albert Einstein y Niels Bohr. Einstein, conocido por su escepticismo hacia la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, cuestionó la falta de determinismo en la teoría. Bohr, por otro lado, defendió la interpretación de Copenhague, que acepta la probabilidad y la indeterminación como características fundamentales de la realidad cuántica. Este debate no solo influyó en el desarrollo de la física cuántica, sino que también sentó las bases para futuras discusiones sobre la naturaleza de la realidad.
El debate filosófico: Einstein vs Bohr
El enfrentamiento intelectual entre Albert Einstein y Niels Bohr es uno de los episodios más célebres en la historia de la ciencia. Ambos físicos eran gigantes en sus respectivos campos, pero tenían visiones muy diferentes sobre la naturaleza de la mecánica cuántica. Mientras que Bohr defendía la interpretación de Copenhague, que acepta el carácter probabilístico y no determinista de la cuántica, Einstein buscaba una explicación más profunda y determinista que reconciliara la cuántica con la física clásica.
Einstein, famoso por su frase "Dios no juega a los dados", estaba incómodo con la idea de que la mecánica cuántica no pudiera predecir con certeza el resultado de un experimento. Para él, la idea de que un sistema pudiera existir en múltiples estados simultáneamente hasta ser observado era inaceptable. Einstein creía que debía haber una capa más profunda de realidad que explicara las aparentes paradojas de la cuántica, una realidad que aún no había sido descubierta.

Sea por una razón u otra, la interpretación de la escuela de Bohr, conocida como la interpretación de Copenhague, se convirtió en la más popular dentro de la comunidad científica. Impregnó numerosos tratados escritos en las décadas decisivas que siguieron a la creación de la teoría e influyó en generaciones de nuevos físicos, que se formaron en ella. Hoy en día se suele hablar de la mecánica cuántica y la interpretación de Copenhague como dos conceptos indistinguibles.
La superposición cuántica en el experimento mental de Schrödinger
Centrémonos ahora en una de los conceptos más importantes de la interpretación de Copenhague: la superposición cuántica. Nos conducirá, como si de un maullido se tratara, al famoso gato de Schrödinger.
Concepto de superposición y medición
Consideremos un sistema cuántico, como un electrón u otro sistema que obedezca las leyes de la física cuántica. Supongamos que dicho sistema tiene cierta magnitud que podemos medir experimentalmente. Según la interpretación de Copenhague, hasta que no midamos dicha magnitud, su valor no estará determinado. Es más, el sistema se encontrará en todos sus posibles estados de forma simultánea hasta que lo observemos y midamos esa propiedad. A esa situación previa a la medida, en la que el sistema existe simultáneamente en estados en principio excluyentes entre sí, se le conoce como superposición.
Un ejemplo que ilustra perfectamente lo que acabamos de describir es un electrón en un átomo. En su movimiento alrededor del núcleo no describe trayectorias bien definidas. De hecho, su posición no está determinada, sino que el electrón está difuminado en una región que conocemos como orbital. Podríamos decir que se encuentra simultáneamente en todos los puntos de dicha región. Lo mismo puede sucederle a un fotón, el cuanto de la luz. Su polarización puede tomar dos valores distintos y excluyentes entre sí. Sin embargo, en ausencia de medida experimental, el fotón se encuentra en una superposición de ambos estados a la vez.
La idea de que la medición afecta el estado de un sistema cuántico tiene profundas implicaciones filosóficas. Sugiere que el acto de observar no solo revela la realidad, sino que también la define. Este concepto ha sido objeto de intensos debates y es una de las razones por las que la mecánica cuántica es tan fascinante y, al mismo tiempo, tan misteriosa. La superposición y el papel de la medición son fundamentales para entender el experimento mental del gato de Schrödinger.
El gato de Schrödinger: ¿vivo o muerto?

El experimento mental del gato de Schrödinger es una ilustración provocativa de la superposición cuántica y sus implicaciones. En este experimento, un gato se coloca dentro de una caja sellada junto con un mecanismo que puede liberar veneno en función del estado de un átomo radiactivo. Según la interpretación de Copenhague, hasta que se observe el sistema, el gato está en una superposición de estados: vivo y muerto al mismo tiempo. Solo al abrir la caja y observar el estado del gato, la superposición colapsa en un único resultado.
Este experimento mental fue ideado por Schrödinger para destacar las paradojas de aplicar la mecánica cuántica a objetos macroscópicos. Mientras que la superposición es un fenómeno bien aceptado a nivel subatómico, su aplicación a un gato, un objeto macroscópico, parece absurda. El gato de Schrödinger plantea preguntas sobre la frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico, y cómo podemos reconciliar estas dos realidades aparentemente contradictorias.
El gato de Schrödinger ha generado un debate significativo sobre el papel del observador en la mecánica cuántica. ¿Es el acto de observar lo que define la realidad? ¿O existe una realidad objetiva independientemente de nuestra observación? Estas preguntas continúan siendo objeto de investigación y discusión en la física moderna, y el gato de Schrödinger sigue siendo una herramienta poderosa para explorar estos conceptos.
El papel del observador en la realidad cuántica
El papel del observador en la mecánica cuántica es uno de los aspectos más intrigantes y debatidos de la teoría. Según la interpretación de Copenhague, el acto de observar no solo revela el estado de un sistema cuántico, sino que también lo define. Esta idea desafía la noción clásica de una realidad objetiva y sugiere que nuestra interacción con el mundo cuántico es fundamental para su definición. En el experimento del gato de Schrödinger, el observador es crucial para determinar si el gato está vivo o muerto, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad misma.
El concepto de que el observador afecta el resultado de un experimento cuántico ha llevado a numerosas interpretaciones y teorías alternativas. Algunos físicos argumentan que la mecánica cuántica es incompleta y que debe existir una capa más profunda de realidad que explique estas aparentes paradojas. Otros, sin embargo, aceptan la idea de que el observador es un componente esencial de la realidad cuántica y que la indeterminación es una característica fundamental del universo.
El debate sobre el papel del observador en la mecánica cuántica sigue siendo un tema activo de investigación y discusión. A medida que los experimentos avanzan y nuestra comprensión de la cuántica se profundiza, nuevas teorías y conceptos continúan emergiendo. El gato de Schrödinger sigue siendo una herramienta valiosa para explorar estas ideas y desafiar nuestra percepción de la realidad.

Más allá del gato: implicaciones y teorías alternativas
Al igual que el gato de Schrödinger puede estar vivo o muerto, esta teoría puede ser validada o rechazada en el ámbito de la física cuántica, según a quién preguntemos.
Decoherencia y el mundo macroscópico
La decoherencia es un concepto introducido para explicar por qué los fenómenos cuánticos, como la superposición, no se observan a nivel macroscópico. En términos simples, la decoherencia describe el proceso mediante el cual un sistema cuántico pierde sus propiedades cuánticas al interactuar con su entorno. Esta interacción provoca que el sistema colapse en un estado definido, lo que explica por qué no vemos objetos macroscópicos, como gatos, en superposición.
La decoherencia es fundamental para entender la transición entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Mientras que a nivel subatómico, los sistemas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, a nivel macroscópico, la interacción con el entorno hace que estas superposiciones colapsen rápidamente. Este proceso es lo que permite que el mundo que observamos sea predecible y consistente con nuestra experiencia cotidiana.
Aunque la decoherencia ofrece una explicación convincente de por qué no observamos superposiciones a gran escala, no resuelve todas las preguntas sobre la mecánica cuántica. Todavía queda mucho por entender sobre cómo y por qué ocurre la decoherencia, y cómo se relaciona con la naturaleza fundamental de la realidad. A medida que los físicos continúan investigando estos fenómenos, la decoherencia sigue siendo un área activa de investigación y debate.
Teorías de variables ocultas
Las teorías de variables ocultas son una propuesta alternativa a la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Estas teorías sugieren que la indeterminación y la aleatoriedad observadas en la cuántica son el resultado de variables desconocidas que aún no hemos descubierto. Según esta perspectiva, el universo es en realidad determinista, y las aparentes paradojas cuánticas se deben a nuestra falta de conocimiento sobre estas variables ocultas.
Una de las teorías de variables ocultas más conocidas es la teoría de David Bohm, que propone que las partículas tienen trayectorias bien definidas y que la cuántica es una descripción incompleta del universo. En la mecánica bohmiana, el estado de un sistema está completamente determinado, incluso cuando no es observado. Esto significa que, en el experimento del gato de Schrödinger, el gato estaría vivo o muerto, pero no ambos a la vez.
Aunque las teorías de variables ocultas ofrecen una explicación alternativa a la cuántica, han sido objeto de críticas y no son ampliamente aceptadas en la comunidad científica. Los experimentos realizados por físicos como Alain Aspect y Anton Zeilinger han descartado muchas de estas teorías, reforzando la interpretación de Copenhague. Sin embargo, el debate sobre la naturaleza de la realidad cuántica continúa, y las teorías de variables ocultas siguen siendo un área de interés para algunos investigadores.
Impacto cultural del gato de Schrödinger
Desde su concepción en 1935, el gato de Schrödinger se ha convertido en un icono cultural y una herramienta educativa para explicar conceptos complejos de la física cuántica. Su popularidad ha trascendido el ámbito científico, apareciendo en camisetas, memes, y referencias en series de televisión y películas. El gato de Schrödinger es un ejemplo de cómo una metáfora científica puede capturar la imaginación del público y convertirse en parte del lenguaje popular.
El impacto cultural del gato de Schrödinger no solo se debe a su capacidad para ilustrar conceptos abstractos, sino también a su naturaleza intrigante y paradójica. La idea de un gato que está simultáneamente vivo y muerto desafía nuestra comprensión intuitiva del mundo y nos invita a cuestionar la naturaleza de la realidad. Esta paradoja ha inspirado a artistas, escritores y filósofos, quienes han explorado sus implicaciones en diversas formas de expresión.
A medida que la física cuántica continúa evolucionando, el gato de Schrödinger sigue siendo una herramienta valiosa para comunicar ideas complejas y estimular el pensamiento crítico. Su legado perdura como un recordatorio de que la ciencia no solo se trata de descubrir hechos, sino también de explorar las preguntas más profundas sobre el universo y nuestro lugar en él.
Referencias:
- Fortin, Sebastián Ezequiel. (2011). Un estudio general del proceso de decoherencia cuántica. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4952_Fortin
- Bohm, D. (1952). Una interpretación sugerida de la teoría cuántica en términos de variables" ocultas. I. Physical Review, 85(2), 166-179.
- Dalibard, J., & Gigan, S. (2022). A Nobel prize for Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger. Photoniques, (116), 23-25.
https://doi.org/10.1051/photon/202211623 - Contín Aylón, G. C. (2012). La paradoja del gato de Schrödinger y los problemas de interpretación de la mecánica cuántica.




