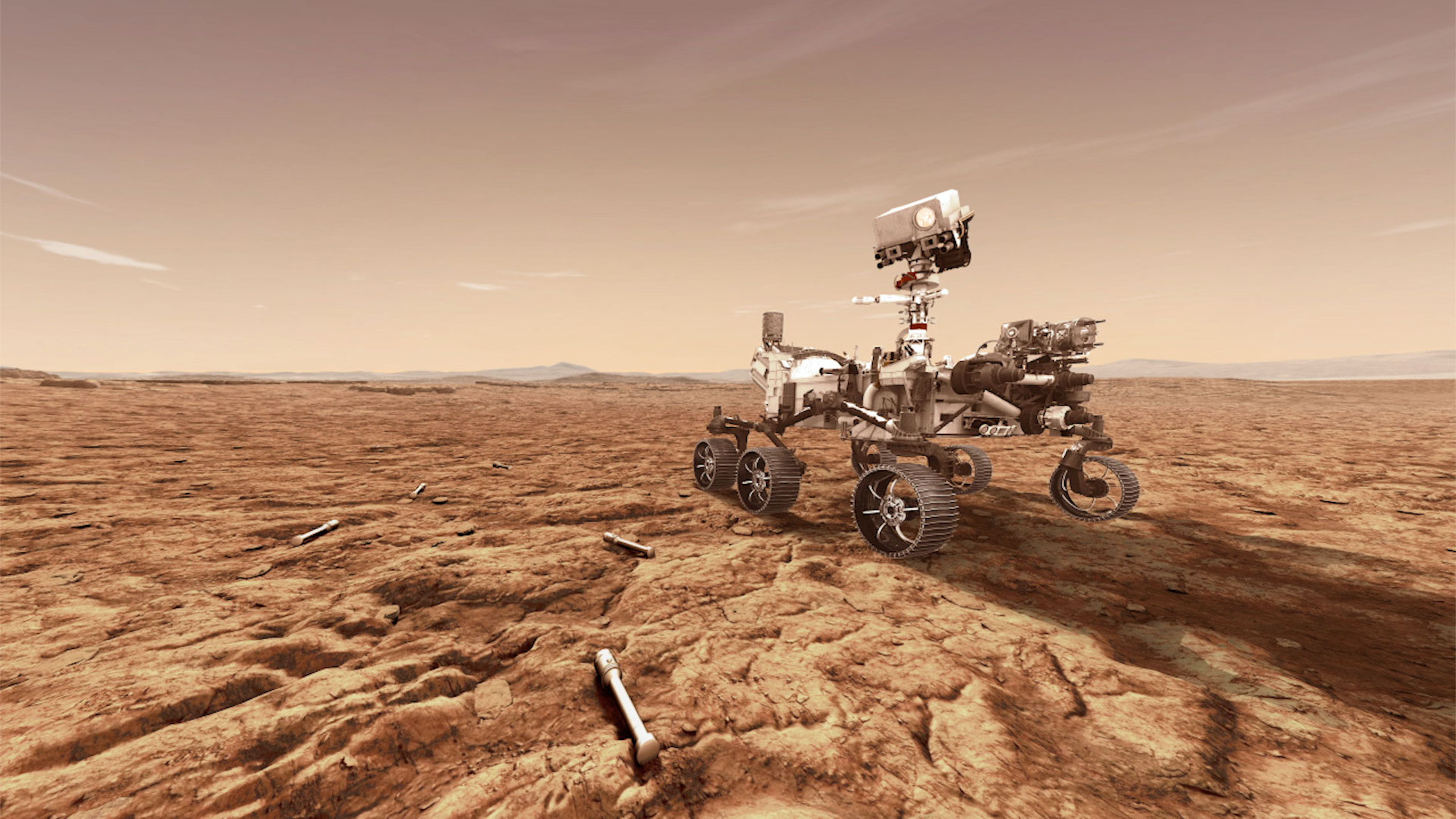Siempre ha habido personas que han pensado que no somos únicos. Uno fue el griego Anaxímenes, que vivió allá por el 600 a. C. Anaxímenes era de Mileto, al igual que el gran matemático Tales. Pensaba, en lo que parece ser una increíble profecía cumplida, que el número de mundos como el nuestro existentes en todo el universo era infinito, y sugería que la vida apareció en el fango de los océanos y, poco a poco, se fue adaptando al medio en que le tocó vivir.
Pero no fue hasta 1954 –más de 2500 años después– cuando el biólogo de Harvard George Wald mencionó explícitamente la posibilidad de que, en un cosmos tan grande, pudiera haber otros planetas que contuvieran vida. Asimismo, el genetista y biólogo evolutivo británico John Burdon Sanderson Haldane (1892 -1964) apuntó que la llegada de la era espacial permitiría elucidar si existía algún tipo de astroplancton en el polvo lunar y, así, testar la panspermia.

Esta hipótesis plantea que la vida –o, al menos, sus componentes básicos– no surgió en la Tierra, sino que llegó del espacio exterior. Fue enunciada por primera vez por el químico sueco Svante Arrhenius en 1903, cuando sugirió que formas microscópicas de vida, como las esporas, podían encontrarse en el espacio y, de vez en cuando, caer sobre un planeta, para sí sembrarlo de vida. ¿Es esto posible? Quizá. En 1972, cayó en Australia un meteorito, conocido como Murchinson, donde se encontraron 74 aminoácidos, de los cuales 55 eran de probable origen extraterrestre.
Hay astrobiólogos que piensan que la vida es, como decía el bioquímico y Premio Nobel de Medicina Christian De Duve (1917- 2013), un imperativo cósmico. Empezando por la abundancia de planetas extrasolares que vamos descubriendo desde 1995, condición sine qua non para la aparición de vida. Lo cierto es que, viendo los millones de galaxias que hay en el universo, cada una con más de cien mil millones de estrellas, resulta difícil pensar que la Tierra sea el único planeta con seres vivos en su superficie.
Esta creencia en la existencia de una vida E. T. que vaya más allá de las bacterias y otros organismos unicelulares se encuentra bien implantada en nuestro inconsciente. Ya sea gracias a las películas de ciencia ficción como a la infatigable propaganda realizada por numerosos científicos, lo cierto es que se trata de un dogma casi inamovible. “Si estuviéramos solos... ¡menuda pérdida de espacio!”, decía Jodie Foster en la película Contact, basada en la novela homónima del conocido Carl Sagan. Dejando a un lado la pueril teleología que oculta semejante afirmación –como si al cosmos le importase algo que solo exista una especie inte- ligente–, lo que se esconde tras esa frase grandilocuente es el reconocimiento de la mediocridad, que hábilmente expusieron el citado Sagan y el astrofísico ruso Iosif S. Shklovskii en su libro de 1966 Vida inteligente en el universo.

Según ellos, ni el ser humano ni nuestro planeta son 'especiales'. Esto es, como los materiales y las leyes con las que se construye la vida no son raros en el universo, solo necesitamos dejar pasar un tiempo prudencial para que aparezcan de manera natural. Y, como la evolución de la vida tampoco está sujeta a ninguna condición especial, una vez que empieza, también es cuestión de tiempo que aparezca la inteligencia.
Sin embargo, no todos los científicos piensan lo mismo. Una idea extendida entre los escépticos de la vida extraterrestre es la hipótesis de la Tierra rara, un disparo contra la línea de flotación de la astrobiología más optimista hecho por el geólogo Peter D. Ward y el astrónomo Donald Brownlee. Suponen que la vida es común en el universo, sí, pero únicamente en sus formas más simples, que han demostrado su capacidad para sobrevivir en los ambientes más extremos. No podemos decir lo mismo de la vida animal superior, mucho más sensible a las condiciones ambientales.
Respecto a imaginar un cosmos repleto de biodiversidad... Pensemos en primer lugar en las galaxias: no todas son aptas para ella. En las galaxias activas, sus núcleos emiten unos flujos de radiación de alta energía que son capaces de esterilizar cualquier intento de llenar de vida un planeta. Además, una galaxia de baja metalicidad, esto es, con pocos elementos como el hierro, el carbono, el fósforo o el sodio, resulta inviable para la aparición de planetas de tipo rocoso. Este es el caso de, por ejemplo, las galaxias elípticas.
Incluso, si contamos con una galaxia adecuada, como nuestra Vía Láctea, eso no quiere decir que cualquier lugar sea apropiado. Las regiones cercanas al centro no son habitables debido a los elevados niveles de radiación. El centro de la Vía Láctea emite una cantidad de radiación gamma que es la más energética de todas las existentes, 250 000 veces superior a la que recibe nuestro planeta, lo que nos lleva a definir una esfera estéril alrededor del centro galáctico de, cuando menos, 10 000 años luz de radio.
Por otro lado, las regiones muy alejadas del centro galáctico tampoco son un lugar válido por presentar una escasez significativa de elementos pesados –hierro, carbono, nitrógeno, níquel, magnesio...–, esenciales para la formación de las moléculas de la vida. Y, si a todo esto sumamos que la evolución biológica exige tiempo, eso implica que la estrella debe tener una vida mínima de, al menos, 5000 millones de años. Esto impone una importante restricción, porque la vida de una estrella es inversamente proporcional a su masa: cuanto más masa tiene, antes se apaga. Así que la estrella debe tener poca masa, pero sin pasarse; las poco masivas tienen el inconveniente de que emiten poca cantidad de energía. Teniendo en cuenta que el 95% de las estrellas de nuestra galaxia tienen una masa inferior a la del Sol y sumando esto a lo ya expuesto, las posibilidades de que aparezca vida en alguna estrella de la Vía Láctea no son tan grandes como parece a priori.

Y todo eso sin contar con las condiciones que debe cumplir el planeta: que sea del tipo rocoso y que se encuentre a la distancia correcta de su sol –en la llamada zona continuamente habitable–, donde su temperatura sea tal que permita la existencia de agua líquida a lo largo del tiempo. Esto último es complicado, porque las estrellas no mantienen su brillo estable a lo largo de su vida. Por ejemplo, hace 4000 millones de años nuestro sol era un 30 % menos luminoso que en la actualidad.
No todo termina aquí. Los defensores de la Tierra rara también apuntan a que, además, el planeta debe cumplir ciertos requisitos para que sea factible la vida. Primero, necesita tener una tectónica de placas necesaria para que se produzca un efecto invernadero natural que mantenga templado el planeta, como sucede en la Tierra; si no fuera por dos gases invernadero, el vapor de agua y el dióxido de carbono, la temperatura media de la Tierra estaría entre -18 ºC y -24 ºC–.
Encima, al parecer, un planeta geológicamente activo conlleva un campo magnético lo suficientemente intenso para evitar el efecto dañino de los rayos cósmicos, letales para la supervivencia del ADN. Hasta dicen que la existencia de vida en un planeta exige que tenga una satélite relativamente grande, como nuestra luna. Sin ella, la orientación del eje de la Tierra no sería estable y experimentaría variaciones caóticas en el tiempo. Las consecuencias climáticas de esto
serían catastróficas para la vida.
Pero no todos los astrobiólogos son tan pesimistas. Por un lado, sabemos que la vida a nivel bacteriano es robusta y aguanta las condiciones más adversas. La prueba la tenemos en organismos capaces de vivir en manantiales donde la temperatura es de 82 ºC, otros que se sienten a sus anchas en ácido sulfúrico puro y otros que viven en lugares donde las concentraciones de sal son tan altas que impiden la vida al resto de los seres. Toda esta inmensa panoplia de extremófilos demuestra que, una vez que surge la vida, acaba ocupando los lugares más insospechados. De hecho, las perforaciones realizadas en 1987 cerca del río Savannah, en Carolina del Sur, descubrieron todo un ecosistema microbiano a profundidades de medio kilómetro en el interior de la corteza terrestre. Hoy sabemos que algunas bacterias viven, incluso, a 3,5 km de profundidad.
Si hay algo que debemos aprender de la astrobiología es que la vida no tiene que ser como nosotros la imaginamos. Y eso en nuestro planeta, donde se han ido descubriendo formas de vida cada vez más extrañas. Un ejemplo son los microorganismos del río Tinto, en Huelva, que no necesitan ni luz solar ni alimentarse de otros organismos para vivir; son quimilótrofos, y les basta con oxidar compuestos inorgánicos formados por azufre y hierro, muy abundantes en esa zona. Visto eso, no hay duda de lo inimaginable que puede llegar a ser la vida en otros lugares. Porque el problema de poner condiciones cósmicas a la aparición de vida en el universo mirando solo a un ejemplo, la Tierra, es como querer definir lo que es un mamífero cuando el único que has observado es una vaca.
Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante.