Los autores llaman a este fenómeno retrospective imaginative involvement (involucramiento imaginativo retrospectivo) RII: recordar, rearmar y extender una historia tras apagar la pantalla o cerrar el libro. Es pensar en lo ya visto para imaginar lo que podría haber pasado, desde finales alternativos hasta vidas secretas de los personajes. Dos estudios con estudiantes universitarios probaron qué contextos de consumo siembran mejor esas semillas mentales y cuáles, en cambio, las apagan.
El hallazgo central es intuitivo, pero potente: las sesiones largas y consecutivas —binge-watching o “un capítulo más” y “otro capítulo más”— dejan modelos mentales más ricos y accesibles que luego usamos para fantasear, reinterpretar y, a veces, para recuperarnos del día a día.
Cuando la historia no termina: el fenómeno RII
RII es el nombre técnico para algo común: seguir jugando con una historia después de haberla consumido. No es solo recordar; incluye “reconstruir” escenas, inventar antecedentes, cambiar decisiones o imaginar cruces entre personajes. Esa actividad mental se alimenta de lo que el cerebro guardó en la primera experiencia: si el relato se codificó con claridad y emoción, la materia prima para imaginar queda lista.
La teoría que lo sustenta combina dos marcos: el modelo NCE de comprensión narrativa y TEBOTS —que explica por qué buscamos relatos que expandan los límites del yo. Cuanto más sentido construimos durante el visionado/lectura, mayor es el “andamiaje” para el juego posterior. Y si, además, la historia satisface necesidades psicológicas (autonomía, competencia, vínculo), es más probable que volvamos a ella para reforzar ese bienestar.
Los autores distinguen dos formas de RII: estática (repasar lo ocurrido o cómo son los personajes) y dinámica (cambiar hechos o rasgos). Ambas modalidades se activan cuando el recuerdo es accesible: si entendimos bien el mundo de la historia, luego es más fácil “entrar y salir” de él.
La pregunta del estudio es cuándo el consumo favorece esa huella accesible que, días o semanas después, reaparece con fuerza.
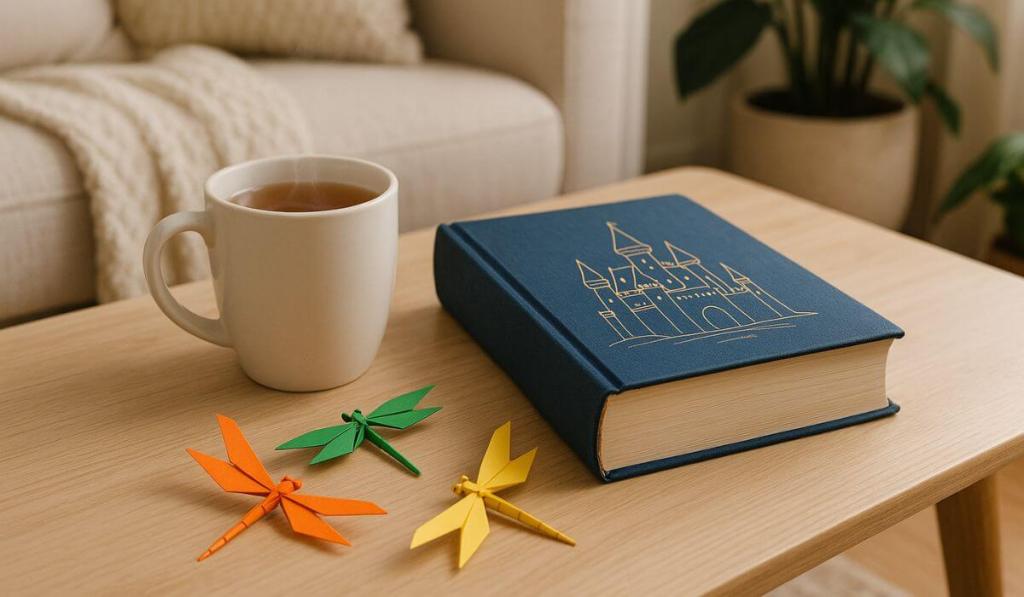
Cómo lo probaron: memorias, contextos y dos muestras
En dos encuestas online (N=303 y N=237) con universitarios de EE. UU., se pidió a los participantes que listaran historias muy memorables y otras poco memorables (series, películas o libros) y que reportaran cómo las consumieron y con qué motivaciones. Después, evaluaron cuánto RII realizaban con cada una en seis dimensiones (personajes y eventos, en versiones estáticas, dinámicas y de “backstory”).
La medida clave no fue un test de detalles, sino accesibilidad subjetiva de la historia en la memoria. Esa accesibilidad resultó ser el motor de RII: las narrativas “muy memorables” generaron significativamente más imaginación retrospectiva que las “poco memorables”. La familiaridad no es opcional: es el punto de partida del juego mental.
Además de la memoria, se midieron factores del contexto inicial: duración de las sesiones (por ejemplo, cuántos episodios por sentada o cuánto tiempo de lectura de una vez), tendencia personal a maratonear, disfrute y apreciación de la obra, estrés percibido y tiempo de ocio disponible.
La combinación de “cómo” y “para qué” consumimos resultó decisiva para explicar el eco narrativo posterior.
Lo que deja huella: sesiones largas, maratones y formato
El patrón fue claro: las historias vistas o leídas en sesiones largas fueron más memorables y, por tanto, más usadas para RII.
En televisión, los relatos asociados a “alta accesibilidad” se vieron en más episodios por sentada que los de “baja accesibilidad”. En libros sucedió lo mismo con el tiempo continuo de lectura. Cuanto más sostenida la inmersión, más robusto el modelo mental.
La televisión destacó como fuente de historias “muy memorables” frente a los libros, mientras que las películas quedaron parejas entre condiciones. El formato seriado, con mundos extensos y personajes recurrentes, parece facilitar la construcción de mapas mentales duraderos que luego la imaginación reutiliza con facilidad.
Más aún, la tendencia personal a maratonear predijo consistentemente todas las formas de RII en ambas muestras. En un estudio, ver más episodios seguidos se asoció con más RII en las seis dimensiones; en el otro, la asociación fue parcial, pero se repitió el vínculo general. Maratonear no es solo “consumir de más”: también construye puentes para pensar la historia después.

¿Por qué miramos? Expandir el yo, escapar… y cómo eso modela la imaginación
Las motivaciones importan. Quienes ven para expandir los límites del yo (vivir experiencias vicarias, probar identidades, explorar emociones) reportaron más RII, de forma amplia y consistente. Esa búsqueda de expansión encaja con los límites del yo: si el relato satisface necesidades internas, es más probable que regresemos a él en la mente para prolongar el efecto.
La evasión también jugó un papel. En el primer estudio se asoció sobre todo con RII estática; en el segundo, con todas las dimensiones, aunque con menor peso que la expansión.
Escapar puede abrir la puerta; expandirse mantiene la estancia. La imaginación posterior parece más funcional cuando el motivo inicial es crecer, no solo desconectar.
El tono afectivo del relato marcó diferencias finas. El disfrute (placer directo) se relacionó especialmente con RII estática —repasar escenas placenteras—; la apreciación (significado, reflexión) predijo todas las formas, incluidas las dinámicas. Las historias que invitan a pensar tienden a ser reescritas mentalmente, ampliadas o ajustadas para seguir extrayendo sentido.
Tiempo libre, estrés y el “clima” mental para que la historia vuelva
El tiempo de ocio fue un facilitador: más ocio se asoció con más RII en varias dimensiones. La imaginación necesita huecos para respirar, ya sea caminando, viajando en metro o conversando con amigos sobre la serie de moda. Esos intersticios del día parecen ser fértiles para que reaparezcan escenas, hipótesis y giros alternativos.
El estrés mostró un patrón mixto. En el primer estudio, más estrés se relacionó con menos RII en varias dimensiones, quizá porque la carga atencional y emocional dificulta recuperar y manipular recuerdos narrativos.
En el segundo estudio, esa relación no apareció, lo que sugiere que el efecto del estrés podría depender del nivel o del contexto.
Una hipótesis de los autores es que exista una curva en U invertida: con estrés moderado, la RII podría servir de regulación; con estrés muy alto, el sistema cognitivo prioriza otras demandas y la imaginación narrativa pierde terreno. El ocio, en cambio, actúa como un terreno estable donde la historia puede volver y ramificarse.

Qué significa (y qué no): implicaciones, límites y pistas prácticas
El mensaje de fondo es alentador: las maratones pueden tener un lado restaurativo. Historias consumidas de forma consecutiva permiten construir modelos mentales robustos que después usamos para fantasear y recuperar recursos psicológicos, desde el simple buen ánimo hasta la sensación de agencia o conexión. No es licencia para trasnochar siempre, pero sí una reivindicación del “sumergirse bien”.
Hay límites importantes. Son estudios observacionales con universitarios, basados en autorreporte y realizados en época de pandemia, cuando la disponibilidad de tiempo era atípica. No establecen causalidad estricta ni exploran rasgos de contenido concretos (género, estética, intensidad emocional) que podrían modular el efecto. Aun así, el patrón se replicó en dos muestras.
¿Qué hacer con esto? Si quieres que una historia te acompañe y te “sirva” después, elige bien y mírala o léela en bloques significativos; si te atrae pensarla luego, busca relatos que no solo entretengan, sino que también signifiquen. Y recuerda: la imaginación posterior es más probable cuando la primera experiencia fue profunda, sostenida y con sentido.
Referencias
- Baldwin, J., Ulusoy, E., Durfee, M., Busselle, R., & Ewoldsen, D. R. (2025). Watching one more episode and reading one more chapter: What entertainment contexts lead to retrospective imaginative involvement?. Acta Psychologica, 257, 105101. doi: 10.1016/j.actpsy.2025.105101




