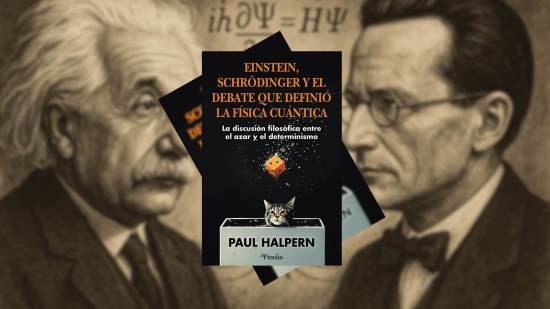En el apasionante y convulso verano de 1873, España se sumergió en un torbellino político sin precedentes. La recién proclamada Primera República, encabezada por Nicolás Salmerón, luchaba tenazmente por establecerse en una nación dividida y polarizada. En medio de este caos, se alzó un clamor que resonó en las calles: "¡Cantones federales!".
Bajo esta consigna, surgió una rebelión encabezada por diversos grupos políticos y sociales que ansiaban la independencia y la autonomía para sus respectivas regiones a través de la creación de un Gobierno federal. Esta insurrección, marcada por un fervoroso anhelo de poder local, logró el respaldo de treinta y dos provincias, en su mayoría situadas en Levante, Andalucía y Castilla y León. Fue una revuelta que buscaba el empoderamiento de las comunidades y una reorganización radical del sistema político.
Sin embargo, esta rebelión no fue recibida con brazos abiertos por el Gobierno central. Generales de la talla de Pavía y Martínez Campos fueron enviados con un puño de hierro para aplacar el levantamiento y restablecer el orden. La lucha por la unidad de España y el rechazo a cualquier intento de fragmentación territorial se convirtieron en las piedras angulares de la respuesta del Estado a esta revolución cantonal.
Ante este trasfondo histórico y fascinante, es natural preguntarse qué motivó este levantamiento y si existían movimientos similares en otras partes de Europa. ¿Cuáles fueron las causas profundas que llevaron a estas provincias a rebelarse? ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar con otros movimientos separatistas de la época? Y, sobre todo, ¿qué influencia tuvo esta revolución cantonal en la España democrática y en el panorama político actual?
Es en este contexto que el libro La rebelión Cantonal en la I República, coordinado por Julián Vadillo Muñoz y publicado por editorial Pinolia, se presenta como una herramienta imprescindible para adentrarnos en uno de los momentos más trascendentales y agitados de la historia de nuestro país. Esta obra magistral, escrita por expertos historiadores, nos brinda una visión completa y rigurosa de los eventos que marcaron la rebelión cantonal, permitiéndonos comprender la complejidad de la I República y sus consecuencias en el desarrollo político de España.
Si deseas adentrarte en la riqueza y la complejidad de la I República española, no te pierdas uno de sus capítulos, que puedes leer en exclusiva a continuación.
La revolución que profundizó la historia (escrito por Julián Vadillo)
El año 1873 fue clave para la historia de España. El 11 de febrero de 1873, las Cortes españolas decidían la proclamación de la República una vez que Amadeo I abandonaba el trono. Los republicanos españoles, que llevaban décadas trabajando por la democratización y la modernización del país, tenían su oportunidad para poner en marcha su programa político.
Sin embargo, aquel movimiento republicano, producto de los propios debates y tendencias modernizadoras, estaba dividido y presentaba numerosas aristas que hicieron complicado implementar el modelo. En primer lugar, existía una diferencia entre los republicanos más centralistas y los federalistas, siendo estos últimos mayoritarios en aquellos momentos. Y, simplificando lo que es complejo, el federalismo estaba dividido entre unos federalistas benevolentes, que creían en una alternativa pausada para el establecimiento del federalismo en España, y los intransigentes, que partían de la necesidad de aprovechar el momento histórico para ceder los poderes a las unidades locales y construir así la república federal de la forma más efectiva.
Esto que puede parecer algo caótico y que puede conducir al colapso, no era algo inusual dentro de las distintas culturas políticas en un momento clave para la transformación del país. Aquellos que piensan que la historia del siglo XIX español fue un caos no tienen en cuenta un contexto internacional convulso de cambios sociales y políticos. Francia, sin ir más lejos, estuvo en periodos de flujo y reflujo revolucionario desde 1789 hasta, prácticamente, el final del siglo XIX. O la construcción política de los EE. UU., ejemplo para una buena parte de los republicanos federales, fue producto de una revolución en 1776 y de un profundo cambio a lo largo del siglo XIX.
En el caso de España, en un contexto de guerra civil interna con el carlismo y un conflicto exterior con Cuba, los profundos debates del republicanismo federal, cristalizados con la llegada de Pi y Margall al poder y la propuesta de una constitución federal, desembocó en un proceso revolucionario cantonal. Los republicanos federales intransigentes partieron de la construcción republicana desde las entidades locales y constituyeron un Gobierno alternativo con sede en Cartagena: la Federación Española. Por diversos puntos de la geografía española se fueron construyendo cantones que se adherían a la Federación para poder desarrollar su sueño republicano. Una república que era sinónimo de igualdad política, jurídica y social (sin ir más lejos, los términos república y reforma agraria eran sinónimos en la época).
Tal y como afirma el historiador C. A. M. Hennessy en su clásico libro La República federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal, 1868-1874, la palabra cantón carece de un significado específico. La historiadora francesa Jeanne Moissand también corrobora esta dificultad en su tesis doctoral Les fédéres du Numancia. Une Commune espagnole et ses mondes (1873). Lo que queda claro con los trabajos presentados en este dosier es que tanto las visiones conservadoras, que presentaron el cantonalismo como el fraccionamiento de la base territorial, o la visiones de Engels, que lo vio como un movimiento de las minorías bakuninistas, erraron en sus análisis. De hecho, los encajes territoriales para el país fueron analizados por el republicanismo federal con el objetivo de superar todas las diferencias.
Para analizar de cerca lo que significó el cantonalismo en el contexto de la España de 1873, profesores e investigadores del periodo escriben en las siguientes páginas.
El profesor Juan Pablo Calero, catedrático de enseñanzas medias y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, nos acerca al desarrollo del movimiento cantonalista en una de las cunas del liberalismo, del republicanismo y del movimiento anarquista como fue Cádiz. Enmarcando el periodo estudiado, sobresale la figura de Fermín Salvochea, por aquellas fechas republicano intransigente y que después sería uno de los anarquistas más destacados.
Si hubo un lugar donde el cantonalismo fue clave, ese fue Cartagena. Hasta esa experiencia y la importancia de Roque Barcia nos lleva la profesora Ester García Moscardó, de la Universitat de València. Un repaso a la importancia de quien presidió la Federación Española y más claro tenía cómo se había de construir la república federal partiendo desde abajo.
Para que la idea del cantonalismo no se cierre solo a las plazas fuertes de aquel republicanismo, el trabajo del profesor de la Universidad de Salamanca, Leopoldo Santiago Díaz Cano, nos aproxima a lo que fueron los cantones castellanos, con especial atención a los sucesos de Salamanca, plaza fuerte de aquella opción política en 1873. Del mismo modo, el profesor de la Universidad de Granada, Rubén Pérez Trujillano, nos adentra el caso de Andalucía a través de las constituciones cantonales, para demostrar las bases jurídicas de las que se querían dotar las nuevas estructuras. De la misma forma, Ferrán Toledano, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos adentra en la importancia del cantonalismo en un feudo clásico del republicanismo y del movimiento obrero como fue Cataluña. Igualmente, Rafael Villena, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos acerca al desconocido proceso cantonal en la zona de La Mancha.
Para comprobar que el movimiento fue interclasista y que abarcó a ámbitos de diversa índole, el trabajo de profesor de la UNED, Eduardo Higueras Castañeda, analiza la participación de los militares en el movimiento, centrado en dos figuras: el general Juan Contreras como defensor del cantón de Cartagena, y el general José López Domínguez, como cabeza de fuerza atacante.
La participación del movimiento obrero es analizada por quien suscribe estas líneas, y se centra en los debates de la Internacional en España respecto al cantonalismo y distingue lo que fue la participación socialista en otros movimientos huelguísticos como el de Alcoy, que coincidió en el tiempo.
Dado que el movimiento fue general y buscó cuotas de mayor igualdad en el ámbito político, económico y social, el trabajo de Catalina Martorell nos aporta el protagonismo de la mujer en el movimiento cantonal y republicano. No quedaría completo ese mapa si no se hablase del 50% de la población que también trabajó y apoyó el movimiento cantonal.
Por último, hay que analizar el cantonalismo en la prensa, la estética simbólica y el impacto posterior en la literatura. Para ello hay tres trabajos que abordan estas cuestiones. Nuevamente, el profesor Eduardo Higueras Castañeda nos aproxima a las ilustraciones satíricas sobre el cantonalismo y el propio republicanismo a partir de periódicos como La Flaca. El profesor Sergio Sánchez Collantes, de la Universidad de Burgos, nos aproxima a los símbolos del cantonalismo, en esa línea de que todo cambio político conlleva cambios simbólicos. Por último, el catedrático de enseñanzas medias y doctor en Historia, Feliciano Páez Camino, nos aproxima al impacto del cantonalismo en la literatura a través de Benito Pérez Galdós, testigo de los sucesos en el momento histórico, o Ramón J. Sénder años después.
Se ha intentado unir en estas páginas a los investigadores que más han trabajado el momento histórico y que pueden aproximar al gran público un proceso trascendental en la historia de España.

La rebelión cantonal en la I República
24,95€