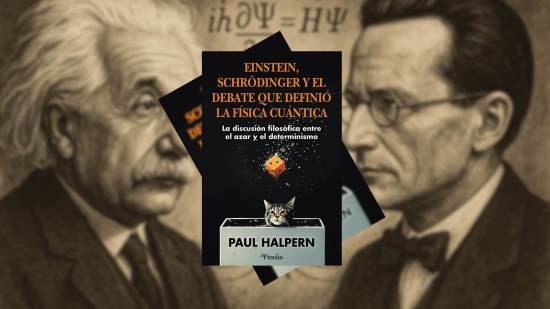Los antiguos egipcios dieron el nombre de Libro de la Salida al Día a un conjunto heterogéneo de textos e imágenes que utilizaron durante casi 1400 años para poder vivir y sobrevivir en el mundo que les esperaba después de morir. Conocido de forma más popular, pero menos adecuada, como Libro de los Muertos, el conjunto engloba fórmulas mágicas con orígenes, extensiones y contenidos variados, a menudo acompañadas de viñetas y escritas sobre distintos tipos de soportes.
Su finalidad: ayudar al difunto en el trance de la muerte y proporcionarle todas las herramientas y conocimientos necesarios para vivir en las mejores condiciones en el más allá, escapando de todos los peligros que allí le acechaban. Pero esta suerte de guía solo estaba al alcance de un grupo minoritario de la sociedad, de forma que un objeto decorado con estos textos era un indicador de un elevado estatus socioeconómico.
A finales del Segundo Periodo Intermedio, hacia el 1600 a. C. y seguramente en el área de Tebas donde entonces residía la corte regia egipcia, tiene lugar una revisión de las composiciones funerarias que durante siglos habían estado en uso: los llamados Textos de las Pirámides y los Textos de los Ataúdes.
Además, se componen nuevos textos adaptados a los cambios que se van produciendo en las creencias y las prácticas funerarias y todo el material, antiguo y reciente, es presentado en un formato nuevo para acompañar al finado en su viaje eterno. A lo largo de 14 siglos, hasta el final del Periodo Ptolemaico y rozando el cambio de era, este conjunto de literatura funeraria mantuvo su vigencia, pero conoció fases de aumento, reducción y adaptación de los contenidos y las formas de los textos y las viñetas hasta alcanzar los 200 capítulos conocidos en la actualidad.
La función dual de rituales egipcios
¿De dónde procede la designación de Libro de los Muertos y por qué es errónea? Este nombre aparece en una de las primeras ediciones «científicas» de un papiro funerario, firmada por Karl Richard Lepsius en 1842. Parece que el famoso egiptólogo prusiano lo tomó de la forma en que los habitantes próximos a los cementerios en Luxor designaban a los papiros que encontraban en los enterramientos próximos a sus casas.

Sin embargo, los textos a los que nos referimos no fueron usados exclusivamente por y para los difuntos, sino que está documentada su recitación en el culto en los templos y por individuos privados en vida, lo que permitía a «todo aquel que conozca esta fórmula en la tierra […] alcanzar una edad avanzada feliz» (capítulo 135).
Las composiciones tampoco tratan solo sobre el «mundo de los muertos», pues muchas tenían como finalidad garantizar la salida del más allá hacia la luz del más acá (de donde la designación egipcia de Libro de la Salida al Día) y hacia el mundo de los vivos. Por último, la idea de «libro» puede inducir a cierta confusión, porque —desde nuestra perspectiva actual— hace pensar en una suerte de novela, con capítulos que forman una historia contada de principio a fin con un orden coherente.
En realidad, cada ejemplar es prácticamente único y cada capítulo es una unidad en sí misma, pero puede agruparse con otros por similitud temática, formando secuencias. Por ejemplo, es frecuente encontrar en sucesión textos que permiten al individuo transformarse en animales o plantas con capacidades específicas y deseables en el allende (un cocodrilo, un halcón, una golondrina o un loto).
Protección y sabiduría egipcia: el vínculo trascendental entre amuletos y conocimientos ancestrales
En el compendio del Libro de la Salida al Día se da cabida a fórmulas usadas en los rituales de los templos y durante los funerales, conjuros mágicos de protección en vida contra animales peligrosos y enfermedades y otros textos compuestos específicamente para la existencia postmortem.
Si heterogéneo era el origen, el denominador común de estas composiciones era su utilidad: brindar a los difuntos protección y conocimiento, mostrando los beneficios de los que podían disfrutar en el más allá y los ritos que eran necesarios para alcanzarlos, pero también información sobre los peligros a los que debían enfrentarse.
Entre las numerosas ventajas que proporcionaban estos textos funerarios se encontraban: recuperar las funciones físicas e intelectuales como la capacidad de andar, hablar y recordar (intrínsecas al ser humano y perdidas en el trance de la muerte), transformarse en seres poderosos, recibir alimentos en abundancia y no tener que trabajar en los campos de cultivo, integrarse en la comunidad de los dioses en igualdad de estatus, moverse con libertad por cualquier región del cielo y del inframundo.

Cabe destacar que para los egipcios antiguos no había un camino o destino único en el mundo que les esperaba al morir. La existencia eterna era una vida que se repetía de forma cíclica, de continuos renacimientos y viajes que igual conducían hacia la morada de Osiris, hacia el horizonte oriental para renacer en la barca de Re o hacia áreas de riqueza fantástica como los Campos de Juncos.
La balanza
Pero toda cara tiene su cruz y, así, la nueva vida no estaba exenta de peligros. El primero de ellos era la prueba de acceso a este mundo, materializada en un juicio a la conducta en la tierra. En el curso de este, el difunto debía declarar no haber cometido actos impuros y su corazón —la sede del pensamiento, de los recuerdos y los valores morales para los egipcios— era pesado frente a la pluma de maat, el símbolo de la verdad y la rectitud.
Si los platillos de la balanza se mantenían en equilibrio, daba comienzo la vida eterna, donde aún había que sortear nuevas pruebas: criaturas amenazadoras que acechaban en los recodos del camino, trampas —como redes de pescar o lagos de fuego— que entorpecían la marcha, astutos guardianes y barqueros que debían ser persuadidos para franquear las puertas que custodiaban o subirse a las barcas que capitaneaban.
Y aquí es donde los textos funerarios venían al rescate del finado, al proporcionarle todos los conocimientos necesarios para moverse con soltura por el más allá: los nombres y medidas de seres, espacios naturales y edificios; las respuestas adecuadas que debían darse en los interrogatorios; el conocimiento de misteriosos acontecimientos mitológicos.
Diversidad de soportes
¿Cómo reconocer un ejemplar del Libro de la Salida al Día? Cientos de papiros con capítulos de este compendio pueblan en la actualidad las vitrinas de museos con antigüedades egipcias, pero una gran variedad de superficies se consideró apta para ser decorada: paredes de templos y tumbas, ataúdes y sarcófagos, papiros, sudarios, vendas de momia, cuero, estelas y estatuas, mesas de ofrenda, amuletos y escarabeos, figuras funerarias e incluso muebles.
Debe tenerse en cuenta que ningún ejemplar contiene las 200 fórmulas conocidas, sino que en cada caso se seleccionan y agrupan los textos e imágenes en un orden que varía según diferentes circunstancias: espacio asignado en el objeto, composiciones disponibles en una época o lugar concretos, capacidades económicas de un individuo o su familia, tendencias religiosas del momento…
Además, algunos textos estaban estrechamente vinculados con objetos concretos por su funcionalidad, de modo que es frecuente que los escarabeos del corazón, colocados en el pecho entre las vendas de la momia, contuvieran un texto para evitar que este órgano testimoniara en contra del muerto en el juicio final.

Esta recitación comenzaba con las palabras: «¡Oh mi corazón de mi madre, oh mi corazón de mi madre, oh mi corazón de mis distintas formas! No te eleves como testigo contra mí, no te opongas a mí en el tribunal, no seas hostil en la presencia del guardián de la balanza» (capítulo 30B). Un elemento fundamental para distinguir este corpus de las tradiciones anteriores es el formato.
La organización interna de los contenidos es ahora más rígida y se hace en base a una serie de componentes bien definidos: un título que indica el contenido o la finalidad de la fórmula, escrito en tinta roja; el cuerpo del texto, copiado en tinta negra y que puede contener pocas líneas o articularse en secciones muy complejas con interrogatorios y comentarios a modo de glosas; el colofón final, en rojo, con indicaciones sobre los resultados esperados, la manera correcta de recitar los textos o información sobre la forma en que se descubrió una composición en un pasado remoto, garantía de su eficacia; una viñeta, que condensa a través de una o varias escenas el significado principal o algún aspecto del texto.
Las imágenes cobran una notable importancia frente a la literatura funeraria anterior en la medida en que enriquecen el mensaje transmitido de forma verbal e incluso llegan a sustituir al texto cuando un capítulo aparece representado solo a través de su viñeta.
Formato e imágenes
Como sistemas de escritura se usaron principalmente el jeroglífico cursivo (con signos similares a los jeroglíficos, en los que aún se reconocen los referentes de la realidad, pero ejecutados con menos cuidado y detalles), pero también el jeroglífico, el hierático y, en la última fase de producción, el demótico. Los textos pueden disponerse en líneas o columnas y, por norma general, se recurre a la fase clásica de la lengua, el llamado egipcio medio.
En cuanto a las imágenes, estas pueden ser de pequeñas dimensiones, formar una franja horizontal donde se suceden distintos episodios, u ocupar todo el espacio disponible. En los ejemplares más tempranos no todos los capítulos van acompañados de viñetas, pero su número se va incrementando y también varía su técnica de ejecución.
Las imágenes más detalladas y representadas con una paleta de color muy variada son típicas del Periodo Ramésida (Dinastías XIX y XX), mientras que en la fase final de uso, en el Periodo Ptolemaico, las figuras se esquematizan y se hacen con simples trazos negros.

Durante el largo periodo de tiempo en que el Libro de la Salida al Día se mantuvo en uso, se distinguen varias fases de producción y revisión de contenidos que reciben el nombre de «recensiones» La primera etapa, la «recensión tebana», abarca las dinastías XVIII a XX (ca. 1150-1070 a. C., excluyendo el periodo de Amarna) y su nombre deriva de la posición de Tebas como principal centro de producción. Se caracteriza por la temprana vinculación del compendio con la familia real y el círculo cortesano y su posterior difusión a otros grupos sociales de elite.
Se produce una experimentación con los soportes, a la búsqueda de la superficie más idónea para escribir textos, en la que se recurre a ataúdes, sudarios y paredes de tumbas y, finalmente, se opta por los papiros como soporte más adecuado. El número y variedad de fórmulas disponibles es aún reducido, en las secuencias o sucesión de capítulos no se aprecia una estandarización y las viñetas están elaboradas con mucho esmero.
Nuevas ediciones
La fase de producción del Tercer Periodo Intermedio cubre la Dinastía XXI y parte de la XXII (ca. 1070 - finales del s. IX a. C.). A medida que disminuye el número de tumbas decoradas, los papiros y los ataúdes se convierten en los soportes principales de las fórmulas e ilustraciones para equipar al difunto en el más allá.
Esta fase destaca por el uso exhaustivo de imágenes para plasmar ideas religiosas y llegan a componerse ejemplares donde las viñetas son más numerosas que los textos. Se produce la concentración de las producciones en Tebas y en el grupo sacerdotal, en el seno del cual ganan un peso notable las mujeres como propietarias de objetos con textos funerarios.
Para hacer frente al aumento de la demanda fuera de la elite, se producen manuscritos de muchas calidades y tamaños, entre ellos los llamados papiros abreviados, que constan de una única viñeta inicial y un número limitado de capítulos.
Así, tras la Dinastía XXVI y con la primera dominación persa, el uso del Libro de la Salida al Día decae durante unos 160 años y se revitaliza en la Dinastía XXX y el Periodo Ptolemaico. La última fase de edición, llamada «recensión kushito-saíta», comienza en la Dinastía XXV y se prolonga hasta el final del periodo de dominación griega (finales s. VIII – i a. C.) con algunas interrupciones.
En esta etapa se produce una sistematización y uniformización de los contenidos, pues los capítulos suelen copiarse en el mismo orden y las viñetas tienden a disponerse en la parte superior de los papiros a la par que se simplifica su ejecución, prescindiendo de la policromía y de los detalles. Además, se introducen nuevas composiciones y se recurre al uso de otros soportes como ataúdes, sarcófagos y vendas de momia.
Por último, se desarrollan las tradiciones locales, de forma que al final del Periodo Ptolemaico las áreas de Akhmin y de Menfis cobran importancia junto a Tebas como centros de producción con estilos muy definidos.