El virrey don Luis de Velasco ha nombrado por general para esta jornada a Miguel López de Legazpi, natural de la provincia de Guipúzcoa e vecino desta ciudad donde ha sido casado y al presente está viudo, e tiene hijos ya hombres e hijas casadas que tienen ya hijos, tiene otras hijas ya mujeres para poderlas casar; es de edad de más de cincuenta años, es hijodalgo conocido, honrado e virtuoso es de buenas costumbres y ejemplo, de muy buen juicio e natural, cuerdo y reportado, es hombre que ha dado siempre buena quenta de las cosas que se le han encomendado del servicio de V. M. Espero en Dios que ha de ser muy aceptado en que él vaya por caudillo de la jornada». Quien escribe estas líneas no es otro que Andrés de Urdaneta, uno de los mayores exploradores y marinos no solo del siglo XVI, sino de todos los tiempos. Es 1 de enero de 1561, y la carta de Urdaneta va dirigida al rey Felipe II.

Hace casi cuarenta años que Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda a bordo de la nao Victoria dando noticia de la primera vuelta al mundo, uno de los mayores acontecimientos de la historia, pero a pesar de lo que cabría esperar, las consecuencias para España de esa primera circunnavegación del globo son muy escasas. ¿La razón? Aún no se ha dado con la ruta marítima que permita unir Asia con América. Es decir, que la única manera de retornar a España desde las islas de las Especierías es costeando India y África, una ruta bajo dominio portugués.
Felipe II, el rey prudente, no pudo evitar la independencia de Portugal de sus dominios tras sesenta años de unión ibérica y, desde entonces, está decidido a poner remedio al enorme obstáculo que supone que los navíos españoles que vuelven de Asia cargados de especias estén al albur de la voluntad lusa. De hecho, entre 1542 y 1545 Ruy López de Villalobos ya trató en vano de encontrar una ruta marítima directa entre América y Asia, el llamado tornaviaje.
Desde 1559 se está preparando una ambiciosa expedición que debe dar con el tornaviaje, asegurar el acceso al mercado de las especias, consolidar la presencia y el poder español en Asia y evangelizar a las gentes de Oriente. Y por fin, tras dos años de preparativos, parece claro quién es el elegido como jefe de la expedición: Legazpi. Urdaneta está más que conforme con la elección del guipuzcoano, y así lo manifiesta por escrito ese primero de enero de 1561. Pero no es el único. Ocho días más tarde, don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España, despacha otra misiva a Felipe II con las siguientes palabras:
«Miguel López de Legazpi, natural de la provincia de Lepuzcua, hijodalgo notorio de la casa de Lezcano, de edad de cincuenta años [dicen que serían unos 58], y más de veintinueve que está en esta Nueva España; y de los cargos que ha tenido y negocios de importancia que se le han cometido ha dado buena cuenta, y a lo que de su cristiandad y bondad hasta agora se entiende, no se ha podido elegir persona más conveniente».

Los principales hilos conductores que marcan la vida de Miguel son su fidelidad y buen desempeño en los cargos administrativos que ocupa y su marcada religiosidad. Por ello, ni Felipe II, ni Urdaneta ni Luis de Velasco dudan en ningún momento de su capacidad para liderar la expedición que llevan años preparando. Pero, ¿quién es ese carismático Miguel López de Legazpi? Conozcámoslo.
Miguel nace en el caserío Jauregi Haundia de Zumárraga, en el seno de una importante familia hidalga, los López de Legazpi, allá por el año del Señor de 1503. Su madre, Elvira, pertenecía también a un notable linaje guipuzcoano, los Gurruchátegui. De su padre, Juan de Legazpi, sabemos que combatió en Italia a las órdenes del Gran Capitán y tras una reconocida vida militar pasó a ocupar diversos cargos civiles de responsabilidad en su pueblo natal, llegando incluso a ser alcalde mayor. Así que Miguel, desde su más tierna infancia, entiende y asume con naturalidad que no solo es posible servir a la corona en los campos de batalla, sino también en el buen desempeño de los cargos públicos. Sin duda, ello marcará el resto de su vida.
Hombre de fe y servidor público
Otra característica que le define a la perfección es su fe. Miguel es, como buen zumarragatarra, un devoto de la ermita de Santa María de Zumárraga, la Antigua. En ella fue bautizado y a ella dirige sus oraciones desde que tiene uso de razón, como han venido haciendo todos sus antepasados desde que la ermita fuera fundada, al menos dos siglos antes. Es precisamente ante su sencilla portada abocinada, tras la obligada misa dominical, donde Miguel se dirige a su hermano, Pero López de Legazpi.

Pero López es el primogénito y, por tanto, el único de los hermanos que heredará el mayorazgo familiar. Como único heredero, está obligado a ayudar económicamente a su hermano siempre que le sea posible. Y Miguel lleva unos meses reflexionando acerca de su futuro. Durante un tiempo ha trabajado de escribano, como hizo también su padre, pero desea salir de la comarca, de la provincia, del reino, como hiciera también su padre. Sentados ante la portada de La Antigua, Miguel se sincera con su hermano.
—Pero, hermano, llevo meses cavilando acerca de qué debo hacer…
—Me lo imagino, Miguel. Pero aunque yo sea el heredero, no te quepa duda de que el caserío estará siempre abierto a ti y a los tuyos.
—Zumárraga, Areria, Guipúzcoa, Valladolid… Nada me retiene ya aquí. He pensado ir a las Indias —revela, franco.
—Muchos guipuzcoanos, hasta vecinos nuestros, andan ya por allí y a la mayoría no les ha ido nada mal, según se dice de ellos. —Suspira—. Si ese es tu deseo, no se hable más. Tendrás lo que necesites.
Y así fue. En 1527 Miguel López de Legazpi partió a América, tras despedirse de los suyos y visitar, quizá por última vez en su vida, la ermita de Santa María La Antigua.
Poco sabemos sobre López de Legazpi de sus primeros años en México, pero sí que, a fines de 1531, Miguel contrae matrimonio con Isabel Garcés, hermana del primer obispo de Tlaxcala, con la que tendrá cuatro hijos y cinco hijas. Los dos hijos de Teresa, su primogénita, tendrán un papel destacado en la expedición, ya que participarán junto a su abuelo en la conquista de Filipinas. Pero no avancemos acontecimientos.
Es a partir de entonces cuando se forja la fama de Miguel como eficiente y abnegado servidor público, y cuando hará fortuna. De hecho, pronto su casona en México se convierte en visita obligada para hidalgos y caballeros pobres de solemnidad, que siempre encuentran en López de Legazpi a un valedor que les dé de comer y de vestir.

Escribano de la Casa de la Moneda, secretario del Tribunal de la Inquisición, miembro del patronato del colegio de los padres agustinos… Miguel tiene una sólida formación, es paciente, responsable e inteligente, así que ocupa diferentes cargos que le permiten adquirir tierras en Michoacán y hacerse con propiedades en la capital. Servidor público, propietario y hacendado rural, puede decirse que, desde la década de 1530 y durante los siguientes treinta años, la vida de López de Legazpi no dista demasiado de la de muchos otros españoles que llegaron a América durante las primeras décadas de la colonia. Hasta que todo cambia.
Estamos a mediados de enero de 1561. El padre Urdaneta se dirige a la casona de Miguel López de Legazpi en ciudad de México. Hace dos días le informaron de que su compatriota había ya regresado de Michoacán. Se conocen desde hace años y ambos comparten una estrechísima amistad y una mutua admiración. Se conocen bien, pero en esta ocasión Urdaneta está nervioso.
Ya ante el caserío Legazpi, golpea un par de veces el portalón de madera con las manijas de hierro y espera a que abran. Al cabo de un par de minutos aparece Melchor, uno de los hijos de Miguel, y le invita a pasar. «Padre Urdaneta, siempre es usted más que bienvenido en esta casa. Ahora mismo aviso a mi padre de su visita». Miguel no tarda en aparecer, y ambos toman asiento alrededor de una enorme mesa de madera de caoba que preside la sala principal. López de Legazpi, inquieto, es el primero en dirigirse a don Andrés de Urdaneta.
—Y bien, mi querido Urdaneta, ¿qué nuevas hay de la expedición que le ha encomendado su majestad?
—Han tenido a bien mi sugerencia, don Miguel, y será usted el capitán de la expedición a las islas de poniente —revela Urdaneta.
—¡No me lo puedo creer! Jamás pensé que lo tomarían en consideración… mi candidatura, digo. Soy hombre de letras y de leyes, no de espada, menos aún de mares —contesta, perplejo, López de Legazpi.
—Usted es el hombre indicado. Nadie hay más preparado que usted para ello. Y sepa usted que será nombrado almirante, gobernador y capitán general de las islas de poniente que se descubran. Así me lo ha hecho saber el virrey.

Miguel se lleva la mano al mentón y parece reflexionar unos segundos.
—¿De qué tiempo disponemos? —pregunta.
—Del necesario, don Miguel. La expedición la formarán cuatro naves, algunas ya se están construyendo, aunque necesitaremos más financiación —responde Urdaneta, mientras sondea con la mirada a López de Legazpi.
—Yo mismo me encargaré de la financiación. ¿En cuanto a los objetivos de la expedición?
—Se mantienen intactos: tomar las islas que se descubran, evangelizar a los nativos y, por mi parte, tratar de dar con el tornaviaje. Ah, y dar con algún superviviente de las expediciones anteriores, si se diera el caso.
En ese momento hace su entrada en el salón Felipe de Salcedo Legazpi, nieto de don Miguel. Un joven fuerte y muy alto, de tez morena y rasgos marcados, es un joven apuesto, a decir de muchas. «Bienvenido, don Andrés. No sabía que estaba usted aquí», se disculpa Felipe con voz grave, mientras se dirige de nuevo al patio interior de la casa.
Miguel y el padre Urdaneta sueltan una carcajada, tras quedarse solos de nuevo.
—¿Y la tripulación, don Andrés? —pregunta López de Legazpi—. Tengo a alguno de mis nietos a los que desearía embarcar en la expedición. Les sobra valor, ya lo han demostrado luchando contra los indios rebeldes.
—Está pensando en Felipe, ¿verdad? No habrá problema, necesitaremos muchos hombres. Yo mismo me haré acompañar de dos camaradas agustinos que serán de gran utilidad en la expedición.
—¿Don Andrés de Aguirre y don Francisco de Rada?
—Los mismos. Expertos cosmógrafos y navegantes donde los haya, además de hombres piadosos —sonríe Urdaneta—. Por cierto, don Miguel, la expedición saldrá del puerto de Barra de Navidad, en Jalisco. A partir de ahora pasaremos allí largas temporadas preparando pertrechos, reclutando hombres, supervisando la construcción de las naves…
Pasaron tres años antes de que la expedición soltara amarras, un 21 de noviembre de 1564. La flota está compuesta por las naos San Pedro, llamada la capitana, y la San Pablo, llamada la almiranta, y por los pataches San Juan de Letrán y San Lucas. Los trescientos ochenta hombres que forman la expedición ven como se alejan paulatinamente las últimas luces del puerto, adentrándose en el infinito océano Pacífico. Son las tres de la madrugada y el inconmensurable cielo estrellado es ya el único testigo del avance de las cuatro embarcaciones, que navegan rumbo hacia poniente.
Hacia Filipinas
El 25 de noviembre, a más de cuatro días de navegación de las costas de Nueva España, López de Legazpi reúne a Urdaneta, a capitanes, pilotos y notables de la expedición. Se dispone a abrir un sobre lacrado que le han entregado en la Audiencia, bajo el mandato de no abrirlo a menos de cien leguas de la costa americana. El sobre contiene las últimas órdenes de Felipe II.
Se hace un silencio sepulcral mientras el secretario lee el contenido de la carta. Las instrucciones son claras: la flota debe dirigirse a las Filipinas y desde allí, Urdaneta debe dar con el tornaviaje. Urdaneta y los agustinos tratan de contener su indignación: de haberlo sabido no habrían formado parte de la expedición, ya que consideran que deben dirigirse al sur de Nueva Guinea y no a las Filipinas, como inicialmente habían defendido ante el virrey y como se les había prometido. Finalmente, Urdaneta calma los ánimos entre los suyos. «Si la voluntad del rey es que vayamos a las Filipinas, no tendremos más remedio que acatarla. Llevaré el barco de vuelta a España desde donde estemos», afirma, tras lo cual se retira a su camarote, junto a sus compañeros agustinos.
Apenas cinco días más tarde, ocurre lo más temido por Legazpi: la deserción de una de las naves, la San Lucas, al mando del capitán Alonso de Arellano. El día anterior ya se había alejado un par de leguas de las demás naves y al amanecer de ese día ya no queda ni rastro de ella. Legazpi, visiblemente contrariado, se lamenta amargamente de la traición ante Urdaneta. «Es el mínimo de los pesares, don Miguel. La San Lucas es la nave más pequeña, la que menos pertrechos, menos soldados y menos marineros embarcaba. Su baja no nos afecta demasiado: yo daré con el tornaviaje con una nave, la que usted me indique, y ustedes dispondrán todavía de las dos restantes para hacerse con las Filipinas».
La expedición siguió avanzando por el mar de Balboa hasta dar, el 9 de enero del año siguiente, con las islas Matalotes.
Imaginemos la escena: los algo más de trescientos españoles llevan mes y medio sin avistar tierra, rodeados de la inmensidad del océano Pacífico, mientras los experimentados pilotos de cada nave discuten día sí y día también sobre la situación de la flota y, por tanto, sobre qué derrotero seguir. De pronto, en el amanecer menos pensado, la silueta de una isla se recorta en el horizonte mientras los tripulantes corren a proa para constatar con sus propios ojos el milagro de ver tierra. A medida que se acercan, la realidad parece ser ensoñación: están ante varias islas cubiertas de densa jungla verde bañadas por playas de arena blanquísima y agua cristalina. Las naves se aproximan a la costa y la línea de playa se muestra de manera aún más nítida: se perciben claramente palmeras, apetecibles cocoteros y la silueta de decenas de nativos, entre ellos algunas mujeres. La alegría de la tripulación es irrefrenable.
La isla de los Ladrones
«Padre Urdaneta, prepárese para bajar a tierra. Felipe de Salcedo López y Martín de Goiti le acompañarán», les ordena el almirante. «Felipe, ocúpate de que los tres volvéis sanos y salvos a bordo», le dice a su nieto cuando este se acerca a recibir las últimas indicaciones. Su sargento mayor, Juan de Morón, permanece a bordo de la nao con un retén armado de cinco hombres, preparados para actuar si así lo ordena el capitán.
Urdaneta, Felipe y Martín se acercan a la orilla en un bote y, tras desembarcar, solo permanecen en la playa un par de ancianos, con los que trata de entenderse por señas, dado que no hablan ninguna lengua conocida por Urdaneta. Al fin, los tres vuelven de nuevo a bordo de la San Pedro y, tras dar parte a López de Legazpi, siguen hacia el oeste. «Según mis cálculos, debemos estar a un par de semanas de las islas de los Ladrones», le informa Urdaneta.

Los días y las noches avanzan sobre las velas de la escuadrilla de López de Legazpi exactamente trece veces, hasta que el 22 de enero la expedición avista el archipiélago al que Urdaneta había predicho que llegarían: las islas de los Ladrones, las actuales islas Marianas. Al fondear ante la mayor de aquellas islas, los pilotos de la flota disputan sobre qué islas son aquellas, y aunque la mayoría sostiene que están ya ante las islas de poniente, Urdaneta insiste en lo contrario.
—Estas islas no son otras que las de los Ladrones, Almirante.
—La opinión mayoritaria… —replica López de Legazpi.
—La opinión de los demás pilotos no coincide con mis cálculos de posición, don Miguel —rebate Urdaneta.
—Tengo una fe ciega en usted, padre, bien lo saben tanto Dios como usted mismo. Pero, ¿cómo puede estar tan seguro? —pregunta, irritado, el almirante.
—La razón más sencilla es que estamos siguiendo exactamente la ruta que abrieron Magallanes y Elcano y, hace más de cuarenta años, ellos se toparon con estas islas antes de arribar a las islas de poniente, según la crónica de Pigafetta. De hecho, las llamaron «las de los ladrones» porque los nativos demostraron ser de esa condición.
Urdaneta estaba en lo cierto.
Los naturales de las islas quedan extasiados ante la visión de tres embarcaciones de enormes velas cargadas de hombres provenientes de lejanísimas tierras, de los que jamás antes han sentido hablar. Españoles y nativos tienen culturas muy distintas, y López de Legazpi sabe que cualquier malentendido puede derivar en un ataque contra su flota, por lo que da instrucciones clarísimas sobre cómo proceder a partir de entonces con los nativos. Prudente, cortés y diplomático, da orden de que ninguno de sus hombres, ni siquiera los capitanes, desembarque sin su permiso explícito. De desembarcar, prohíbe expresamente a sus hombres herir a cualquier nativo, así como arrebatarles bien alguno. También les impide tocar cualquier labranza o alimento de los nativos, cortar árboles o intercambiar productos con ellos. Cualquier precaución es poca con tal de asegurarse el buen trato.
Son días de relativo descanso para la tripulación: tienen agua y alimento fresco, y están a resguardo de tormentas y tempestades. Para López de Legazpi son días de intercambios amistosos con los nativos. Trece días permanecen en el archipiélago, la mayor parte del tiempo explorando la isla de Guam, la más extensa. Días que bastaron a López de Legazpi no solo para asegurarse la amistad de los nativos, sino también para tomar posesión formal de las islas en favor de la corona española, mientras Urdaneta aprovecha los trueques con los nativos para tomar nota de sus costumbres, así como de algunas expresiones básicas de su idioma.
El 3 de febrero de 1565, ya recuperados de cuerpo y de espíritu para afrontar lo más complicado de la misión, compran alimentos frescos y vuelven a echarse a la mar. Hacia el poniente, siempre aproadas al oeste, las naos San Pedro y San Pablo y el patache San Juan de Letrán avanzan a vela llena durante diez días.
Es 15 de febrero del año del Señor de 1565 cuando las velas de las tres naos flamean, ya a tocar de la isla de Samar, y el almirante ordena a la tripulación de la nao capitana recoger todo el velamen y adujar cabos, listos para fondear. Los tripulantes festejan el éxito de la travesía con efusivos abrazos, canciones y algo del vino de Jerez que aún conservan en las bodegas de la capitana y la almiranta. Felipe da sendas palmadas en la espalda a su abuelo y le felicita por el éxito. «Ya hemos llegado a las islas de poniente, pero aún nos queda mucho por delante. No olvides que a manos de los naturales de estas islas murió el gran Fernando de Magallanes», le advierte el almirante.
Al día siguiente, López de Legazpi envía al padre Urdaneta, a Mateo de Saz y a Martín de Goiti a reconocer la costa a bordo de un batel, pero los pocos nativos que ven huyen al verles. Sorpresivamente, al día siguiente una comitiva de nativos liderada por el cacique local se aproxima a las naos en canoas y agasajan a los españoles con alimentos y presentes.
La isla de Cebú
El 20 de febrero, el almirante da orden de largar velas y avanzar, recalando poco después en la isla de Leyte. En esta isla también reciben una comitiva de nativos, aunque López de Legazpi no consigue alimento alguno de ellos, por lo que les considera menos amistosos que los de la isla anterior y, de nuevo, ordena poner rumbo a nuevas islas del archipiélago, tomando siempre posesión de todas ellas en nombre de Felipe II.

Durante los meses de marzo exploran diversas islas: Limasawa, Butuán, Bohol… Cebú. Hasta entonces las dudas sobre en qué isla debían establecerse había consumido al almirante, pero todas las vacilaciones anteriores desaparecen al descubrir la isla de Cebú. Es una isla grande, con numerosos poblados de indios y en la que, además, dan con un puerto seguro, bien resguardado de la mala mar, y bastante profundo. Los nativos visten adornos de oro y tienen plantaciones y alimento en abundancia. Cebú parece ser, sin duda, la isla más poblada y la más rica de cuantas han explorado.
A las diez de la mañana del 27 de abril, las naves hispanas anclan ante un puerto seguro de la isla de Cebú y empiezan a explorar el territorio, con vistas a erigir el primer establecimiento español en las islas de Poniente, o Filipinas. Las condiciones parecen ser inmejorables, excepto porque los nativos se muestran especialmente hostiles con los europeos. Una y otra vez los hombres de Legazpi son atacados, durante el día y, sobre todo, durante las noches. Los indígenas aprovechan los espesos bosques que rodean sus poblados para acercarse sin ser vistos al campamento español y atacarlo. «Si usan los bosques para atacarnos, talaremos los árboles. Así les veremos llegar», ordena el almirante.
Uno de los días históricos de la expedición, y por ende de la historia de Filipinas, es el ocho de mayo de 1565. Todos los españoles, encabezados por don Miguel López de Legazpi, asisten de rodillas a una misa mayor oficiada por los padres agustinos, con confesión y comunión general. Al finalizar la misa, López de Legazpi se vuelve hacia el océano, al que hasta entonces ha dado la espalda, y coloca solemnemente la primera piedra del que será el fuerte y posterior villa de San Miguel, el primer asentamiento europeo de las islas Filipinas. La fundación del fuerte de San Miguel, futura ciudad de Cebú, marca el inicio de más de trescientos años de presencia española en las islas.
Son semanas de constante y agotador trabajo. Todos y cada uno de los expedicionarios se dedican por entero a construir de día y defender de noche el fuerte, bajo el liderazgo constante del almirante. El 15 de junio, el padre Andrés de Urdaneta se reúne con el almirante en su cuartel general.
—Don Miguel, ahora que ya se ha fundado la primera villa en estas islas de Poniente, tal y como era deseo de nuestro rey, considero que debo cumplir con lo que aún me resta: dar con la ruta de retorno a México.
—Yo también lo creo, y así lo dispongo, mi querido Urdaneta. ¿Cuándo desea partir? —le consulta el almirante.
—En dos semanas, si el tiempo lo permite. Y en cuanto a la nave… Lo más indicado sería navegar con la San Pedro, por ser la más resistente —declara Urdaneta.
—Así se hará, entonces. ¿Ha decidido ya qué oficiales le acompañarán en el tornaviaje? Necesitará de los mejores…
—Sí, almirante. Al contramaestre Francisco Astigarrabía, a los pilotos Esteban Rodríguez, también a Rodríguez de Espinosa… Y querría que me acompañara, si usted lo ve conveniente, su nieto, Felipe Salcedo. —El padre Urdaneta no puede evitar su nerviosismo en este punto de su discurso, aunque sigue hablándole vehementemente—. Tiene un don natural, parece haber nacido para entender la mar y la navegación, a pesar de ser joven aún…
—Padre Urdaneta, me enorgullece que tenga en tan alta consideración a mi nieto. Y será un honor que le acompañe. Estoy seguro de que encontrará la ruta de vuelta a Nueva España, y cuando lo haga el nombre de mi nieto se cubrirá de gloria, al igual que el suyo.
—Gracias, don Miguel.
El 1 de julio de 1565 la nao San Pedro, bajo el liderazgo de Urdaneta, parte desde el puerto de San Miguel hacia América. El 8 de octubre, tras más de tres meses de navegación, la San Pedro arriba a Acapulco, inaugurando así la ruta marítima que uniría para siempre Asia y América. Antes de Urdaneta lo habían intentado Gonzalo Gómez de Espinosa, Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos e Iñigo Ortiz de Retes. Solo Andrés de Urdaneta lo consiguió.
Pero volvamos de nuevo a Filipinas, porque en el fortín de San Miguel se acumulan las dificultades para los de Legazpi. Las provisiones escasean y los españoles apenas consiguen víveres de los nativos, con los que aparentemente guardan buena relación después de que el adelantado y el cacique de Cebú, Tupas, sellaran un tratado de paz y amistad. Pero eso no es todo: pocas semanas después de la partida de Urdaneta, al fuerte arriba una flota de navíos portugueses al mando del capitán luso Gonzalo Pereyra.

Pereyra y López de Legazpi mantienen una tensa reunión en el fuerte San Miguel, mientras decenas de españoles y portugueses armados con arcabuces y estoques observan la situación y miden sus fuerzas a las puertas del fuerte. Cualquier malentendido, o una simple orden del adelantado español o del capitán portugués puede desatar el combate.
Unas horas después, Pereyra abandona furibundo el fuerte y ordena a sus hombres retirarse. El adelantado español, que le sigue a prudente distancia, se detiene a pocos metros de los barcones que deben llevar de vuelta a los portugueses a los navíos, ante la mirada desafiante de Pereyra. «Ya está avisado, López: volveré con más soldados y correrá la sangre entre nuestros dos países, si no abandonan inmediatamente las islas». Como única respuesta, Miguel López de Legazpi posa su mano sobre la espada ropera que descansa en su cinturón de cuero. A buen entendedor, pocas palabras.
Sin embargo, pocas semanas después el adelantado y los suyos abandonan el fuerte y se asientan en la isla de Panay, donde esperan conseguir más alimentos de los nativos. Es precisamente en esa isla cuando, un mediodía de 1567, los hombres de Legazpi observan desde su campamento lo que parece ser un navío en la lejanía, dirigiéndose directamente hacia ellos. Los peores temores se desatan. Temen que sea la flota portuguesa a las órdenes de Pereyra, con refuerzos, pero cuál es el alboroto general cuando reconocen la silueta inconfundible del San Pedro, el navío que había marchado meses antes hacia México en busca del tornaviaje.
Un par de horas más tarde, del San Pedro desembarcan Felipe Salcedo y su hermano Juan, de apenas dieciocho años, con víveres, tropas de refuerzo y algunos colonos. Legazpi no da crédito: ¡Urdaneta ha dado con el tornaviaje! Todos sus temores se disipan y se funde en un cálido y largo abrazo con sus dos nietos. Felipe le entrega un sobre con las órdenes del virrey, que no son otras que las de mantener el fuerte de Cebú y continuar la colonización y evangelización de los nativos. Más seguro que nunca de su posición en las islas, Legazpi ordena retornar al fuerte de San Miguel y sonríe al pensar en Pereyra. «Vuelve, querido, vuelve, que te estaremos esperando», musita casi para sí.

En mayo de 1570, Legazpi ordena a Martín de Goiti y a algunos de sus mejores hombres, entre ellos a su sobrino Juan, avanzar con el navío San Miguel hacia la bahía de Cavite y el poblado de Maynila, bien pertrechados de armas y de abundante artillería embarcada. Maynila es un centro comercial importante, ya que mantiene intercambios comerciales con chinos, japoneses, portugueses y con otros puertos asiáticos, y además está gobernada por un régulo musulmán, uno de los caciques más importantes y poderosos de las islas. Hacerse con su control les permitirá controlar el comercio desde Filipinas y evangelizar a los nativos moros de Maynila.
Tras durísimos combates, los hombres de Legazpi se hacen con el puerto de Cavite y entran en Maynila. Poco después arriban a Cavite algunas naos más comandadas por el mismísimo adelantado, que se hace cargo de la situación. Pocos días después, el 18 de mayo de 1571, se aproxima un jefe moro, Dumandul, a bordo de una canoa, y pide parlamentar con Legazpi.
Las noticias que le transmite el cacique, de ser ciertas, son valiosísimas. Los jefes de Maynila están divididos entre los que desean la paz con los españoles y los que prefieren la resistencia a ultranza. El Rajá Matandá, cacique principal, desea la paz con los recién llegados, mientras que su sobrino, el Rajá Solimán, prefiere resistir.
El adelantado no necesita mucha más información. Desde que partió de la Nueva España ha tratado de establecer tratados de paz con todos los caciques y siempre que le ha sido posible ha evitado el enfrentamiento con los nativos, pero también sabe que cualquier disputa interna entre ellos le beneficia, y está decidido a aprovechar la situación. Sin perder tiempo, manda izar velas. «Proa hacia Maynila», ordena a sus capitanes y pilotos, mientras decenas de soldados se pertrechan para la batalla.
Fundación de Manila
A pocas leguas de distancia, Legazpi presencia la desesperación de los manilenses, que seguros de su derrota empiezan a incendiar frenéticamente sus poblados. El adelantado español ordena entonces a sus mejores y más valientes capitanes, entre los que se encuentran Martín de Goiti y sus dos nietos, Felipe y Juan, que desembarquen con celeridad y, con la ayuda de dos intérpretes, entren en Maynila y rueguen a los rajás reunirse con él. «Venimos en son de paz, díganles».
Matandá y Solimán acceden a entrevistarse con Legazpi, y este les confirma de su propia voz lo que ya les han adelantado los capitanes españoles. «Deseamos asentarnos pacíficamente. Nada debéis temer, siempre y cuando aceptéis ser vasallos de Felipe II, rey de España». Solimán apenas necesita unos segundos más que Matandá para dar su respuesta. Legazpi, con mucha más diplomacia que guerra, priorizando siempre la pluma a la espada, ha ganado las islas de poniente para la corona española.
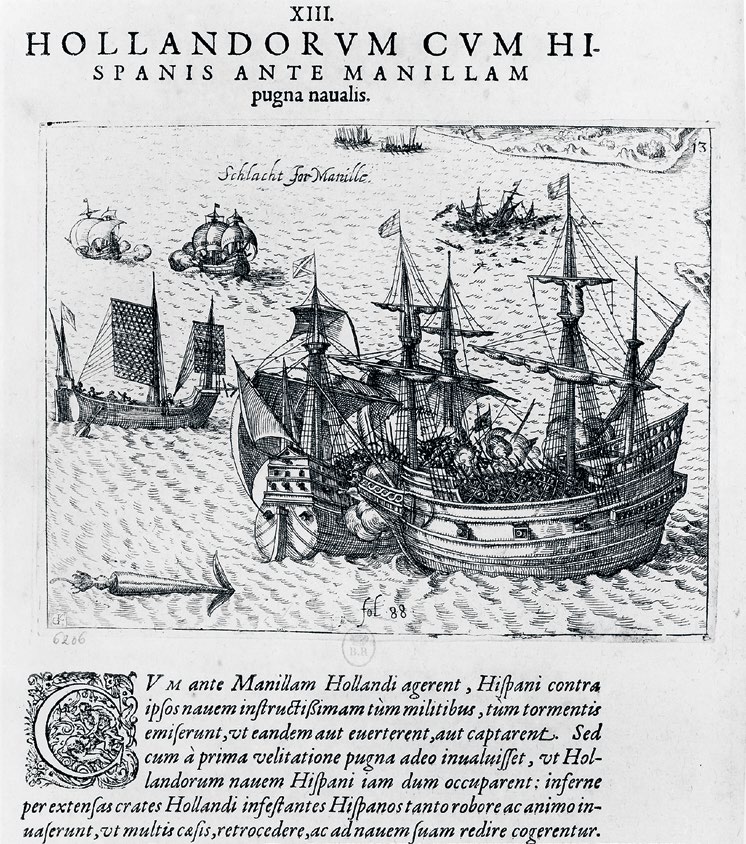
El 24 de junio de 1571, López de Legazpi, ante los rajás de Maynila y la mayoría de sus colonos y soldados, funda solemnemente la ciudad de Manila. Cuatro días más tarde redacta las ordenanzas municipales y establece el primer cabildo español en Asia. Como de costumbre, señala primero el centro de la plaza, y a continuación señala dos solares principales de la misma. En ellos manda construir la iglesia y el convento de San Agustín, en agradecimiento a Urdaneta y sus hermanos de congregación, que tantísimo han hecho por la expedición. «Que el recién inaugurado Cabildo, y no yo, decida cómo repartir los demás solares entre los cincuenta vecinos casados que deben poblar la villa», dispone ante los regidores, alcaldes ordinarios y escribano mayor del Cabildo de la villa recién fundada. Manila se convierte así en la primera ciudad española en Asia.
López de Legazpi, adelantado, gobernador y capitán general de Filipinas, muere un 20 de agosto de 1572, tras un infarto fulminante. Sus restos reposan desde entonces en la iglesia de San Agustín de Manila. Desde entonces y hasta el día de hoy, muchos filipinos recuerdan ante su tumba las cualidades de Legazpi. Prudente, diplomático, excelente estratega… Conquistador, sí, pero también el adelantado que no dudó en sellar decenas de tratados de paz con los nativos de las islas de Poniente. El primero de aquellos tratados de amistad fue un pacto de sangre entre Legazpi y Sikatuna, el cacique de Bohol, que tuvo lugar el 16 de marzo de 1565. López de Legazpi no dudó en rubricar la alianza con el jefe nativo a la manera tribal, según las costumbres de los naturales: ambos se rajaron el pecho, mezclaron sus sangres con vino en una taza de plata y bebieron, cada uno de ellos, su mitad. Así empezaba la historia de España en las islas de Poniente. De esa historia, del encuentro entre Legazpi y los suyos con los nativos, nacía Filipinas.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.




