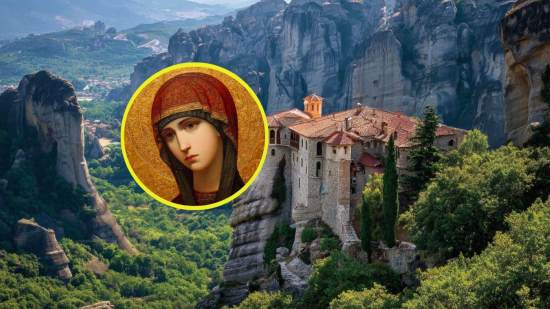El 27 de febrero de 1819, un anciano Francisco de Goya compró la villa en la que pasaría los últimos años que residió en España, antes de su partida definitiva a Francia en 1824. Esta estaría llamada a convertirse en el escenario de uno de los capítulos más brillantes del arte del siglo XIX. Dicha residencia de campo a orillas del río Manzanares ha pasado a la posteridad como la Quinta del Sordo, en referencia a la sordera de su anterior propietario, Pedro Marcelino Blanco, afección que, curiosamente, también sufría el pintor. En sus paredes, antes decoradas con otras pinturas, Goya realizó, entre 1819 y 1823 y con la técnica del óleo «a seco», una serie de catorce obras murales. Estas son unánimemente conocidas como Pinturas negras desde que el crítico de arte Juan de la Encina se refiriese de este modo a ellas en 1928.

Actualmente expuestas como lienzos independientes en el Museo Nacional del Prado, no dejan indiferente a nadie, provocando horror y fascinación a partes iguales a todo aquel que por primera vez se acerca a contemplarlas. De hecho, el conjunto, integrado por piezas tan célebres como Las parcas, El aquelarre, Saturno devorando a un hijo o Perro semihundido, ha protagonizado ríos de tinta desde que se diese a conocer hasta la actualidad. En este sentido, han sido vistas como expresión del talante romántico del artista, como reflejo de su hipotética locura y, ante todo, como principal exponente de una incipiente modernidad. Su complejidad interpretativa ha dado pie a debates y polémicas entre diferentes especialistas de la obra del pintor aragonés, puesto que Goya no nos dejó título o identificación alguna que permita leerlas con fiabilidad. Únicamente conservamos inventarios posteriores, que no siempre concuerdan entre ellos; de hecho, algunas de ellas han sido conocidas con diferentes títulos.
Diversidad de interpretaciones
Las Pinturas negras constituyen el culmen de la prolífica y dilatada carrera de Goya y el contrapunto perfecto a los alegres cartones para tapices. Por ejemplo, la comparativa entre el boceto para el cartón dedicado a La pradera de San Isidro y la tenebrosa Romería de San Isidro demuestra tanto la asombrosa evolución del pintor aragonés como su enorme versatilidad.


Antes de su extracción de los muros de la Quinta, las obras que conformaban el conjunto de las Pinturas negras estaban distribuidas a lo largo de las dos plantas de la casa. A tenor de las últimas investigaciones, en el piso de arriba se encontraban Átropos o Las parcas, Duelo a garrotazos, Dos mujeres y un hombre, Dos mujeres, Paseo del Santo Oficio, Asmodea, El perro semihundido y La escritura; mientras que El gran cabrón o Aquelarre, La Leocadia, Dos viejos comiendo sopa, Saturno, Dos viejos, Judith y Holofernes y La romería de San Isidro habrían estado en la planta baja. En este piso era donde se situaba el comedor de la casa, de modo que estas pinturas habrían sido visibles a todo aquel que se acercase a visitar a Goya.
El conjunto se caracteriza por su modernidad compositiva, alejada de las convenciones académicas, así como por un predominio de tonalidades oscuras; de hecho, en su mayoría, son escenas nocturnas. Tal oscuridad, que les confiere un aire de irrealidad y, para muchos, un tono marcadamente pesimista, ya había emergido en otras obras del mismo periodo como La última comunión de San José de Calasanz (1819), pero en estas obras se acentúa aún más, especialmente en aquellas del piso bajo.
El Duelo a garrotazos nos presenta en un primer plano descentrado a dos personajes en plena lucha. A la derecha y hacia el fondo de la composición, el espectador puede contemplar un paisaje de suaves lomas tras las cuales se sitúan una pronunciada montaña y un cielo surcado por espesas nubes. Se trata de una de las Pinturas negras con mayor gama cromática, pero no por ello resulta menos dramática. Más bien al contrario, pues, de hecho, uno de los personajes tiene el rostro ensangrentado como resultado de la cruenta contienda en la que se encuentra inmerso.

Aunque el argumento del duelo ya estaba presente en dibujos y litografías de Goya, en este caso, las dimensiones, el formato y la ausencia de otros personajes hacen que el espectador se sumerja en la escena, lo cual, unido a la dureza de la representación, provoca un impacto muy superior en quien la contempla. En esta obra, los críticos extranjeros del siglo XIX vieron la imagen de una bárbara costumbre rural —los duelos a garrotazos—; sin embargo, su interpretación tradicional tiene más que ver con la representación de una lucha fratricida entre españoles, dado el contexto de las Pinturas negras, marcado por las posiciones enfrentadas entre españoles y liberales, e incluso como una prefiguración de las «dos Españas».
Una de las obras más emblemáticas de este conjunto es, sin duda, la del Perro semihundido, también conocida como El perro, la última de la serie. Esta pintura de marcada verticalidad nos muestra la cabeza de perfil de un perro que emerge desde un plano inclinado ocre oscuro, que contrasta con las tonalidades más claras en el fondo. El hecho de que únicamente se nos presente la cabeza del animal, con el que el espectador empatiza de inmediato, unido a que su mirada se dirige hacia arriba y a la ausencia, a priori, de otros elementos, ha llevado a interpretarla como un perro, posiblemente semienterrado en la arena, que lucha por liberarse. De esta composición siempre se ha destacado la potencia dramática que el pintor fue capaz de plasmar con un número mínimo de elementos. Además, ha sido vista como un reflejo de la soledad e, incluso, de la angustia del propio Goya. En este sentido, ha sido elevada durante la contemporaneidad a alegoría de los males que aquejan a la condición humana.

A pesar de estas y otras propuestas interpretativas, las Pinturas negras, marcadas por un gran hermetismo, resultan de una enorme complejidad que obstaculiza la lectura del conjunto. Pero ¿a qué se debe tal dificultad? Ante todo, hemos de pensar en su descontextualización desde que en, 1874, el entonces propietario de la Quinta del Sordo, el barón d’Erlanger, ordenase su extracción de los muros de cara a exhibirlas en la Exposición Universal de París en 1878. Esto motivó las intervenciones del pintor y restaurador Salvador Martínez Cubells (1845-1914) tras el arranque de las pinturas de los muros de la casa (demolida en 1909). Tales intervenciones, en muchos casos de gran calado, se unen a las pérdidas de materia pictórica fruto del lógico paso del tiempo, en este caso, acentuadas por el cambio de formato.
Las modificaciones de Martínez Cubells
Afortunadamente, contamos con descripciones de aquellos que, como el escritor Charles Yriarte, pudieron contemplarlas in situ y, especialmente, con las fotografías que Jean Laurent tomó en la Quinta entre 1866 y 1874, cuyos negativos, conservados en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), resultan de un valor incalculable. Estos y otros documentos han permitido la elaboración de estudios que desde hace décadas han venido arrojando luz sobre la composición original de las Pinturas negras, algo imprescindible para desentrañar su significado. Fruto de todo ello han sido trabajos como el reciente de Carlos Foradada, Goya recuperado en las Pinturas negras y El coloso (Trea, 2019). En este libro, el autor ha dedicado minuciosos estudios a cada pieza y al conjunto, contextualizándolas dentro del momento vital por el que el pintor, ya septuagenario, atravesaba. Esta y otras publicaciones han puesto de manifiesto el calado de las modificaciones que Martínez Cubells llevó a cabo en buena parte de las pinturas. Por ello, conocer el estado de las obras antes de la restauración es esencial para su correcta lectura. Veamos, por ejemplo, qué sucede con las pinturas mencionadas.
En el Duelo a garrotazos, el restaurador hizo que las piernas de los dos protagonistas, originalmente sobre la hierba, quedasen enterradas hasta prácticamente las rodillas por una capa de tierra. Además, Martínez Cubells repintó los ojos del personaje que mira al espectador de un modo bastante tosco, en comparación con la factura, mucho más definida, del original. Por otro lado, tapó detalles, como una flor blanca que este contendiente llevaba en la solapa del chaleco, al igual que sucede con el cuello de la camisa, en buena medida desgarrado por los golpes de su oponente, así como parte de la sangre que cubre el cuello del personaje. Finalmente, esta escena salió muy perjudicada de la restauración, al perderse las cualidades atmosféricas del fondo, obtenidas a base de veladuras de pintura, así como detalles del paisaje que le conferían una mayor belleza y permitían contextualizarla.
Todos estos elementos han llevado a Foradada, secundado por otros autores, a plantear que nos encontramos ante una lucha entre el sector liberal, en defensa de la España constitucional, y la facción absolutista. Pero, dado que ambos personajes no se encontraban, en realidad, aprisionados en la tierra, sino en un campo con libertad de movimientos, es muy posible que Goya no la plantease en términos de victoria y derrota para ambos contrincantes —como un «solo puede quedar uno»—, sino, más bien, con la idea de un entendimiento futuro.
En el caso del angustioso Perro, la restauración borró tanto dos pájaros que, trazados con gran destreza, surcaban el cielo en la mitad superior de la composición, como una montaña que se elevaba hasta prácticamente la altura de las aves. Estos elementos cambian significativamente tanto el significado como el tono de la escena: el fiel cánido, que ya no se encuentra solo, establece una relación visual con los pájaros. Estos seguramente representan la libertad, asociada a las aves. De esta manera, la pintura arrojaría un canto de esperanza en un momento en el que Goya preparaba su partida hacia Burdeos.
Lo que devora Saturno
La aparición, a través de los negativos de las fotografías de Laurent, de elementos ausentes en las pinturas en su estado actual ha ido dando claves para la interpretación, no solo de las diferentes obras, sino también del conjunto. A ello se une la relectura de otros componentes de las diferentes escenas que, hasta tiempos recientes, no habían recibido toda la atención que merecían. Uno de los casos más llamativos lo encontramos en el tan terrible como emblemático Saturno devorando a un hijo, una de las más problemáticas del conjunto y, al mismo tiempo, de las más icónicas.

La escena, marcada por una terrorífica violencia, que se acentúa a través de un extraordinario uso del claroscuro, representa a un monstruoso y anciano Saturno que, apareciendo desde el lado derecho, ocupa la práctica totalidad de la composición. Este aterrador personaje, que mira al espectador con unos ojos casi fuera de sus órbitas, sostiene entre sus manos un cuerpo desnudo parcialmente mutilado, pues carece de cabeza y de uno de los brazos, mientras engulle parte del otro. La mitología nos cuenta cómo Saturno, por miedo a ser destronado por uno de sus hijos, devoró a su descendencia.
Este popular tema fue abordado por otros pintores como Rubens, pero también por el propio Goya, como parece demostrar uno de los dibujos que realizó en torno a 1797, identificado con el mismo personaje.

Sin embargo, el Saturno de las Pinturas negras se aleja de todas las representaciones anteriores, pues resulta mucho más sobrecogedor. Tan estremecedora escena ha recibido múltiples interpretaciones: se ha asociado al dios con la vejez y la muerte —y, por extensión, con un septuagenario y desencantado Goya— o, tal vez, como una contraposición entre la juventud y la vejez. También ha sido visto como una reflexión sobre la naturaleza melancólica del acto artístico, dadas las relaciones entre el planeta Saturno y el carácter melancólico con el que desde la Antigüedad se ha vinculado a la figura del artista. Incluso ha llegado a estudiarse desde el punto de vista del psicoanálisis, viéndose como una figuración de la impotencia sexual.
Sin embargo, una de las claves de la obra reside en la figura desnuda que el temible dios devora. Tal y como defendieron algunos autores de comienzos del siglo pasado, se trata claramente de un cuerpo femenino que, como ha recordado Foradada, cabe asociar con la alegoría de la verdad, una noción de gran importancia durante la Ilustración. Ya con anterioridad Goya había representado a la verdad, por ejemplo, en la estampa número 79 de los Desastres (Murió la verdad). También en el lienzo El Tiempo, la Verdad y la Historia (1802-1804, Nationalmuseum de Estocolmo), en cuyo boceto (1797-1800), conservado en el Museum of Fine Arts de Boston, la personificación de la verdad aparece desnuda, igual que en Saturno. El hecho de que, como han revelado las fotografías, en su estado original el temible dios apareciese con el pene erecto lleva a pensar que un derecho fundamental como es la verdad estuviese siendo violado y devorado. Esto podría ser un claro reflejo de la situación política del momento, en la que las fuerzas absolutistas terminaron con la soberanía nacional alcanzada en la Constitución de 1812.

Estas y el resto de pinturas pueden ser analizadas en la misma línea política, lo cual explicaría también en parte el hermetismo que caracteriza a todas ellas. Parece lógico pensar que Goya pretendiese evitar una posible represión, que en las convulsas primeras décadas del siglo XIX estaba a la orden del día. No olvidemos que la localización de las pinturas, en los muros de su propia casa, hacía imposible esconderlas. Interpretaciones aparte, poca duda cabe de que estas fascinantes obras constituyen un conjunto cumbre de la historia del arte, no solo español, sino también universal. Tal vez por ello han generado, y generan aún, ríos de tinta; y, por mucho que el caudal literario e historiográfico surgido en torno a ellas sea abundante, está lejos de agotarse.