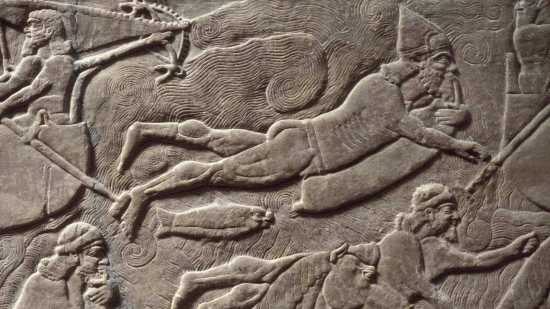Todo un tramo de 150 kilómetros de la vía férrea que une actualmente Karachi con Lahore, en Pakistán, debe su construcción a la antigua civilización del Indo, que prosperó hace nada menos que 5000 años. No es que sus brillantes arquitectos y planificadores urbanos hubiesen concebido el transporte por tren antes de tiempo, no eran tan visionarios, pero sí fueron capaces de levantar sus ciudades con materiales de primera calidad.
Por eso, cuando a mediados del siglo xix los ingenieros coloniales ingleses buscaban balasto, la piedra utilizada para pavimentar la base de las vías de ferrocarril y dotarlas de estabilidad, acabaron usando ladrillos de la antigua ciudad de Brahminabad. Eran tan sólidos que constituyeron la materia prima ideal para la infraestructura ferroviaria. Y eso que databan del año 3000 a. C.
Esa decisión de los ingleses fue un éxito para el tren y un desastre para la arqueología. En su furor por tender el trazado destrozaron una de las ruinas que podrían haber ofrecido más pistas sobre aquellos fantásticos constructores capaces de erigir en ladrillo ciudades que tardaron milenios en poder ser emuladas en otras latitudes. Lamentablemente, los restos de Brahminabad fueron reducidos a minúsculos fragmentos para servir de alfombrado al paso del ferrocarril.
Los vestigios de la civilización del indo
Por suerte, con el paso del tiempo empezaron a aparecer vestigios de otras urbes. Y es que la civilización del Indo se extendió sobre un enorme territorio de 800 000 kilómetros cuadrados que comprendía el actual Pakistán y el noroeste de la India, y que llegó a proyectarse también hacia Afganistán. Su expansión demográfica fue muy fuerte, quizá como consecuencia de un periodo histórico muy favorable en cuanto a las condiciones climáticas.
Ese clima benigno no solo aumentó la población, sino que facilitó el progreso en la forma de vida de los habitantes del Indo. Gracias a esa mejora, durante dos milenios –el tiempo en que transcurrió su historia hasta que acaeció su súbita desaparición– aquellos pueblos produjeron algunos de los más impresionantes conjuntos urbanísticos de la Antigüedad, que permiten situarlos al nivel –o incluso por encima en algunos aspectos– de las civilizaciones más avanzadas de su época, como el Egipto de los primeros faraones o Mesopotamia.
Se tiene noticia de al menos ocho grandes ciudades que debieron acoger a decenas de miles de habitantes cada una. A través de ellas conocemos el sorprendente legado de los habitantes del Indo, cuya cultura prosperó entre el 3300 y 1300 a. C. alrededor de la cuenca de este gran río, en una zona muy amplia a caballo de la frontera entre Pakistán y la India, en la región del Punyab.

Sus increíbles grandes ciudades
El más conocido de esos poblamientos es Mohenjo-Daro, situado en el sur de Pakistán y nombrado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 1980. Durante su apogeo, unas 40 000 personas llegaron a habitar esta ciudad. No hay que olvidarse de Harappa, también en Pakistán, pero más al norte, que pudo albergar a unos 23 000 residentes; ni de otras urbes como Dholavira, Lothal y Kalibangan, situadas en la actual India.
Tres son las características de la cultura del Indo que impresionan a los arqueólogos actuales: su planificación urbana sistemática, cuyos rasgos permiten afirmar que estaba pensada con criterios de interés público y bienestar general; por la calidad de los materiales utilizados y, por último, por sus sistemas de saneamiento y drenaje o alcantarillado, que llaman la atención de forma muy particular por su modernidad.
Calles de más de un kilómetro
En cuanto al primer aspecto, en las ruinas de las principales urbes es perceptible que la organización del callejero resultaba de lo más precisa y ordenada. Las calles estaban dispuestas en un plano ortogonal, de forma que se cruzaban perpendicularmente en ángulo recto. Las principales solían correr siempre en dirección norte-sur, como se aprecia en el caso de Mohenjo-Daro, mientras que las secundarias lo hacían en dirección este-oeste. Las primeras, las principales, medían alrededor de un kilómetro o kilómetro y medio de longitud, con una anchura que podía alcanzar los diez metros.
Estas grandes vías contaban con carriles para los vehículos de ruedas y resulta muy claro que los habitantes del Indo conocían los principios básicos del tráfico, ya que, por ejemplo, construían las esquinas con forma redondeada para facilitar que los carros pudieran tomar las curvas. Las arterias secundarias tenían una anchura menor –aproximadamente, la mitad– que las grandes. También había pequeños callejones que contaban con una amplitud de solo un tercio o un cuarto respecto a las vías mayores.
Entre otros avances y servicios públicos que implantaron, destaca la iluminación mediante lámparas. Todo apunta a que dictaban estrictas normativas urbanísticas y a que estaba prohibido construir anárquicamente e invadir impunemente las calzadas o los caminos públicos para edificar las casas. La ciudad tenía una división en función de aspectos sociales y de liderazgo. El más perceptible es que existía una zona alta, protegida por una especie de fuerte, que debió de ser el lugar de residencia de la élite gobernante.
Mientras tanto, en la parte baja, y según indica la configuración de sus construcciones, habitaba el pueblo llano. A su vez, en las casas también se aprecian diferentes tipologías: las había con multitud de habitaciones, mientras que las más pequeñas contaban solo con un par de cámaras. Es muy posible que algunas estuvieran construidas en varios pisos. Una curiosidad es que la puerta de entrada a las viviendas no se situaba en la fachada principal, sino a uno de los lados.
Junto a las casas de vecinos, había otras clases de edificios. Los que aparecen más claramente identificados son los baños públicos, así como unas grandes construcciones que parecen destinadas a usos oficiales o de prestigio y que se distinguían por contar con patio. También había templos y graneros.

Con polígonos artesanales
La división de la ciudad no solo se basaba en criterios sociales, sino también funcionales, un aspecto que resulta tremendamente actual. Su manifestación más clara es que los barrios o áreas de trabajo de los artesanos, donde estaban los talleres, se encontraban separados y diferenciados de la zona de viviendas, lo que permitía aislar el espacio laboral del habitacional.
Esta planificación tan científica y práctica llevó a un considerable crecimiento espacial de los centros urbanos, que llegaron a ocupar entre ochenta y doscientas hectáreas en la fase de mayor apogeo. Se trata de dimensiones muy elevadas para una época tan remota. En su actividad constructora, las gentes del Indo demostraron gran capacidad tecnológica y una aptitud innata para el progreso. Uno de sus mayores logros fueron los ladrillos cocidos.
Sus artesanos pueden ser considerados los pioneros históricos en la exigente manufactura que requieren estos elementos: para secarlos y darles su forma permanente hacía falta calentarlos en hornos a temperaturas de más de 500 ºC, un proceso muy difícil y costoso. Lograron dominar la tecnología y llegaron a producirlos con total fiabilidad, por lo que se convirtieron en uno de sus signos de identidad arquitectónicos.
Previamente habían aprendido a fabricar ladrillos de barro simplemente secándolos al sol, pero resultan mucho menos resistentes al agua y a la compresión. Y, aunque estos más primitivos y permeables continuaron siendo habituales en la construcción de muchos edificios, los de barro cocido los sustituyeron en aquellos usos en los que era importante mantener la estanqueidad frente al agua. Así, se convirtieron en el material propio de los baños, el alcantarillado y las estructuras que protegían las ciudades de las periódicas inundaciones del Indo y sus afluentes. También fueron empleados para levantar aquellos edificios y obras arquitectónicas donde era importante contar con mayor resistencia y capacidad de compresión, caso de las murallas y los graneros.
Los albañiles del Indo no fabricaban estos elementos constructivos de cualquier manera, sino que establecieron unas dimensiones basadas en una ratio idéntica entre longitud, anchura y altura, que los arqueólogos conocen como «proporción del Indo» y que era de 4:2:1. Los ladrillos que se han encontrado en MohenjoDaro y otras ciudades solían tener unas dimensiones de 28 x 14 x 7 cm. Para estandarizar su fabricación utilizaban moldes con estas medidas.
Servicio de mantenimiento
Aunque no sabemos mucho sobre los artesanos que los elaboraron, resulta evidente por todo lo explicado que se trataba de especialistas cualificados, cuyos conocimientos se transmitían entre generaciones. Los ladrillos debían ser sustituidos cada cierto tiempo, en particular los que formaban parte de las estructuras protectoras frente a las inundaciones: según cálculos, se renovaban cada doscientos años.
Uno de los signos de la decadencia de la civilización del Indo es precisamente que, en su fase tardía, dichas piezas de barro empezaron a divergir de la citada proporción 4:2:1 y se fabricaron con medidas diferentes. Esto podría indicar que los artesanos habían abandonado este trabajo, o sencillamente que se marcharon a otro lugar. En este sentido, es curioso constatar que la primera fecha de aparición de ladrillos cocidos en otras culturas es el año 1800 a. C. en Susa (Persia), un momento coincidente con el declive de la cultura del Indo.
Pero el aspecto más destacado del urbanismo en Mohenjo-Daro y sus ciudades hermanas era el sistema de drenaje. Sus habitantes llegaron a organizar una avanzadísima infraestructura de gestión de los desechos producidos por la actividad humana. La red de alcantarillado comprendía tanto el vaciamiento individual en cada casa de aguas residuales como el transporte colectivo a través de canalizaciones mayores. En conjunto estaba diseñado con un nivel de sofisticación correspondiente a casi un milenio por delante de su tiempo, y de hecho no carecía de ninguno de los aspectos imprescindibles desde un punto de vista científico. Además, hay que valorar que su grado de implantación era total: en las principales urbes, como Harappa y Mohenjo-Daro, no había ninguna vivienda que careciera de instalaciones y conducciones de drenaje.

Higiene pública irreprochable
Las canalizaciones colectivas corrían por debajo de las calles y las calzadas. Los ingenieros responsables sabían que tenían que estar convenientemente tapadas para evitar los malos olores y la transmisión de enfermedades. Así que utilizaban ladrillos y piedras con esta función, para construir techos en voladizo. A intervalos regulares colocaban trampillas de inspección que les permitían controlar el grado de acumulación de residuos sólidos e intervenir cuando fuese necesario.
En la ciudad de Lothal, en el noreste de la India, se han preservado las ruinas del colector principal, que pueden observarse a simple vista e incluso han proporcionado a los arqueólogos interesantes pistas para deducir cómo tuvo que ser la estructura general de sus calles. El colector medía 1,5 metros de profundidad, mientras que los de cada casa oscilaban entre 20 y 46 centímetros. Se encontraba conectado a muchas alcantarillas situadas en los ejes norte-sur y este-oeste. Estaba hecho de ladrillos alisados unidos entre sí a la perfección con la técnica de la mampostería, es decir, mediante su colocación manual y posterior ensamblaje con barro o excrementos a modo de argamasa. Un sistema de goteo a intervalos regulares mantenía limpio el colector.
Contaba también con otras sofisticaciones, como un filtro de madera al final de los desagües, que retenía los residuos sólidos. En algunos tramos, se empleaban redes sostenidas por palos, para lo que practicaban agujeros a ambos lados del colector.
Estructuras portuarias antiguas
Las aguas residuales llegaban al colector principal pasando por pozos de unos dos metros y medio de diámetro, cuyo fondo estaba fabricado con ladrillos colocados en estructura radial, lo que permitía que el líquido corriera con facilidad. El colector de Lothal estaba comunicado mediante túneles con una dársena en el estuario del río Sabarmati, uno de los mayores de la región. Los muelles y estructuras portuarias de esta ciudad están consideradas como de las más antiguas conocidas de la historia.
El esfuerzo por canalizar las aguas residuales llevaba a los pueblos del Indo a mostrarse muy cuidadosos con lo que sucedía en los tramos individuales de drenaje. Para evitar que nadie echase desde su hogar basura sólida a las canalizaciones, cada casa tenía un pozo para depositar los residuos orgánicos. Todo indica que los ciudadanos conocían con exactitud la problemática que podía comportar contaminar el agua con desechos, lo cual es un signo de la elevada educación cívica que había adquirido esta cultura en una época tan remota.
Con todos estos hallazgos de la civilización del Indo, aparece no solo un pueblo que merece figurar entre los más destacados de la Antigüedad, sino un modo de vivir que cuestiona la visión habitual del pasado remoto, el que va más allá del segundo milenio antes de Cristo, como un mundo anárquico, rudimentario y más bien sucio.