El 15 de febrero de 1564, nació Galileo Galilei en la ciudad italiana de Pisa. Hacía veintiún años que había fallecido Nicolás Copérnico, quien con su obra De revolutionibus orbium coelestium había plantado una semilla que, aun entre dudas, germinó. Fue Galileo quien puso el germen y Johannes Kepler quien lo hizo florecer para dar paso a la que quizá fue la mayor revolución científica de la historia: el heliocentrismo, de la mano de Isaac Newton que, además de afianzar el heliocentrismo, planteó una nueva ciencia.
Los inicios del heliocentrismo y sus defensores
La revolución científica del heliocentrismo fue mirada con asombro y, en ocasiones, desdén, por los contemporáneos a sus precursores. Copérnico, Kepler y Galileo enfrentaron, de una forma u otra, a las oscurantistas tendencias religiosas de la época que rechazaban el avance científico.
Nicolás Copérnico y la teoría heliocéntrica
Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco del siglo XVI, fue el pionero en desafiar el modelo geocéntrico que había dominado la astronomía desde la antigüedad. En su obra "De revolutionibus orbium coelestium", propuso que el Sol, y no la Tierra, era el centro del universo. Esta idea, aunque revolucionaria, fue inicialmente recibida con escepticismo debido a las fuertes creencias religiosas y científicas de la época que sostenían la centralidad de la Tierra.
La teoría heliocéntrica de Copérnico no solo cambió la forma en que se entendía el cosmos, sino que también abrió el camino para futuros científicos. A pesar de las limitaciones tecnológicas de su tiempo, Copérnico utilizó observaciones astronómicas y cálculos matemáticos para argumentar que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Este enfoque matemático y observacional sentó las bases para una nueva era en la astronomía.
El impacto de Copérnico fue profundo, ya que su modelo heliocéntrico desafió la autoridad de la Iglesia y los antiguos textos de Ptolomeo. Aunque no vivió para ver la aceptación generalizada de sus ideas, su trabajo inspiró a otros astrónomos como Galileo Galilei y Johannes Kepler, quienes continuarían defendiendo el heliocentrismo.
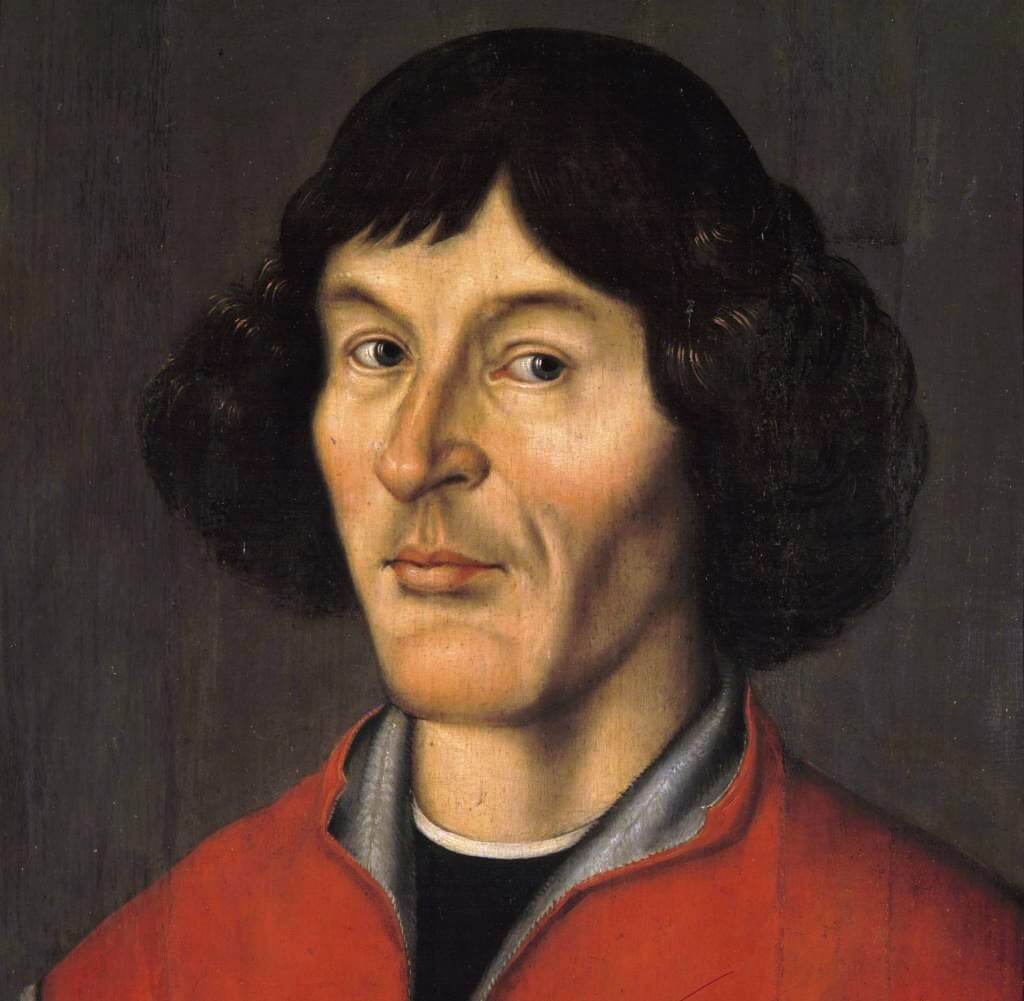
Galileo Galilei: pionero en observaciones astronómicas
Galileo Galilei, nacido en Pisa en 1564, es uno de los nombres más destacados en la historia de la ciencia. Su contribución al desarrollo del heliocentrismo fue crucial, no solo por sus observaciones astronómicas, sino también por su valentía al desafiar las creencias establecidas. Galileo perfeccionó el telescopio, una herramienta que le permitió observar el cielo de una manera sin precedentes.
Con su telescopio, Galileo realizó descubrimientos que apoyaron la teoría heliocéntrica de Copérnico. Observó las fases de Venus, que demostraron que este planeta orbitaba alrededor del Sol, y no de la Tierra. Además, descubrió las lunas de Júpiter, lo que evidenció que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a nuestro planeta. Estos hallazgos fueron fundamentales para debilitar el modelo geocéntrico.
A pesar de su contribución a la ciencia, Galileo enfrentó una fuerte oposición por parte de la Iglesia. Sus descubrimientos y su defensa del heliocentrismo lo llevaron a un conflicto con la Inquisición, que consideraba sus ideas heréticas. Sin embargo, el legado de Galileo perduró, y sus observaciones sentaron las bases para el avance de la astronomía moderna.
El papel clave de la tecnología y la observación
Las distintas ciencias están muchas veces entrelazadas entre sí. Es el caso de la astronomía y así ocurrió con la revolución científica del heliocentrismo. Las conclusiones que llevaron a la elaboración de esta teoría revolucionaria no habrían sido posibles sin el desarrollo técnico de su época.
Lippershey, el fabricante de lentes
En su tienda, Lippershey vio como dos niñas curioseaban con dos lentes, una cóncava y otra convexa. Él sabía que con una sola lente puede ampliar un objeto, siempre y cuando esté lo suficientemente cerca como para que la imagen no se desenfoque. Sin embargo, las dos niñas dieron con la solución para poder observar objetos lejanos de una forma magnificada y bien enfocada. Una de ellas, la de la lente convexa, estaba observando la veleta de la iglesia con su lente. La imagen era borrosa. La otra, con su lente cóncava, está situada de tal forma que la luz atravesaba su lente antes de llegar a la de su amiga. Se movía hacia delante y hacia atrás hasta que, finalmente, la veleta se observa bien enfocada y a un tamaño mayor.
Aquel juego causa un gran asombro en Lippershey y piensa en la batalla que están librando sus compatriotas. Decide adaptar las dos lentes en los extremos de un tubo, logrando una herramienta que ofrece una ventaja en la batalla: los soldados pueden ver a las tropas españolas a lo lejos, donde creían que no podían ser vistos.
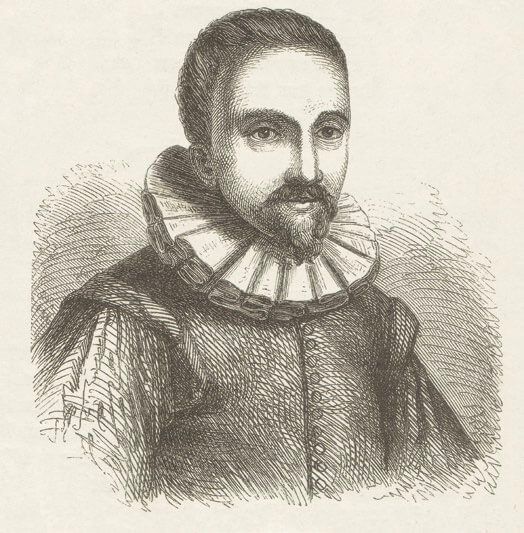
Galileo y el telescopio
Ese mismo año, un profesor de geometría, mecánica y astronomía en la Universidad de Padua, en Italia, llamado Galileo Galilei (1564-1642), está preparando un viaje a Venecia, a unos cuarenta kilómetros de allí. Quiere elaborar una lista de la compra para no olvidar nada y lo primero que encuentra es una carta con el reverso en blanco. Ahí escribe lo que necesita: unas zapatillas, un gorro, legumbres, azúcar, especias… Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, la existencia del juguete de Lippershey había llegado a los oídos de Galileo —no tuvo usos militares, pero como juguete llamó la atención y adquirió cierta popularidad en Europa—. Desde entonces, una idea le rondaba la cabeza y para llevarla a cabo necesitaba completar su lista de la compra con objetos poco habituales: dos bolas de artillería, un tubo de órgano, trípoli, trozos de espejo y colofonia.
Con las pequeñas balas de cañón da cierta forma curva a los espejos, que al quitarles la película de aluminio, los convierte en lentes. Con el trípoli, una arena usada para pulir superficies, las perfecciona. La colofonia, una resina natural, la utiliza para fijar a ambos extremos del tubo de órgano las dos lentes que ha construido. Cuando lo tiene terminado, esta misma noche mira al cielo. Con ese gesto, la historia de la ciencia cambiaría para siempre.
Durante varios días entre finales de 1609 y principios de 1610, Galileo observa la Luna con aquel artilugio. Determina que no se trata de la esfera perfecta que describía Claudio Ptolomeo (100-170 d.C.) en el Almagesto que, en esas fechas, todavía es el documento considerado como oficial a la hora de describir el universo. Al observar sus fases y el terminador (la zona que separa la luz de la oscuridad), Galileo se ve sorprendido por la gran cantidad de cráteres y montañas que rompen esa perfección descrita hacía más de mil cuatrocientos años por el astrónomo griego. Ante tal fascinación, opta por dibujar todo aquello que ha ido observando.

Las lunas de Júpiter, el gran descubrimiento de Galileo
El 7 de enero de 1610, Galileo realiza el que quizá sea su mayor descubrimiento. Esa noche, una Luna prácticamente llena está situada un poco más arriba de la constelación de Orión. Cerca de ahí, ya en la constelación de Tauro, se encuentra Júpiter. Observó que a ambos lados del planeta había dos puntos, poco brillantes, pero destacables. Situados muy cerca del planeta, otros dos puntos muy juntos, casi en el mismo lugar. La noche siguiente, al repetir la observación de Júpiter, vuelve a apreciar esos cuatro puntos con gran asombro porque, aunque siguen siendo cuatro, han cambiado de posición.
Noche tras noche, continúa observando el planeta y anotando las posiciones de aquellos puntos. Termina concluyendo que trazan órbitas alrededor de Júpiter, descubriendo de este modo que no todos los cuerpos orbitan alrededor de nuestro planeta. Galileo ha visto con sus propios ojos que hay objetos que orbitan a otros cuerpos. Hoy a esos cuatro puntos los conocemos como satélites galileanos —Ío, Europa, Ganímedes y Calisto— y forman parte de las más de 70 lunas que tiene el planeta gigante.
Los dibujos que Galileo ha venido realizando de la Luna, sus fases y sus cráteres, así como los que ha obtenido mediante las observaciones sistemáticas de Júpiter, los revela en un tratado astronómico llamado Sidereus Nuncius, la primera investigación realizada a partir de observaciones a través de un telescopio. La publicación de este trabajo es lo que empezó a derrotar al geocentrismo, iniciando la "astronomía moderna".

Colaboraciones y conflictos en la revolución científica
No todo fue buen rollo y amiguismo entre los precursores de la revolución científica del heliocentrismo. Tantas vueltas le daban a sus ideas como da la Tierra alrededor del Sol. Los quebraderos de cabeza y las teorías que entraban en conflicto protagonizaron discrepancias entre científicos. Aunque esas discrepancias también resultaron fructíferas para el avance del conocimiento, como ocurrió entre Kepler y Brahe.
Colaboración entre Johannes Kepler y Tycho Brahe
La colaboración entre Johannes Kepler y Tycho Brahe fue un elemento clave en el avance de la astronomía durante la revolución científica del heliocentrismo. Tycho Brahe, un astrónomo danés conocido por sus precisas observaciones planetarias, invitó a Johannes Kepler a trabajar con él. Aunque Brahe era partidario de un modelo geocéntrico modificado, su detallado registro de datos planetarios fue invaluable para Kepler.
En octubre de 1601, el astrónomo germano Johannes Kepler (1571-1630) es invitado por el danés Tycho Brahe (1546-1601). Había leído algunos de sus trabajos y quería conocerlo. Acuerdan encontrarse, en parte porque Kepler también está interesado en los trabajos de Brahe, pero no por su teoría Tychónica, mixta entre el geocentrismo y el heliocentrismo, sino por sus detalladas observaciones planetarias. Kepler se decide a pedirle los datos de sus observaciones, pero Brahe se niega a dárselos en un primer momento. Finalmente, antes de morir el día 24 de ese mismo mes de octubre, el danés le cede sus trabajos.
Cuando Brahe muere, neerlandeses y españoles estaban en pleno conflicto militar en una guerra que pasaría a la historia como la Guerra de los Ochenta Años. En el año 1608, ambos bandos se encuentran estancados en la batalla. Nadie cede. Nadie avanza. Necesitan algo que les ofrezca cierta ventaja estratégica para poder decantar la ofensiva a su favor. Un posible progreso surge en una tienda de lentes de Hans Lippershey (1570-1619), en la ciudad de Middleburg, capital de Zelanda, una de las provincias del condado de Holanda, aunque finalmente no es empleado con fines militares.
Observaciones y leyes de Kepler
En 1609, Kepler analizó concienzudamente los datos de las posiciones planetarias que le cedió su mentor. Para Brahe, Mercurio y Venus orbitaban alrededor del Sol, y este, junto con los demás planetas, la Luna y las estrellas, lo hacían alrededor de la Tierra. Los movimientos de Marte, que según el Tychonismo, orbita a la Tierra, eran especialmente detallados. Gracias a esos datos, Kepler deduce que ninguno de los planetas orbita a nuestro alrededor, sino que todos, incluida la Tierra, lo hacen alrededor del Sol. Todas las conclusiones obtenidas a partir de los datos de Brahe, le llevan a formular sus dos primeras leyes, que publica en el libro Astronomia Nova.
La primera ley de Kepler afirma que “los cuerpos se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse”. Con esto, ya ni siquiera el Sol era el centro del universo, sino que lo era la parte central de una elipse, donde no había nada. Gracias a los datos de Brahe, Kepler también observó que los planetas se mueven más rápido conforme están más cerca del Sol, y más despacio cuanto más lejos se sitúan.
Eso, unido a una serie de cálculos matemáticos, le sirvió para postular su segunda ley defendiendo que “las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son iguales en tiempos iguales”.

Unas ideas "absurdas, tontas y heréticas": Galileo y la Iglesia
A partir de 1610, Galileo continúa observando Júpiter y la Luna, pero además, le presta atención a otro planeta: Venus. Al observarlo sistemáticamente a través del telescopio, se da cuenta de que muestra fases al igual que la Luna. También logra apreciar su tamaño, notando que cuanto más se aproxima a la fase de "lleno", más pequeño se ve, siendo más grande cuando más próximo está a la fase de "nuevo". Esto le permite concluir que Venus no gira alrededor de la Tierra, sino que lo hace alrededor del Sol, confirmado lo que Kepler había postulado en sus dos leyes.
Los argumentos y pruebas que Galileo aporta para demostrar el sistema heliocéntrico son descartadas. En 1616, la Inquisición decreta las ideas de Galileo como "tontas, absurdas y formalmente heréticas, ya que contradecían las Sagradas Escrituras". De hecho, el cardenal Belarmino, bajo orden directa del papa Pablo V, le ordena que abandone el heliocentrismo y que deje a la Tierra y al hombre en el centro del universo, que es donde le corresponde estar. Sin embargo, en esa ocasión, Galileo decide no retractarse, entrando en un grave conflicto con la Iglesia.
Finalmente, en 1633, el genio de Pisa se retracta de sus ideas. Se dice que mientras dejaba de lado el heliocentrismo para abrazar el geocentrismo pronunció aquello de eppur si muove, traducido como "y sin embargo se mueve", queriendo manifestar que, aunque él se retracte, la Tierra seguirá moviéndose. Galileo murió nueve años después, pero el geocentrismo ya estaba dando sus últimos coletazos. El heliocentrismo había ganado tanta fuerza que no tardaría en establecerse.
Isaac Newton y la culminación de la revolución científica
Sir Isaac Newton cierra el círculo de la revolución científica del heliocentrismo. Con su ley de la gravitación, Newton revisa los errores anteriores de las formulaciones de Kepler y corrige las teorías heliocéntricas previas, contribuyendo a su desarrollo científico.
Isaac Newton, poniendo las leyes de Kepler en su lugar
El 25 de diciembre del año que murió Galileo, 1642, nació en Reino Unido uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, Isaac Newton (1642-1727). Investiga en varios campos de la ciencia, sobre todo en matemáticas y física. Su mayor aportación, y tal vez es lo que marca un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia, es el descubrimiento de la ley de la gravitación universal. Y, precisamente, para llegar a ella, toma como base las leyes de Kepler, especialmente la tercera. Tiene conversaciones con Robert Hooke (1635-1703), quien le insta a investigar sobre la relación entre la fuerza atractiva del Sol hacia un cuerpo con respecto al cuadrado de la distancia que los separa.
Antes de Newton, pocos científicos habían usado las leyes de Kepler. Sin embargo, en la revolución que supuso la publicación de Principia, vieron que la gravitación estaba basada en los cálculos del astrónomo y matemático alemán, situando a sus tres leyes a la altura que se merecían. En la actualidad, gracias a los trabajos de ambos genios, Johannes Kepler e Isaac Newton, tenemos perfectamente caracterizados y estudiados los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Kepler explica los movimientos; Newton, las fuerzas. Es por eso que ahora somos capaces de enviar misiones a otros planetas y saber en todo momento la trayectoria que van a describir y las fuerzas que van a experimentar.
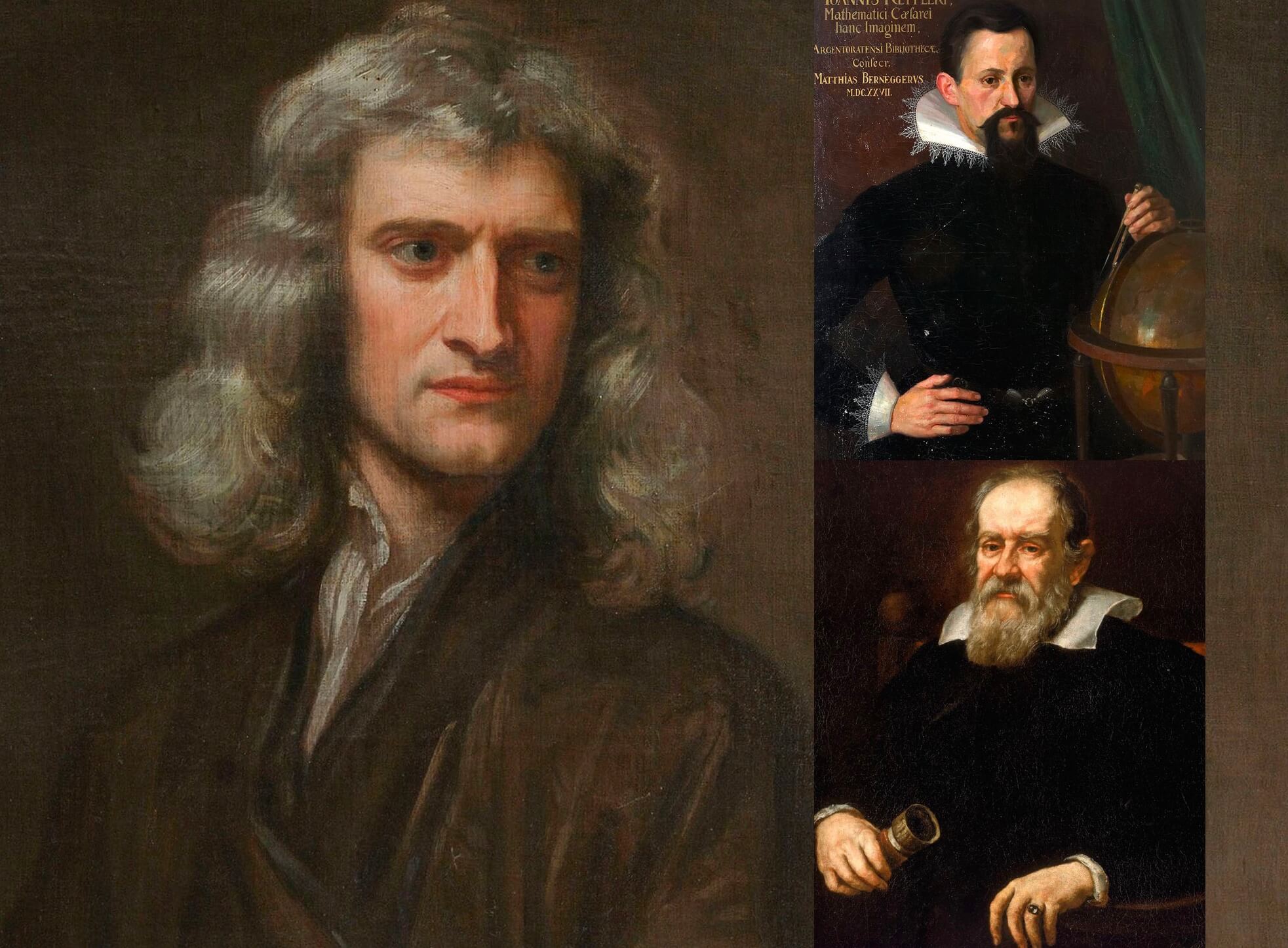
La ley de la gravitación universal
Ni que decir tiene que el geocentrismo siguió perdiendo adeptos y el heliocentrismo se convirtió en el método que explicaba el movimiento de los astros. El ser humano dejó de ser el centro del universo y pudo comprender ese cambio de perspectiva gracias a la solidez que aportaron los trabajos de Aristarco, en un primer momento, y de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, después.
Finalmente, en el año 1684, Newton logra establecer que la fuerza con la que dos cuerpos se atraen está relacionada con el producto de sus masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Una de las primeras personas que conocen el hallazgo fue su amigo y astrónomo Edmund Halley (1656-1742). Al año siguiente, concretamente el 5 de julio de 1685, Newton publica la que quizá sea la obra más importante de la ciencia: Philosophiæ naturalis principia mathematica o, simplemente, Principia. Se trata de un libro que se divide en tres partes y en él no solo explica su teoría de la gravitación, sino que también aparecen por primera vez las tres leyes de Newton que rigen la mecánica clásica.
Publicación de "Principia" y su impacto en la ciencia
En 1687, Isaac Newton publicó su obra maestra, "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica", conocida simplemente como "Principia". Este libro es considerado uno de los trabajos más importantes en la historia de la ciencia, ya que en él Newton formuló sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. "Principia" no solo consolidó la revolución científica, sino que también estableció un nuevo paradigma en el estudio de la física.
La publicación de "Principia" tuvo un impacto profundo en la comunidad científica de la época. Las leyes de Newton proporcionaron una explicación coherente y matemática del movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, unificando la física bajo un mismo marco teórico. Su enfoque matemático y empírico sentó las bases para el método científico moderno, influenciando a generaciones de científicos.
El legado de "Principia" se extiende hasta nuestros días, ya que las leyes de Newton siguen siendo fundamentales en la física clásica. Aunque la teoría de la relatividad de Einstein introdujo nuevas ideas sobre la gravedad, el trabajo de Newton sigue siendo esencial para entender el mundo macroscópico. "Principia" no solo marcó el final de la revolución científica, sino que también inició una nueva era en la ciencia, basada en la observación, el experimento y el razonamiento matemático.
El legado de la revolución científica
El tiempo dio la razón a aquellos que, con todo en contra, revolucionaron la ciencia con el heliocentrismo. La acepción generalizada de que, efectivamente, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sentó las bases para el conocimiento posterior del universo. Sin la Ley de la Gravedad de Newton no se podrían calcular las masas de objetos en el espacio actualmente. Sin los heliocentristas anteriore, Newton tampoco habría formulado su Ley.
Declive del geocentrismo y consolidación del heliocentrismo
La revolución científica del siglo XVII marcó el declive definitivo del modelo geocéntrico y la consolidación del heliocentrismo como la explicación predominante del universo. El trabajo de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton transformó la comprensión del cosmos, desplazando a la Tierra del centro del universo y situando al Sol en su lugar. Este cambio de paradigma fue fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna.
El heliocentrismo no solo cambió la forma en que se entendía el universo, sino que también desafió las creencias religiosas y filosóficas de la época. La aceptación de que la Tierra no era el centro del cosmos tuvo implicaciones profundas en la forma en que los humanos se veían a sí mismos y su lugar en el universo. Este cambio de perspectiva fue clave para el avance del pensamiento científico y la secularización de la ciencia.
A medida que el heliocentrismo se consolidaba, el geocentrismo perdió su influencia, convirtiéndose en una reliquia del pasado. La revolución científica no solo transformó la astronomía, sino que también sentó las bases para el desarrollo de otras disciplinas científicas, estableciendo un enfoque basado en la observación, el experimento y el razonamiento lógico.
Importancia de la revolución científica en la comprensión del universo
La revolución científica del siglo XVII fue un periodo de transformación que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Este movimiento no solo introdujo el heliocentrismo, sino que también estableció un nuevo enfoque para el estudio de la naturaleza, basado en la observación, la experimentación y el razonamiento matemático. La revolución científica sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna y el método científico.
El impacto de la revolución científica se extiende más allá de la astronomía. Las ideas y métodos introducidos durante este periodo influyeron en el desarrollo de disciplinas como la física, la química y la biología. La revolución científica también fomentó un cambio en la forma en que se percibía el conocimiento, promoviendo la idea de que la verdad científica se basa en la evidencia empírica y no en la autoridad o la tradición.
Hoy en día, el legado de la revolución científica es evidente en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología. Gracias a los avances realizados por figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, hemos podido explorar el universo, desarrollar tecnologías avanzadas y mejorar nuestra comprensión del mundo natural. La revolución científica no solo transformó nuestra visión del cosmos, sino que también sentó las bases para el progreso continuo de la humanidad.




