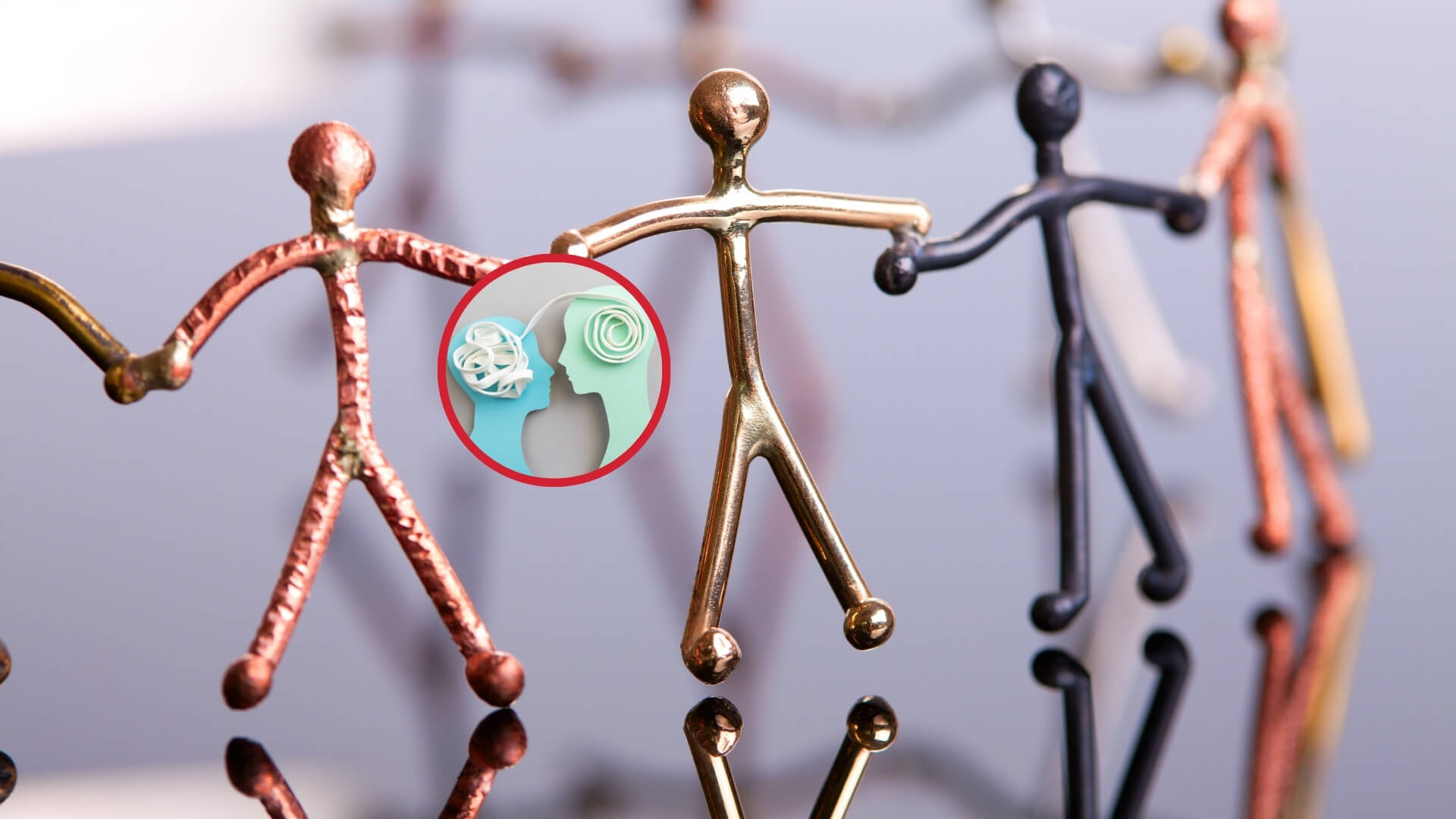Para que las relaciones funcionen, ya sea en una pareja, entre amigos o, incluso, entre dos países, es imprescindible un elemento que suele pasar desapercibido. Sin él, las tensiones serían constantes y, posiblemente, el ser humano no habría podido sobrevivir hasta hoy. Hablamos de la empatía, una capacidad que aprendemos desde los primeros años de vida.
El término engloba a una serie de conductas y capacidades centradas en la respuesta a las emociones de los demás. James Burkett, investigador del departamento de Salud Ambiental de la Universidad Emory (EE. UU.), explica que el concepto se divide en dos grandes categorías: la empatía emocional y la cognitiva.
Cuando vemos a alguien lesionarse o a una persona querida llorando, se nos despierta la emocional. “Configura nuestra respuesta instintiva y reflexiva hacia los sentimientos de los demás, y nuestra motivación inmediata para responder”, señala el científico. Este rasgo es típico de los humanos y de muchos otros mamíferos.
Sin empatía, no hay sociedad
En un nivel diferente, estaría imaginar los pensamientos y emociones de los demás, y pensar en cómo ayudarlos. Esa sería la empatía cognitiva, que es mucho más sofisticada y estaría limitada, según Burkett, a humanos, grandes simios, elefantes, perros y algunas aves de gran cerebro.
Por otra parte, esta compleja capacidad no solo es necesaria para que se puedan dar las relaciones humanas: además influye de forma positiva en la salud. Según apunta María Vicenta Mestre, catedrática de Psicología Básica y rectora de la Universidad de Valencia, la empatía está relacionada con una mayor salud mental, un equilibrio emocional y, por extensión, un mejor estado físico.
A su vez, esto “protege de determinados trastornos orgánicos o enfermedades que tienen como factor de riesgo la ansiedad o el estrés”, afirma la experta. Además, la rectora recuerda que es un escudo frente a la agresividad y facilita la conducta prosocial, es decir, la ayuda, la cooperación y la solidaridad.

El arte de sentir sin desbordarse
No obstante, en contadas ocasiones, un exceso de preocupación por el prójimo también puede resultar perjudicial. Es el caso de profesionales que trabajan de cara al público y se enfrentan cada día a dramas humanos. “Creo que la clave está en entrenar la capacidad de empatizar sabiamente, es decir, saber cuándo usar la propia empatía y cuándo no”, aconseja Christian Keysers, investigador del departamento de Neurociencia de la Universidad de Groninga y del Instituto de Neurociencia de los Países Bajos.
El neurocientífico pone a los cirujanos como ejemplo de profesionales que saben cuándo utilizar esta habilidad. Al hablar con el paciente y con los familiares, la emplean y así comprenden lo que estos necesitan, con lo que logra que se sientan mejor. Sin embargo, en la mesa de operaciones, la reducen al mínimo, para poder actuar de forma racional y sin emociones de por medio.
El cardiocirujano británico Stephen Westaby lo relata a la perfección en el libro Vidas frágiles (Paidós, 2018). Su consejo para los nuevos cirujanos es “nunca te involucres”. El veterano médico cuenta cómo le fue cambiando este rasgo con el paso de los años. “Con la edad, mi objetividad se iba desvaneciendo y la empatía se apoderaba de mí. Mi profesión me estaba pasando factura”, escribe.
La experiencia de Westaby no es un caso aislado. Diferentes estudios han demostrado que la empatía aumenta con la edad –eso sí, hasta llegar a un punto–. Una investigación dirigida por la Universidad de Míchigan con datos de más de 75000 individuos reveló que los participantes de mediana edad –en la cincuentena– eran más compasivos que los jóvenes y los ancianos.
Ellas sienten más, ellos se desconectan mejor
Dentro de este colectivo, las féminas se ponían más en la piel de los demás.
“En nuestros estudios, en todas las edades, desde la infancia hasta más allá de la juventud, las mujeres son más empáticas que los hombres”, resume Mestre. La única excepción que ha encontrado su equipo de investigación es un caso puntual, cuando evaluaron la empatía en jóvenes que estaban internados en un centro de menores bajo medidas judiciales por algún delito. Solo en ese caso, la capacidad era la misma en chicos que en chicas.
Por su parte, Begoña Delgado, profesora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, también ha estudiado estas diferencias de género y corrobora estas observaciones. Pero ella y su equipo han descubierto una peculiaridad: los varones tienen mayor facilidad para frenar esta capacidad que las mujeres.
La investigación, publicada en la revista Child Psychiatry & Human Development, se llevó a cabo con 721 adolescentes de la Comunidad de Madrid. A todos se les aplicó una herramienta que se suele utilizar para medir la empatía, el Interpersonal Reactivity Index, que evalúa tanto los aspectos cognitivos como emocionales, y de la que los autores extrajeron una medida que definieron como impasibilidad.
Los resultados mostraron que las jóvenes tenían mayores niveles en todos los rasgos que componen la empatía, salvo en la citada impasibilidad, variable que destacó por su asociación con el género masculino. “Es posible que tanto ellas como ellos puedan llegar a ser igual de empáticos, pero es más difícil que sean igual de no empáticos”, puntualiza la investigadora.
Los hombres tienen mayor facilidad para frenar la empatía
Según Delgado, diferentes estudios han confirmado que los varones presentan un mayor control cognitivo de esta capacidad que las mujeres, lo que significa que, si empatizan con alguien pero la situación cambia, ellos son capaces de desconectar mejor.
Dejando a un lado esta particularidad, son varias las causas que explican por qué ellas son más compasivas que ellos. Por un lado, está la socialización, ya que, culturalmente, las mujeres han sido más educadas en la protección y sensibilidad hacia los demás. Pero, asimismo, hay factores endocrinos y neurológicos.
“Nuestra configuración hormonal es diferente. En los varones, la testosterona provoca fácilmente la ira, incluso la agresión, que es la antítesis de la empatía”, compara Delgado. Por el contrario, en ellas, hormonas como la progesterona o la oxitocina facilitan la comprensión emocional.

¿Qué personalidad tiene la gente más empática?
Otro equipo de científicos se propuso analizar qué rasgos de la personalidad estaban relacionados con la empatía y, para ello, utilizaron el modelo Big Five. Esta herramienta de “los cinco grandes” sirve para describir la personalidad y se resume en la palabra inglesa OCEAN. La O correspondería a Openness –apertura a nuevas experiencias–, la C a Conscientiousness –responsabilidad–, la E a Extraversion –extraversión–, la A a Agreeableness –amabilidad– y la N a Neuroticism –inestabilidad emocional–.
En la investigación, publicada en la revista Frontiers in Psychology, participaron alrededor de mil personas de China, Alemania, Estados Unidos y España, para que los autores analizaran si había diferencias culturales.
“El hallazgo más sólido apunta a que una mayor amabilidad está vinculada con una mayor empatía”, sostiene Christian Montag, investigador del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad de Ulm (Alemania) y autor principal del estudio. Los datos también revelaron una relación proporcional con la responsabilidad. En cuanto a si había diferencias entre los participantes de los cuatro países analizados, no encontraron ninguna significativa.
Raíces genéticas
Las similitudes entre personas que viven en puntos tan diferentes del mundo podrían tener que ver con las raíces genéticas de esta conducta. Así, un estudio publicado en la revista Translational Psychiatry ha concluido que no solo es el resultado de la educación y experiencia, sino que también está influida por variaciones genéticas.
La investigación se remonta a hace quince años, cuando un equipo de la Universidad de Cambridge desarrolló una herramienta para medir este sentimiento de identificación con los demás: la llamaron Cociente de Empatía –EQ, por sus siglas en inglés–. Además de confirmar de nuevo que las mujeres, de promedio, son más compasivas que los hombres, los autores descubrieron que las personas con autismo presentaban dificultades con la empatía cognitiva, aunque la emocional podían tenerla intacta.
Ahora, en colaboración con el Instituto Pasteur de Francia, la compañía estadounidense 23andMe y otras instituciones han analizado la información genética de más de 46000 personas y la han relacionado con sus niveles de empatía, obtenidos gracias al test EQ que los participantes rellenaron de forma online.
Los resultados mostraron que una décima parte de las variaciones en el grado de empatía entre diferentes personas se asociaba con factores genéticos. El estudio volvió a revelar mayores niveles en las mujeres, pero no como consecuencia del ADN, puesto que los autores no observaron diferencias en los genes según el sexo. A juicio de los científicos, las causas tienen que ver con la socialización o con factores biológicos no genéticos, como las influencias hormonales.
En cuanto al autismo, encontraron que las variantes genéticas vinculadas a una menor empatía también se asociaban con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad, “aunque en un porcentaje bastante bajo”, matiza Varun Warrier, investigador del departamento de Psiquiatría en el Centro de Investigación del Autismo de Cambridge y codirector del estudio.
Cuando el ADN también juega su parte
El científico señala que también hallaron el caso opuesto: las variantes genéticas relacionadas con una mayor empatía parecen aumentar el riesgo de sufrir esquizofrenia y anorexia nerviosa. Así, los esquizofrénicos tienen más posibilidades de sufrir angustia personal y contagio emocional, dos parámetros relacionados con ponerse demasiado en la piel del otro.
Por otra parte, si hay un perfil por antonomasia que asociamos con la falta de esta cualidad, es el de los psicópatas, que sufren un trastorno de la personalidad. O al menos eso era lo que se pensaba hasta ahora, porque una nueva investigación dirigida por Christian Keysers revela que los criminales psicopáticos no carecen de empatía. La tienen, pero no les surge de forma automática como al resto de la población.
Rodeados de fuertes medidas de seguridad, dieciocho internos con psicopatía fueron trasladados al Laboratorio del Cerebro Social del Centro Médico Universitario de Groninga. Allí, los científicos pudieron analizar con imágenes de resonancia magnética que áreas del cerebro se les activaban cuando observaban las emociones de los demás a través de imágenes de vídeo. “Nuestra investigación sugiere el engranaje sí se ponía en marcha si los investigadores les pedían explícitamente que se pusieran en la piel del otro.
“Si ven a otra persona sufiendo, su red de dolor se muestra menos activa que la de los sujetos sin psicopatía pero, si les pedimos que sientan empatía, pueden activar estos circuitos tanto como los demás”, recalca el científico, cuyo trabajo recoge la revista Brain.

El consuelo animal también existe
Como hemos visto, esta cualidad no es exclusiva de los humanos. Otros animales también han mostrado ciertos rasgos de empatía, sobre todo, hacia sus hijos. Desde la Universidad Emory, Burkett destaca que todos los mamíferos tienen una disposición biológica para sentir las necesidades y la angustia de sus jóvenes vástagos.“Esta capacidad ayuda a las crías a sobrevivir y a prosperar”, resalta.
Para analizar de qué forma los pequeños topillos de la pradera (Microtus ochrogaster) reaccionaban cuando un familiar u otro roedor conocido eran estresados levemente, Burkett y su equipo hicieron un experimento.
Separaron del resto a los roedores dañados y, cuando los juntaron, los sanos percibieron que algo les pasaba a sus compañeros y les lamieron durante más tiempo, en comparación con otros grupos que no habían sufrido daños.
Según el estudio, recogido en la revista Science, la oxitocina podría ser la responsable de este comportamiento empático. Cuando dicho neurotransmisor se bloqueaba, los animales dejaban de consolarse. Asimismo, las mediciones de los niveles hormonales revelaron que los miembros de la familia y otros amigos experimentaban angustia si no podían reconfortar a sus seres queridos.
Entre hermanos también se contagia la empatía
De hecho, esta conducta consoladora solo se dio entre los animales que tenían una relación, ya fueran parientes o conocidos, pero no entre extraños. “Al igual que los humanos, los topillos de las praderas se angustian al presenciar el sufrimiento de sus seres más cercanos”, declara Burkett. Cuando se aproximan y juntan sus cuerpos, es como si se abrazaran para aliviar una situación dolorosa.
En el caso de los humanos, los lazos familiares son igualmente determinantes. La conducta empática de padres y madres ha sido ya ampliamente observada, pero nuevas investigaciones han revelado también la influencia de los hermanos entre sí.
“Hemos descubierto que tanto los hermanos más jóvenes como los mayores pueden contribuir al desarrollo de la comprensión del otro”, indica Sheri Madigan, investigadora del departamento de Psicología de la Universidad de Calgary (Canadá), en un artículo publicado en la revista Child Development.
Esto significa que, si el menor demuestra gran empatía, el mayor se contagia, y viceversa. Nuevos datos para componer el puzle de una de las capacidades más sofisticadas que poseemos las personas.
Referencias
- Warrier, V., Toro, R., Chakrabarti, B., iPSYCH-Broad autism group, Børglum, A. D., Grove, J., 23andMe Research Team, Hinds, D. A., Bourgeron, T., & Baron-Cohen, S. (2018). Genome-wide analyses of self-reported empathy: correlations with autism, schizophrenia, and anorexia nervosa. Translational psychiatry, 8(1), 35. doi: 10.1038/s41398-017-0082-6